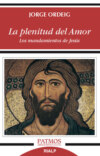Read the book: «La pasión de Cristo»
JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ LANGLOIS
LA PASIÓN DE CRISTO
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2021 by JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ LANGLOIS
© 2021 by EDICIONES RIALP, S.A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid (www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopias, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-5355-6
ISBN (edición digital): 978-84-321-5356-3
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
INTRODUCCIÓN
I. LA AGONÍA DEL HUERTO
1. LOS APÓSTOLES NO COMPRENDIERON
2. LA LÓGICA DIVINA DE LA CRUZ
3. EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS
4. ¡DIOS LO HIZO PECADO POR NOSOTROS!
5. RAZÓN DE SER DE LA PASIÓN
6. CARGÓ CON NUESTRAS CULPAS COMO PROPIAS
7. LA TRIPLE PETICIÓN AL PADRE
8. LA TRASPIRACIÓN DE SANGRE
9. VELAR CON ÉL UNA HORA
10. SOMNOLENCIA Y VIGILANCIA CRISTIANA
II. EL PROCESO JUDÍO
1. LOS ANTECEDENTES
2. LA TRAICIÓN DE JUDAS
3. EL PRENDIMIENTO
4. LO ABANDONARON LOS SUYOS
5. UNA PARODIA DE JUICIO
6. LAS NEGACIONES DE PEDRO
7. EL DESTINO DE JUDAS
8. LA GRAN CONFESIÓN
9. GOLPES, BURLAS, ESCUPITAJOS
III. EL PROCESO ROMANO
1. EL PROCURADOR PONCIO PILATO
2. LAS ACUSACIONES CONTRA JESÚS
3. EL REINADO DE CRISTO
4. LA CUESTIÓN DE LA VERDAD
5. JESÚS ANTE HERODES
6. JESÚS O BARRABÁS
7. LA FLAGELACIÓN
8. MÁS BURLAS Y JUEGOS
9. ¡HE AQUÍ AL HOMBRE!
10. LA CARRERA POLÍTICA
11. NOSOTROS LO CRUCIFICAMOS
12. EL PECADO Y LA GRACIA
IV. LA CRUCIFIXIÓN
1. LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ
2. SIMÓN DE CIRENE
3. LA CRUZ DE CADA DÍA
4. ENCUENTROS CONSOLADORES
5. EL PATÍBULO DE LA CRUZ
6. LA LIBERTAD SUPREMA
7. NUESTROS CRUCIFIJOS
8. REINÓ DESDE EL PATÍBULO
9. PADRE, PERDÓNALOS
10. LOS DOS LADRONES
11. LOS ULTRAJES FINALES
12. TIENE SED DE NOSOTROS
V. LA MUERTE
1. LA FORTALEZA DE LAS MUJERES
2. AHÍ TIENES A TU MADRE
3. TODO ESTÁ CONSUMADO
4. SU PADRE LO ABANDONÓ
5. LA NOCHE OSCURA DEL ALMA
6. DANDO UN FUERTE GRITO, EXPIRÓ
7. SE RASGÓ EL VELO DEL TEMPLO
8. EL COSTADO ABIERTO
9. EN BRAZOS DE LA MADRE
10. ESPERAR CONTRA TODA ESPERANZA
11. ¿POR QUÉ TANTO DOLOR?
12. TANTO NOS AMÓ
13. EL SENTIDO DEL DOLOR
14. SUGERENCIA FINAL
VI. LA RESURRECCIÓN
1. EL PODER DE LA MUERTE
2. EL CUERPO DE JESÚS
3. EL INSTANTE DE LA RESURRECCIÓN
4. LA APARICIÓN A MARÍA
5. MAGDALENA Y SUS COMPAÑERAS
6. EL SEPULCRO VACÍO
7. MAGDALENA, LA PRIMERA
8. JESÚS ANTE LOS APÓSTOLES
9. UN CUERPO, NO UN ESPÍRITU
10. UNA NUEVA ESPERANZA TEOLOGAL
11. EL SACRAMENTO DEL PERDÓN
VII. LA GLORIA
1. EL APÓSTOL INCRÉDULO
2. LOS CAMINANTES DE EMAÚS
3. TAL COMO ESTABA ESCRITO
4. OTRA PESCA MILAGROSA
5. EL PRIMADO DE PEDRO
6. LA RESURRECCIÓN COMO MISTERIO
7. EL FUNDAMENTO DE LA FE CRISTIANA
8. EL NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE
9. RESUCITAR CON CRISTO
AUTOR
PATMOS, LIBROS DE ESPIRITUALIDAD
INTRODUCCIÓN
LA PASIÓN DE CRISTO está llamada a informar la vida cristiana entera, y por eso meditarla y contemplarla es la cumbre de la oración cristiana. Sin embargo, no son muchos los textos disponibles para facilitar ese ejercicio a los lectores actuales.
Los cuatro Evangelios son la base primera y absoluta de esa oración. Pero lo apretado y lacónico de su lenguaje suele exigir comentarios que ambienten la Pasión en su medio religioso y cultural, así como también reflexiones que iluminen su inagotable contenido.
Las muchas versiones del Via Crucis, excelente práctica, son por naturaleza breves y fragmentarias, y abarcan solo una parte de los hechos de la Pasión, muerte y Resurrección del Señor.
Hay obras clásicas dedicadas a su relato completo, como las de santo Tomás Moro, Luis de la Palma o san Alfonso María de Ligorio. Pero el tipo de sensibilidad y de lenguaje que les es propio no siempre ha resistido bien el paso de los siglos, y el lector contemporáneo puede necesitar la ayuda de textos más conformes a la mentalidad de nuestros días.
Hay también obras modernas del género Vida de Cristo, que en sus capítulos finales relatan y comentan la Pasión con mucha propiedad, aunque brevemente, como las de Fillion, Pérez de Urbel, Guardini, Daniel-Rops, Karl Adam y, con más extensión Martín Descalzo.
Las revelaciones que recibió Ana Catalina Emmerich sobre la Pasión son cosa de orden superior. Pero siendo ella casi iletrada, debieron ser recogidas de sus labios por el escritor Clemens Brentano, quien les agregó bastante fantasía de su propia cosecha. Aun así, es posible seleccionar allí pasajes conmovedores, que llevan el sello del Espíritu.
El presente libro sigue rigurosamente los relatos evangélicos de la Pasión, versículo tras versículo, y los explaya en forma narrativa y considerativa. Lo hace en el lenguaje que todos hablamos, y no contiene otras citas que las bíblicas, ni afán alguno de erudición ni de exégesis.
Obviamente hay aquí cierta exégesis bíblica y una teología de la cruz implícitas, pero sin tecnicismo alguno, y solo en el grado indispensable para una mejor comprensión de la Pasión.
Al mismo tiempo, me he permitido ese tanto de glosa espiritual, de imaginación y de afectividad personal, que consideré adecuado para vislumbrar la insondable riqueza de los Evangelios, pero siempre al hilo de su relato. He evitado, pues, aquellas fantasías como de novela, con que algunos autores intentan enriquecer los Evangelios.
Junto con la luz de la fe teologal, sin embargo, en el seguimiento de la Pasión no estará de más un factor humano importante: ese toque de imaginación, que hace vivas ante nuestros ojos las escenas de su desarrollo. Una imaginación sobria pero efectiva nos ayuda a representarnos en forma más vigorosa los sufrimientos que padeció Jesús por nuestra salvación.
Todavía una consideración previa: tendemos a sentir horror al sufrimiento. Esa es la condición humana, la misma que hizo suya Jesús. Las páginas que siguen quisieran ayudar también al creyente que sufre a realizar en Cristo la transfiguración del dolor en redención, seguida por sus innegables frutos de paz y alegría.
Espero que esta obra ayude a los lectores, tanto a la hora de la oración como del sacrificio, a asomarse a la inmensidad del dolor de amor con que Jesús nos redimió de nuestros pecados, y a atisbar la incomparable grandeza de su corazón, desde las angustias mortales de Getsemaní hasta la gloria indecible de su Resurrección.
I.
LA AGONÍA DEL HUERTO
1. LOS APÓSTOLES NO COMPRENDIERON
Vamos a presenciar un padecimiento de tal profundidad, como no lo ha habido otro en la historia. El dolor en sí mismo no salva ni es un bien en sí: es un simple hecho, cuyo valor depende enteramente de quién lo sufre y del motivo por el que lo sufre. Quien nos salva es Cristo a través del dolor. Es el dolor de amor del Hijo de Dios el que nos rescata del pecado y nos hace hijos de Dios: un dolor y un amor completamente excesivos, que nos dicen cuánto valemos a los ojos del Creador, y qué penosa es la condición del hombre caído, desde Adán en adelante.
Solo después de la Resurrección de Jesús, pero sobre todo después de Pentecostés, vinieron los apóstoles a entender el sentido de la agonía, Pasión y muerte del Señor. Durante aquellos dolorosos sucesos, ellos fueron los testigos privilegiados pero atónitos de la derrota de su maestro: entendieron poco y nada, y más aun, quedaron profundamente desconcertados y hundidos en el pesimismo. ¿Qué les impedía asomarse al misterio? Más allá de sus posibles falencias personales, una de las razones de su ceguera, la razón histórica, nos obligará a entrar en explicaciones —mínimas— que demoren un tanto la entrada en materia.
Recordemos lo que aquellos hombres entendían de Jesús de Nazaret. Sin duda creyeron que era el Mesías prometido por Dios a Israel (Mt 16, 16), y por eso le siguieron por toda Palestina (Mc 10, 28). Desde el primer momento quedaron subyugados por la poderosa impresión que les causaba su personalidad. Sin duda lo amaron intensamente, y por eso lo dejaron todo (Lc 5, 11) y le entregaron su vida. Pero un pesado velo les ocultaba su verdadera identidad.
Ese velo era la creencia común de tantos israelitas de su tiempo acerca del Mesías: lo esperaban como el rey poderoso de un reino temporal, que liberaría a Israel de la dominación extranjera, y que extendería su dominio sobre las naciones de la tierra (Mt 20, 21). Ese equívoco llegó a ser también, para el Consejo superior de los judíos o Sanedrín —sumos sacerdotes, ancianos y fariseos—, uno de los factores más directos de su oposición a Jesús y de su condena a muerte.
Un pueblo que durante siglos había sido oprimido por sucesivos imperios —caldeo, persa, helénico, romano— tenía la comprensible tendencia a acentuar el sentido político y nacionalista de las profecías mesiánicas, en desmedro de su contenido propiamente religioso y salvífico. Terreno propicio para la extensión de esa tendencia era el carácter formalista y anquilosado de la religión que practicaban y enseñaban muchos sacerdotes y fariseos de la época (Mt 21, 12-16 y 23, 1-10).
Esta situación hacía incomprensible para la mayor parte de los israelitas, apóstoles incluidos, la idea de un Mesías derrotado y sufriente. A través de los siglos, una incomprensión análoga ha seguido pesando en no pocas conciencias, cristianos incluidos, al menos en la práctica de su vida moral. Hoy pesa sobre nosotros cuando nos escandalizamos del dolor —¡de la cruz de Cristo!—, o cuando esperamos de la Providencia de Dios más prosperidades que cruces, más bienestar que pruebas.
El que considere a Dios como un Proveedor celestial de bienestar y éxito, y se queje de Él cuando no los consiga, solo en forma muy limitada podrá asomarse a la Pasión de Cristo, mientras no cambie su idea de Dios. Y a la inversa, ese tal escasamente podrá cambiar su idea de Dios mientras no se asome al misterio de la Pasión de Cristo, porque una y otra cosa van juntas. Pues el verdadero seguimiento de la Pasión hace una sola cosa con la conversión personal al Dios vivo.
El reino de Dios es la implantación de la santidad divina en la creatura humana, es la soberanía divina sobre nuestros corazones. Cada vez que, a lo largo de la historia, esa esperanza sobrenatural se ha desvirtuado, y el reino de Dios se ha confundido con un mesianismo terreno, en general político, o con un estado de cosas de la sociedad civil, por deseable que parezca, se ha distorsionado tanto la santidad del reino como la naturaleza propia de la política, con consecuencias nefastas para la comunidad en cuestión.
En la esfera personal, de modo análogo, el reino de Dios pasa necesariamente por los proyectos familiares, laborales y sociales de cada uno, proyectos que son buenos o incluso santos de suyo. Pero cuando esos proyectos se van cargando de sentido mundano, puede llegar a ser difícil reconocer en ellos el rostro original de Jesucristo, o incluso pueden llegar a ser contrarios al Evangelio. La conciencia de estos peligros nuestros, sociales y personales, nos hará más fácil comprender los hechos que llevaron a la crucifixión del Señor.
2. LA LÓGICA DIVINA DE LA CRUZ
Pocos episodios habrá que muestren mejor el malentendido mesiánico de Israel, como la reacción de Simón Pedro después de haber reconocido en Jesús al Mesías y al Hijo de Dios (Mt 16, 16), sin entender del todo ni lo uno ni lo otro.
Precisamente en cuanto reconoció Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo» (Mt 16, 16), «desde ese momento comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo diciendo: “¡Lejos de ti, Señor! Jamás te sucederá eso”. Pero él se volvió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás! Eres escándalo para mí, porque no sientes las cosas según Dios sino según los hombres”» (Mt 16, 21-23).
¿Por qué esa durísima reprensión? Porque las palabras de Pedro no solo expresaban aquella confusión sobre el Mesías triunfante, sino que contenían también un “escándalo”, una piedra de tropiezo, una tentación al mal: la sugerencia de que la misión salvadora de Jesús pudiera llevarse a cabo sin la Pasión y la cruz.
Sabemos qué dificilmente entra en el corazón humano, ¡en el corazón cristiano!, esta lógica divina de la cruz como camino de la gloria, frente a la lógica mundana del bienestar, del placer, del éxito, de la riqueza, del poder… Pero también sabemos que «quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo» (Lc 14, 27).
Se entiende entonces que, de la agonía del huerto en adelante, aquellos hombres estuvieran estupefactos y desconcertados, y que por eso mismo fueran cobardes e infieles. La noción de un Mesías derrotado les era inconcebible. Y no fue la menor espina de la Pasión de Cristo aquella falta de comprensión, de solidaridad y empatía de los suyos, a quienes había instruído durante casi tres años en los misterios del reino, cuando tanto quiso necesitar de la compañía de esos pobres hombres, así como hoy necesita de la nuestra.
Jesús también había predicho que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Pero el sentido de esa promesa era aun más incomprensible para aquellos hombres: ni siquiera entendían ese lenguaje (Lc 18, 34). De allí su cobardía y su abandono. Sírvanos esta consideración para situarnos ahora nosotros en la única perspectiva adecuada que permite seguir la Pasión: la Resurrección del crucificado. Es el punto de vista exacto que necesitamos para recorrer y contemplar con fruto el camino de Cristo hacia la cruz: su desenlace glorioso.
En cuanto a Judas, el motivo principal de su traición fue aquel mesianismo terreno de los judíos, y de los apóstoles entre ellos, pero en un grado mucho más agudo, más político y mundano. Le maravillaba el poder evidente de Jesús, manifestado en sus asombrosos milagros, y esa fascinación llegó al máximo cuando el maestro resucitó a Lázaro de entre los muertos (Jn 11, 43-44). Judas esperaba que ese poder lo alzara como el mesías rey de Israel contra romanos y paganos, y que en ese reino temporal obtuviera él un cargo honroso y próspero.
Pero una y otra vez se ocultaba el maestro cuando las multitudes querían hacerlo rey (Jn 6, 15); incluso hacía milagros en favor de romanos y paganos (Mt 8, 13). Y cuando Judas se convenció de que Jesús no pensaba reinar de la manera que él esperaba, cansado como estaba ya de la vida errante y sacrificada de los apóstoles, decidió abandonarlo. Pero no lo haría sin antes sacar un doble provecho de su traición: ganarse la amistad de los poderosos enemigos del nazareno, que hacían fuerte impresión en él, y obtener una buena suma de dinero.
Al parecer, dos episodios gatillaron la decisión final de Judas. Seis días antes de la Pascua, cuando María de Betania ungió al Señor con aquel bálsamo de nardo tan valioso, el Iscariote protestó vivamente por ese desperdicio económico (Jn 12, 4-5), y la defensa que hizo Jesús de aquel bellísimo gesto le pareció incomprensible. Y al día siguiente, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, aclamado por las multitudes como rey de Israel (Jn 12, 12-13), dio a Judas la última esperanza de la instauración del reino temporal del mesías: ahora o nunca. Como nada de eso ocurrió, su desilusión del maestro se hizo definitiva.
San Juan deja constancia de que Judas era ladrón, y hurtaba de la bolsa común (12,6), pero la codicia no parece un motivo suficiente para su traición. En la vileza de esta alma hay algo que sobrepasa nuestras conjeturas. Tanto es así, que los Evangelios la atribuyen al demonio: «Entró Satanás en él» (Lc 22, 3; Jn 13, 27), lo que parece concorde con la palabra del propio Jesús: «Uno de vosotros es un demonio» (Jn 6, 70). En suma, nos encontramos ante el misterio de iniquidad en acción, que sin embargo no dejó de formar parte del designio divino de nuestra salvación (Hch 1, 16 y 2, 23).
3. EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS
Dejemos por ahora a Judas pactando con los sacerdotes y magistrados el precio de su traición (Lc 22, 4-6), para dirigirnos al huerto de Getsemaní, situado en la falda del monte de los olivos, donde Jesús venía con frecuencia (Lc 21, 37), y donde ha llegado ahora con sus once apóstoles fieles —Judas ya no está con ellos— después de la Cena pascual. La tierra está iluminada con la luna llena de Nisán, la luna de la Pascua judía, que va a ser desde lo alto el testigo mudo del acontecimiento nocturno más espantable y al mismo tiempo más adorable del mundo: la agonía de Dios en la tierra (“agonía” tiene aquí el sentido original del término: lucha mortal, combate extremo).
Estamos en la víspera de la muerte de Cristo, que ocurrirá el día viernes 14 del mes hebreo de Nisán —nuestro 7 de abril— del año 30 de nuestra era, aproximadamente a las tres de la tarde.
La reciente comunión eucarística infundía aún cierto vigor espiritual a aquellos hombres. ¿Entendieron que el misterio de la Cena se refería al inminente sacrificio de la cruz? De ninguna manera, aunque las luces de Pentecostés iluminarían pronto, en forma retrospectiva, esa misteriosa relación entre Eucaristía y Calvario. Por el momento, no entraba en la lógica de los apóstoles preguntar a Jesús por el significado de ese cuerpo suyo que debía ser entregado, y de esa sangre suya que debía ser derramada para el perdón de los pecados (Mt 26, 26-28).
Pero el rostro de Jesús había empezado ya a responder por sí mismo: su mirada comenzaba a perderse en el infinito, y sus rasgos a desencajarse. La terrible proximidad de su Pasión y muerte se traslucía en el temblor de su voz y en lo sombrío de su rostro, habitualmente sereno y luminoso: cosa hasta tal punto extraña, que por fin se atrevieron a preguntarle qué le pasaba. Y la respuesta fue todo menos tranquilizadora; en realidad fue espantosa. Lo que le pasaba era esto: pavor, tedio, angustia, abatimiento, tristeza mortal (Mt 26, 37-38; Mc 14, 33-34).
Jesús les pidió que se sentaran y oraran (Mt 26, 36), y se apartó de ellos «como a un tiro de piedra» de distancia (Lc 22, 41), porque esos hombres no podrían presenciar sin escándalo lo que se venía encima. Solo tomó consigo a los tres más íntimos y de mayor confianza: Pedro, Santiago y Juan (Mc 14, 33).
A esos tres les había sido dado contemplar un anticipo de la gloria de Cristo en su Transfiguración sobre el monte Tabor (Lc 9, 28-36), suponemos que para prepararlos a resistir el trance inverso que venía ahora: su tenebroso apagamiento. Pero cuando llegó ese instante, sucumbieron ante el terrible espectáculo del maestro demacrado, ojeroso, oscurecido, tal como empezaban a verlo ahora. Pues Jesús «comenzó a sentir pavor y abatimiento» (Mc 14, 33), «tedio y angustia» (Mt 26, 37), y aquellos horribles sentimientos no podían sino traslucirse en sus facciones.
Y ante la mirada estupefacta de sus apóstoles, ante la muda pregunta de sus ojos, expresó lo que sentía con estas palabras inauditas: «Mi alma está triste hasta la muerte» (Mc 14, 34), que es tanto como decir, «me estoy muriendo de tristeza». Y todavía, como un niño que temiera quedarse solo en la oscuridad: «Quedaos aquí y velad conmigo» (Mt 26, 38).
¿Cómo es posible lo que estos hombres ven y oyen? Él, a quien habían visto siempre amable o enérgico, recogido o solemne, pero siempre fuerte y habitualmente sonriente, es el Cristo que ahora ven acongojado y temeroso, por no decir desfondado anímicamente. ¿Qué le pasa, qué ha ocurrido? ¿Y qué ocurrirá con ellos que lo han dejado todo por seguirle? (Mt 19, 27).
¡Pobre Pedro, pobre Santiago, pobre Juan, pobres de nosotros! Y eso que estamos apenas en el borde del misterio. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé alguna luz para asomarnos al incomprensible tedio y pavor de este hombre que es el Hijo de Dios.
Pues la extrema tristeza y la angustia, el tedio y el pánico son sentimientos que solemos asociar a la enfermedad o al pecado. ¿Cómo es posible que los experimentara Jesús, el Dios hecho hombre, el hombre sano y fuerte y santísimo?
Así era, sin embargo, como el Mesías iba a redimirnos de nuestros pecados, según estaba escrito por el profeta Isaías: «Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, él cargó con nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por castigado, por herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados» (53, 4-5). ¡Terrible palabra, que leemos cada Viernes santo en el oficio litúrgico!
Para hacernos cargo de la angustia del Señor, pensemos en sus causas. La más inmediata era la inminencia de su Pasión y muerte, que su mirada podía penetrar hasta los últimos detalles: el beso de Judas, la fuga de los apóstoles, las calumnias de Anás y Caifás, la brutalidad de la soldadesca a la que sería entregado como un juguete inerme, las tres negaciones de Pedro, los desprecios de Pilato y Herodes, el odio de su propio pueblo, la interminable flagelación, el acarreo de la cruz, la tortura de la crucifixión, el abandono de su propio Padre, la entrada en el abismo…
El estremecimiento ante el poder terrible de la muerte, que había hecho sollozar a Jesús ante la tumba de Lázaro, tuvo que calar ahora tanto más hondo en él, cuanto que era la Vida misma (Jn 1, 4) y el principio y fin de toda vida: «Yo soy la Resurrección y la Vida» (Jn 11, 25).
Pero por horribles que fueran los tormentos físicos y morales que preveía, ellos no eran suficientes para hacer mella en la fortaleza de Cristo. No, no era eso lo que hacía temblar a Jesús de angustia, lo que le movía a pedir a su Padre que pasara de él ese cáliz, lo que le arrancaba sudores de sangre.
La causa de ese trance era algo que solo él, el Hijo de Dios, podía conocer en su profundidad inconmensurable: el pecado, el pecado del mundo, todos los pecados del mundo, esa malignidad que los hombres, incluso los de conciencia más fina, apenas pueden vislumbrar en una forma muy limitada, pero que solo él veía en su indecible desmesura. Y era precisamente eso, era la totalidad de las culpas del género humano la que Jesús se aprestaba a hacer suya para consumar nuestra redención.
Para devolver al hombre caído la amistad con Dios, la gracia santificante y la condición de hijos de Dios, que habíamos perdido, iba a cargar él en su conciencia como suyos propios con todos los pecados de todos los hombres, desde la culpa original de Adán y Eva hasta el último pecado que se cometa sobre la faz de la tierra. Ese era el horrendo peso que gravitaba ya sobre su corazón en el huerto de los olivos.
4. ¡DIOS LO HIZO PECADO POR NOSOTROS!
Jesús no podía cometer ni el más leve pecado: era —¡es!— verdadero Dios y verdadero hombre. Y sin embargo él cargó con la indescriptible sumatoria de todas las abominaciones, crímenes, bajezas, vicios, depravaciones, odios, discriminaciones, esclavitudes, torturas, engaños, prostituciones, violencias, traiciones, desamores, crueldades, miserias sin fin de la íntegra historia humana: todas esas iniquidades ya cometidas y todas las que habían de cometerse hasta el fin de los tiempos. Y cargó con todos esos pecados de esta misteriosísima manera: como suyos propios. Lo repetiremos con Isaías: «Fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados» (53, 4-5).
En el Nuevo Testamento, es san Pablo quien nos lo atestigua de la manera más expresa, rozando así el misterio más profundo de la Pasión del Señor: «A él, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que llegáramos a ser en él justicia de Dios» (2 Cor 5, 21).
Deben entenderse bien estas palabras: nada más lejos de ellas que sugerir un pecado personal en la voluntad o en la conciencia de Cristo, cosa imposible para la santidad infinita del Verbo encarnado. Sin embargo, en su Encarnación él hizo suya nuestra condición tal como efectivamente era: más alejada de Dios por el pecado, de cuanto podamos imaginarla.
Por eso puede decir el apóstol esta palabra tremenda: ¡Dios hizo pecado a su Hijo, el Santo de los santos, para que nosotros los pecadores fuéramos santos en él! Y todavía: «Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros» (Gal 3, 13). ¡Él mismo se hizo maldito de Dios, para que no lo fuésemos nosotros, que lo éramos como pecadores! Y san Pedro: «Sobre el madero cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo, para que muertos al pecado, viviéramos para la justicia» (1 Pe 2, 24).
Estamos ante un hecho tan indecible, que —como se ha dicho— sería herético o blasfemo si lo afirmáramos por cuenta propia, y sin embargo, es obligatorio creerlo como misterio de fe.
Pero esta es la hora del príncipe de las tinieblas (Lc 22, 59). Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto al comienzo de su vida pública, y fue rechazado por tres veces, «se retiró de él hasta el momento oportuno» (Lc 4, 13). Ese momento oportuno, el de la gran tentación, es la agonía del huerto. Satanás sabe que no hubo ni habrá situación tan favorable como esta para atacar al hijo de Dios con todo el furor de los infiernos.
Como las del desierto, estas fueron verdaderas tentaciones, pero seguramente muchísimo mayores, porque tomaron la forma de una enorme resistencia —sentida, no consentida— a emprender la Pasión, a apropiarse de nuestro pecado, a dar en el huerto el primer paso hacia la cruz. Imaginamos al demonio presentando a Jesús el cuadro vivo de los pecados más repugnantes, de las perversiones más viles del corazón humano, y susurrándole al oído: ¿por esta raza deleznable vas a sufrir, por estos seguidores tuyos que te serán infieles? ¿Son acaso esta atrocidad y aquella torpeza y esa otra monstruosidad las que vas a hacer tuyas propias, seguidas de la ira de tu Padre?
Y allí está Jesús desfalleciente ante esas visiones, temblando en la soledad del huerto hasta sudar sangre por el colmo de su angustia (Lc 22, 44). Pues el infinito aborrecimiento que siente por el pecado es la resistencia que siente a hacerlo suyo.
Pero al mismo tiempo su clarividencia le mostraba la innumerable muchedumbre de los santos de toda época, nación y cultura (Ap 8, 9-10), cuyo camino estaba abriéndoles él con su Pasión, rumbo a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva (Ap 21, 1) que les ganaba con su sangre. Aquella visión de la Jerusalén celeste (Ap 21, 10), que por momentos se sobreponía a la abrumadora presencia de la Jerusalén terrena, fue un consuelo inmenso, que contrarrestaba la previsión de las infidelidades de quienes harían vana para ellos su Pasión y muerte.
Quien tenga una noción ligera o superficial del pecado y de la gracia no entenderá gran cosa de la angustia de Cristo. Y hace falta una conciencia privilegiada para percibir, como les ha sido dado a tantas almas santas, el lugar de sus propios pecados dentro de ese océano de iniquidad que Cristo carga sobre sí: esa identificación de cada pecado nuestro, de cada egoísmo, de cada sensualidad, de cada ensoberbecimiento, de cada codicia personal dentro de esa carga que aplasta a Jesús en Getsemaní. Porque no hay cosa que mueva tanto a la contrición de nuestras culpas como esa percepción. ¡Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor!
Jesús, hijo de María, nos revela su verdadera humanidad en forma conmovedora a lo largo de toda la Pasión. Tedio, pavor, angustia: ¿qué otra cosa podía producir ese peso mortal en quien es verdadero hombre? Pero lo que hace más asombrosa la infinidad de esos males, y del Mal que él padeció, es su divinidad. Quien así padeció en carne propia es el Hijo eterno del Padre eterno. El que está allí postrado en el huerto es… ¡«Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero»!, como rezamos en el Credo niceno.
Hay que renunciar a entender este misterio, pero no hay que renunciar a asombrarnos de él con un corazón amante y anonadado, con un corazón doliente y postrado ante su grandeza, y cada vez más a medida que avanzamos en el seguimiento de su Pasión, si queremos ser de veras contemplativos y coherentes con nuestra fe.
El Impasible se hace pasible (“padecible”), el Omnipotente es aplastado por el poder del pecado y del dolor y de la muerte: allí toca fondo del misterio de la Encarnación. «Se anonadó a sí mismo» (Flp 2, 7): se degradó amorosamente hasta el borde de la nada, entró en esa nada que es el pecado: el Todo-Ser se hizo nada para redimirnos de la nada. (Pensamos, por contraste, en los frívolos nihilismos de nuestro tiempo). Y si somos de Cristo, parece una desvergüenza que luego podamos hablar de nuestras “humillaciones”.