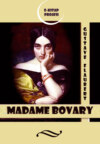Read the book: «La educación sentimental»
La educación sentimental

La educación sentimental (1869) Gustave Flaubert
Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Edición: Febrero 2022
Imagen de portada: Rawpixel
Traducción: Ricardo García
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
1 .
2 I
3 II
4 III
5 IV
6 V
7 VI
8 ·
9 I
10 II
11 III
12 IV
13 V
14 VI
15 ·
16 I
17 II
18 III
19 IV
20 V
21 VI
22 VII
.
Primera parte
I
El 15 de septiembre de 1840, a eso de las diez de la mañana, el Ciudad de Montereau, próximo a partir, lanzaba grandes torbellinos de humo en el muelle de Saint-Bernard.
La gente llegaba agitada; los toneles, las maromas y las cestas de ropa blanca entorpecían la circulación; los marineros no contestaban a nadie; los pasajeros chocaban entre sí; de entre los dos cabrestantes de cubierta emergían los bultos, y el alboroto humano se confundía con el silbar del vapor que, escapando por las válvulas, lo envolvía todo en una nube blanquecina, mientras la campana de proa resonaba sin cesar.
Por fin el buque partió, y las dos riberas, flanqueadas por almacenes, arsenales y fábricas, desfilaron como dos largas cintas que se desenrollan.
Un joven de dieciocho años, melenudo y sosteniendo un álbum bajo el brazo, permanecía inmóvil junto al timón. A través de la neblina contemplaba los campanarios y edificios cuyos nombres desconocía; abrazó después, en ojeada postrera, la isla de Saint-Louis, la Cité, Nôtre-Dame; luego, una vez desvanecido París, lanzó un prolongado suspiro.
Frédéric Moreau, recién graduado de bachiller, regresaba a Nogentsur-Seine, donde vegetaría los dos meses siguientes, antes de comenzar la carrera de leyes. Su madre lo había enviado con el dinero justo a El Havre para que viera a un tío, de quien aguardaba que su hijo fuese heredero; Frédéric volvió de allí la víspera, lamentando no poder permanecer en la capital, y regresó a su ciudad por el camino más largo.
El alboroto empezó a ceder; todos ocupaban sus respectivos puestos; algunos, de pie, se calentaban en torno de la máquina, y la chimenea, con lento y acompasado estertor, despedía un negro penacho de humo; algunas gotas de rocío resbalaban por los tubos de cobre; el puente se sacudía por una sutil vibración interna, y las dos ruedas, girando con rapidez, removían el agua.
Playas arenosas circundaban el río; de cuando en cuando encontraban armadías meciéndose al embate de las olas, o bien, en una pequeña barca, a un hombre sentado, pescando; luego, las errantes brumas se esfumaron, salió el sol, y poco a poco se fue hundiendo en la colina que seguía la corriente del Sena por la margen derecha, surgiendo otra, más cercana, en la orilla opuesta. La coronaban algunos árboles, entre achatados edificios de tejados estilo italiano, con jardines en declive, divididos por tapias nuevas, verjas de hierro, céspedes, templados invernaderos y macetas de geranios, espaciados simétricamente en terrazas con sus correspondientes barandillas. Más de uno, al divisar aquellas coquetas y apacibles viviendas, deseaba ser su dueño para vivir en ellas hasta el fin de sus días, con una buena mesa de billar, una chalupa, una mujer o cualquier otra cosa deseada. El placer enteramente nuevo de una excursión marítima facilitaba las expansiones; iniciaban ya las bromas de los más desenvueltos; muchos cantaban y bebían; la alegría era de todos; entonces, el vino hizo su aparición.
Frédéric pensaba en la habitación que ocuparía abajo, en el plan de un drama, en temas para cuadros, en futuras pasiones. Le parecía que la felicidad a que era acreedor por las excelencias de su persona, se retrasaba demasiado. Declamó melancólicos versos; iba por el puente con rápido andar, y así llegó hasta la punta, por el lado de la campana, viendo allí, en un grupo de pasajeros y marineros, a un señor diciéndole galanterías a una aldeana, a la vez que jugueteaba con la cruz de oro que ella lucía en el pecho. Era un hombre bien parecido, de unos cuarenta años y de hirsuta cabellera. Le ceñía el recio busto una chaqueta de terciopelo negro; en su camisa de batista brillaban dos esmeraldas, y su amplio pantalón blanco caía sobre unas rojizas y extrañas botas de piel de Rusia, adornadas con dibujos azules.
No se inmutó con la presencia de Frédéric; incluso, con frecuencia se volvía hacia él y le dirigía interrogadores guiños; después repartió cigarros entre los que le rodeaban; pero hastiado, sin duda, de aquel auditorio, se fue más lejos, y Frédéric le siguió.
En un principio, la charla trató sobre las diversas clases de tabaco, y luego, claro está, sobre las mujeres. El señor de las botas rojizas aconsejó al joven, exponiéndole sus teorías; le narraba anécdotas y se ponía a sí mismo como ejemplo, todo con un tono paternal y una ingenua corrupción que resultaba divertidísima.
Era republicano, había viajado y conocía la intimidad de teatros, restaurantes y periódicos, y a todos los artistas célebres, a quienes llamaba familiarmente por su nombre. Frédéric no tardó en confiarle sus proyectos, y él le animó, interrumpiéndose al momento para observar el tubo de la chimenea, mascullando muy aprisa un largo cálculo para saber "cuánto, cada golpe de pistón, a tantas veces por minuto, debía, etcétera". Y una vez resuelto el problema, se entregó a la contemplación del paisaje, afirmando que se tenía por feliz al verse libre de los negocios.
Frédéric sentía por él cierto respeto, y no pudo sustraerse al impulso de saber su nombre, a lo que el desconocido accedió, diciéndole de un tirón:
—Jacques Arnoux, propietario de L'Art Industriel, bulevar Montmartre.
Un criado, con gorra galoneada de oro, vino a decirle:
—¿Quisiera hacer el favor de bajar el señor? La señorita está llorando.
Al oír esto desapareció.
L'Art Industriel era un establecimiento híbrido, que explotaba a un mismo tiempo el negocio de cuadros y una revista de arte. Frédéric había leído con mucha frecuencia aquel título en el escaparate de la librería de su rincón provinciano, en enormes carteles en los que aparecía, muy llamativamente por cierto, el nombre de Jacques Arnoux.
El sol caía a plomo, arrancando reflejos a las ferradas gavias de los mástiles, a las chapas del empalletado y a la superficie del agua, que se partía en dos surcos por la parte de proa, extendiéndose hasta el borde mismo de la pradera.
A cada recodo el río ofrecía el mismo panorama de álamos blancos. La campiña estaba completamente desierta; en el cielo había unas blancas e inmóviles nubecillas, y el aburrimiento, que vagamente se infiltraba, parecía amortiguar el deslizarse del buque, a la vez que daba un más insignificante aspecto al talante de los pasajeros.
A excepción de algunos ricachones que viajaban en primera, todos los demás eran obreros y tenderos, con sus hijos y mujeres. Como existía entonces la costumbre de viajar vestidos con lo peor, casi todos llevaban viejos casquetes griegos o sombreros desteñidos, trajes negros y raquíticos, raídos por el continuo roce con el mostrador, o levitas cuyos forrados botones, por el exceso de uso, aparecían al descubierto; acá y allá algún chaleco de lana dejaba ver una camisa de algodón con lamparones de café; se veían alfileres de similor en corbatas hechas jirones, trabillas cosidas que sujetaban babuchas de orillo; dos o tres bribones, con sendos palos sujetos por correas, lanzaban miradas oblicuas, y algunos padres de familia, con los ojos desmesuradamente abiertos, hacían ésta o la otra pregunta. Unos hablaban de pie, o bien sentados en sus equipajes; algunos dormían en los rincones, y otros más comían cáscaras de nueces y peras, colillas y restos de embutidos, envueltos en papeles, se esparcían por la cubierta; frente a la cantina estaban parados tres ebanistas, vestidos con blusa; un arpista, cubierto de andrajos, descansaba acodado en su instrumento; de vez en vez se oía el crujir del carbón en los hornos, un grito, una carcajada; el capitán, entre tanto, paseaba de un tambor a otro, por el entrepuente. Para volver a su lugar, Frédéric empujó la verja que lo separaba de los camarotes de primera, incomodando con esto a dos cazadores que se hallaban allí con sus lebreles. Fue como una aparición.
Estaba sentada, en mitad del banco, completamente sola; al menos él no distinguió a nadie; deslumbrado, sin duda, por el resplandor en que aquellos ojos le envolvieron. A punto de cruzar Frédéric, ella levantó la cabeza y él, involuntariamente, inclinó la suya; pero apenas la dejó atrás, se volvió para mirarla. Cubría su cabeza un amplio sombrero de paja, adornado con cintas color rosa que se estremecían, detrás de ella, agitadas por el aire. Los negros bandós de sus cabellos, que llegaban muy abajo, rozando la extremidad de sus grandes cejas, parecían oprimir amorosamente el óvalo de su rostro. Su traje, de muselina clara con lunarcitos, le caía en numerosos pliegues. Se ocupaba en bordar algo, y su recta nariz, su barbilla, toda su persona se destacaba en el azulado fondo del ambiente.
Como ella se mantenía en su prístina actitud, el joven dio varias vueltas en diferentes sentidos para disimular su propósito; después se colocó muy cerca de la sombrilla de ella, recargada en el banco, y fingió observar el deslizarse de una chalupa por el río.
Jamás había visto él un cutis moreno de semejante esplendor, un talle tan seductor, ni manos tan finas como aquellas, que la luz atravesaba. Absorto, veía como algo extraordinario su cestillo de labor.
¿Cuáles eran su nombre, su domicilio, su vida, su pasado? Ansiaba conocer los muebles de su casa, cuantos vestidos hubiera usado, cuantas personas hubiesen tenido trato con ella; hasta el deseo de la posesión carnal desaparecía en un deseo más profundo, en una casi dolorosa curiosidad que carecía de limites.
En eso se presentó una negra, tocada con un pañuelo, llevando de la mano a una niña, ya crecidita, con los ojos llenos de lágrimas, que acababa de despertar; la cogió y la puso sobre sus rodillas.
—La señorita, aunque está por cumplir los siete años, no se ha portado bien; su madre ya no la va a querer; está demasiado mimada.
Y Frédéric, al oír tales cosas, se regocijó como si hubiera hecho un gran descubrimiento o una valiosa adquisición.
La suponía de origen andaluz, acaso criolla. ¿Habría traído de las islas a aquella negra?
A espaldas de la joven, sobre la metálica borda, se veía un largo chal a rayas color violeta. ¡Cuántas veces, en medio del mar y durante las húmedas noches, debió envolver en él su torso, cubrir sus plantas y dormir a su abrigo! El chal, arrastrado por el peso de los flecos, se iba deslizando, poco a poco, hacia el agua. Frédéric, de un salto, lo atrapó.
– Se lo agradezco mucho, caballero –dijo ella.
Y las miradas de una y otro se encontraron.
—¿Estás lista, mujer? —exclamó el señor Arnoux, apareciendo en lo alto de la escalera.
La señorita Marthe corrió hacia él y se colgó de su cuello, mientras le tiraba de los bigotes. En eso se oyó el son de un arpa y la niña mostró deseos de oírla; el arpista, conducido por la negra, penetró en el camarote. Arnoux, al reconocer en él a un antiguo modelo, comenzó a tutearlo, lo que sorprendió a los presentes. Por fin, el arpista, echándose hacia atrás los cabellos y estirando los brazos, comenzó a tocar.
Era una romanza oriental en la que salían a relucir puñales, flores y estrellas. El hombre andrajoso cantaba con una voz penetrante; los resoplidos de la máquina interrumpían la melodía y rompían el compás; él punteaba con más fuerza, las cuerdas vibraban y sus sones metálicos parecían exhalar sollozos y quejumbres como de un altivo y destrozado amor. Los bosques ribereños, del uno y del otro lado, se inclinaban sobre el agua; soplaba una fresca brisa; la señora Arnoux hundía sus ojos en la lejanía, y al cesar la música parpadeó repetidas veces, como si saliera de un sueño.
El arpista se aproximó a ellos humildemente. Mientras Arnoux buscaba dinero en sus bolsillos, Frédéric alargó hacia la gorra su mano cerrada y, abriéndola pudorosamente, depositó en ella un luis de oro.
Y no era, ciertamente, la vanidad lo que lo empujaba a dar semejante limosna delante de ella, sino un pensamiento, en el que la asociaba, bendita, con un cordial y casi religioso arranque.
Arnoux, mostrándole el camino, lo invitó cordialmente a almorzar con ellos; pero Frédéric respondió que acababa de hacerlo, siendo que se moría de hambre; en realidad, ya no le quedaba ni un céntimo en los bolsillos.
Después pensó que, como cualquier otro, tenía derecho a permanecer en el comedor.
En torno de las redondas mesas comían algunos burgueses, y un camarero iba y venía; los señores Arnoux se hallaban en un extremo, a la derecha; Frédéric, cogiendo un periódico que encontró allí, se sentó en el largo diván de terciopelo.
Los Arnoux debían tomar la diligencia de Chalons en Montereau; su viaje a Suiza duraría un mes. La señora Arnoux censuraba a su marido por lo consentida que tenía a la niña. Alguna gracia debió de haberle dicho al oído, porque ella sonrió; luego, el señor Arnoux se volvió y corrió la cortina de la ventana que estaba a sus espaldas.
El techo, bajo y completamente blanco, despedía un fuerte resplandor. Frédéric, de frente, distinguía la sombra de sus pestañas: ella humedecía los labios en una copa, al tiempo que deshacía entre sus dedos un trozo de pan. El medallón de lapislázuli, sujeto a su muñeca por una cadena de oro, chocaba de vez en cuando con su plato. No obstante, los que estaban allí no parecían darse cuenta.
A veces se veía deslizarse por el tragaluz el flanco de un bote que se acercaba al barco para tomar o dejar pasajeros. Los que se hallaban en torno de las mesas, inclinándose hacia los tragaluces, decían los nombres de los lugares ribereños.
Arnoux se quejaba de la cocina, y al recibir la cuenta protestó muchísimo, y consiguió que la rebajaran. Luego condujo al joven hasta la proa para beber grogs; pero Frédéric se volvió pronto a la toldilla, en la que otra vez estaba la señora Arnoux, leyendo un librito de cubierta gris. A ratos, las comisuras de su boca se distendían y un relámpago de placer iluminaba su frente. Frédéric sintió celos de quien escribió esas cosas que tanto parecían agradarle. Y mientras más la contemplaba, más y más abismos sentía abrirse entre ella y él, pensando que dentro de muy poco tendría que abandonarla irrevocablemente, sin ni siquiera haber cambiado una palabra con ella, ni dejarle un mínimo recuerdo.
Una llanura se extendía a la derecha; a la izquierda, un herbazal, que iba a morir suavemente en una colina en la que se percibían viñedos, nogales, un molino, entre el verdor, y más allá, algunos senderos zigzagueando por la blanca roca que rozaba los confines celestes. ¡Qué dicha sería subir juntos y rodear con el brazo su cintura, mientras su falda arrastraría las amarillentas hojas, y escuchar su voz bajo la luminosa caricia de sus ojos! El buque podía detenerse y ellos descender, y sin embargo esto tan sencillo no era más fácil que cambiar el curso del Sol.
Un poco más lejos se veía un castillo de puntiagudo tejado y cuadradas torrecillas. Un parterre de flores se extendía ante la fachada, y las avenidas se hundían bajo los altos tilos, semejantes a ennegrecidas bóvedas. Frédéric la imaginó paseando entre los árboles. En ese momento aparecieron en la escalinata una joven y un doncel, entre los macetones de naranjos. Luego todo desapareció.
La pequeñuela jugaba cerca de él; Frédéric trató de besarla, pero la niña se ocultó detrás de la nana, y su madre la regañó por no haber sido amable con el señor que había salvado su chal. ¿Sería aquello un pretexto para iniciar una conversación?
"¿Irá a hablarme por fin?" se preguntaba.
El tiempo apremiaba. ¿Cómo hacerse invitar a la casa de los Arnoux? No se le ocurrió nada mejor que invitarlo a observar el cuadro del otoño, diciendo:
—¡Dentro de nada vendrá el invierno, la estación de los bailes y los banquetes!
Pero el señor Arnoux estaba completamente concentrado en los equipajes. Entonces vieron la costa de Surville; los dos puentes se aproximaban; bordearon una cordelería, y luego apareció una fila de achatadas casas; en la parte de abajo se veían marmitas de brea y trozos de madera, y los chiquillos corrían y jugaban en la arena, dando saltos. Frédéric, al reconocer a un hombre con camisa, le gritó:
–¡Aprisa!
Estaban por llegar. Frédéric buscó a Arnoux entre los pasajeros y cuando, a duras penas, logró dar con él, Arnoux dedicó al joven un apretón de manos y estas palabras:
—Tanto gusto, mi querido señor.
Una vez en el muelle, Frédéric volvió la vista atrás. La vio, de pie junto al timón. Le envió una mirada en la que intentaba poner toda su alma; pero ella permaneció inmóvil, como si nada hubiera ocurrido.
Luego, él, sin contestar los saludos de su criado, le dijo:
—¿Por qué no trajiste el coche hasta aquí?
El buen hombre se disculpó.
—Qué torpe! ¡Dame dinero!
Y se dirigió a una fonda para comer.
Un cuarto de hora después sintió la comezón de entrar, como al acaso, en el patio de las diligencias; quizá podría verla aún. "¿Y para qué?, se dijo.
Partió en el coche. Uno de los dos caballos que tiraban de éste no era de su madre; ella se lo había pedido prestado al señor Chambrion, el recaudador, para engancharlo con el suyo. Isidore había salido la víspera y descansado en Bray hasta el anochecer, durmiendo en Montereau; de modo que probablemente a eso se debiera la agilidad de las bestias, que trotaban alegremente, descansadas.
Los segados campos se extendían hasta perderse de vista. Dos hileras de árboles bordeaban el camino; los montones de grava se sucedían, y, poco a poco, Villeneuve-Saint-Georges, Ablon, Châtillon, Corbeil, su viaje todo, en una palabra, se le vino a la memoria, surgiendo claramente, al punto que podía distinguir en aquel momento detalles nuevos y más íntimas particularidades; por debajo del último volante de su vestido veía el pie de ella, calzado con menuda bota de seda color castaño; el toldo de cotí formaba un amplio dosel alrededor de su cabeza, con unas borlas rojas que se estremecían incesantemente al soplo de la brisa.
Se parecía a las protagonistas de los libros románticos. Él hubiera preferido no quitar ni añadir nada a ese personaje. De pronto, parecía que el universo se ensanchaba ante él; ella era como el punto luminoso en el que convergían todas las cosas, y, mecido por el vaivén del coche, los párpados a medio cerrar y la mirada perdida en las nubes, se entregaba a una infinita y placentera ensoñación.
En Bray ni siquiera aguardó a que los caballos tomaran el pienso, se fue, completamente solo, carretera adelante. Recordando que Arnoux la había llamado "Marie", gritó este nombre a voz en cuello. Su voz se perdió en el aire.
Al poniente, una ancha franja púrpura inflamaba el cielo. Las grandes ruedas del molino, que emergían en medio de los rastrojos, proyectaban gigantescas sombras. A lo lejos se oyó ladrar a un perro en una granja. Frédéric se estremeció, presa de una inexplicable inquietud.
Una vez alcanzado por Isidore, subió al pescante para guiar. Su agotamiento se había desvanecido; estaba decidido a entrar, como fuera, a la casa de los Arnoux y a intimar con ellos. Su casa debía de ser agradable, pensaba, y además Arnoux le simpatizaba; luego, ¿quién sabe? En tal punto, la sangre le encendió el rostro y le zumbaron las sienes. Hizo tronar el látigo, sacudió las bridas y era tal la carrera de los caballos, que el anciano cochero repetía:
—¡Despacio! ¡Más despacio, que los va a reventar!
Frédéric, calmándose poco a poco, acabó por escuchar al criado.
El señorito era esperado con notable impaciencia. La señorita Louise había llorado porque quería venir en el coche.
—¿Quién es la señorita Louise? —preguntó Frédéric.
—La hija del señor Roque.
—¡Ah, claro!, no me acordaba —repuso, con aire indiferente.
Entre tanto, los caballos avanzaban a trompicones y no podían más.
Estaban a punto de dar las nueve en Saint-Laurent, cuando Frédéric llegó a la Plaza de Armas, ante la casa materna: una casa espaciosa, con un jardín que daba al campo, haciendo parecer aún más importante a la señora Moreau, la persona más respetada de aquellos lugares. Procedía de una noble y antigua estirpe, extinguida ya. Su marido —un plebeyo con quien sus padres la casaron— había muerto, de una estocada, durante su embarazo, dejándole una considerable fortuna. Recibía visitas tres veces por semana y de vez en vez daba un banquete; no obstante, en su casa todo era pesado y medido de antemano, y siempre aguardaba con impaciencia el cobro de sus rentas. Tal estrechez, que ocultaba como si se tratase de un vicio, ensombrecía su carácter. Su virtud, sin embargo, se ejercitaba de continuo, sin amargura ni alarde. Sus pequeñas limosnas parecían grandes obras de caridad. Se le consultaba sobre la elección de criados, la educación de los jóvenes, el arte de hacer dulces, y, en las visitas pastorales, monseñor se hospedaba en su casa.
La señora Moreau alimentaba una gran ambición respecto a su hijo, de aquí que no fuera de su agrado, debido a una especie de anticipada prudencia, oír censuras contra el Gobierno. En un principio, el muchacho necesitaría protección; pero más adelante, y merced a sus cualidades, bien podría llegar a consejero de Estado, embajador o ministro. Sus triunfos en el colegio de Sens —donde había obtenido el premio de honor— justificaban su orgullo.
Cuando entró en el salón todos se levantaron alborotadamente y lo abrazaron, formando un amplio círculo con sillas y butacas, un amplio corro en torno de la chimenea. Inmediatamente, el señor Gamblin preguntó su opinión sobre el caso de la señora Lafarge, acusada de envenenar a su marido. Ese proceso y el furor que desató en aquella época dio lugar a una fuerte discusión, que la señora Moreau contuvo, muy a pesar, sin embargo, del señor Gamblin, quien la consideraba muy útil para el joven, como futuro jurista que era; aquél, disgustado con tal medida, abandonó el salón.
¡No era de sorprender semejante actitud en un amigo del tío Roque! A propósito del tío, se dijo que el señor Dambreuse acababa de adquirir la propiedad de la Fortelle. Pero el recaudador se había llevado aparte a Frédéric para saber lo que pensaba de la última obra de Guizot. Todos deseaban informarse de sus asuntos, y la señora Benoit supo aprovecharse hábilmente de ello para preguntar por su tío. ¿Cómo le iba a aquel bendito pariente? Hacía tiempo que no sabía de él; ¿no tenía en América un primo lejano?
Al anunciar la cocinera que la sopa del señor estaba servida, todos se retiraron discretamente. Luego, y una vez solos, la madre le dijo en voz baja:
—¿Tienes algo que decir?
El anciano le había recibido muy cordialmente; pero sin descubrir sus intenciones.
La señora Moreau suspiró.
"¿Dónde estará ella ahora?" pensaba el joven.
La diligencia avanzaba, dando tumbos, y ella, envuelta en el chal, apoyaba, adormecida, su hermosa cabeza en el respaldo del asiento.
Subían a sus dormitorios, cuando un mozo de El Cisne de la Cruz le entregó una esquela.
—¿Qué sucede? preguntó ella.
—Deslauriers, que me necesita —respondió.
—¡Ah!, tu camarada –repuso la señora Moreau con sarcástica sonrisa—. ¡En verdad ha elegido bien la hora!
Frédéric vacilaba; pero pudo más la amistad, y cogió su sombrero.
—Al menos, no estés mucho tiempo —le dijo su madre.