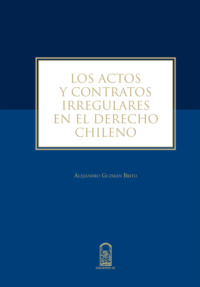Read the book: «Los actos y contratos irregulares en el derecho chileno»

EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Vicerrectoría de Comunicaciones
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 390, Santiago, Chile
editorialedicionesuc@uc.cl www.ediciones.uc.cl
LOS ACTOS Y CONTRATOS IRREGULARES
EN EL DERECHO CHILENO
Alejandro Guzmán Brito
© Inscripción Nº 267.965
Derechos reservados
Julio 2016
ISBN edición impresa 978-956-14-1951-3
ISBN edición digital 978-956-14-2658-0
Diseño:
Salvador E. Verdejo Vicencio
versión | producciones gráficas Ltda.
Diagramación digital: ebooks Patagonia
info@ebookspatagonia.com
CIP - Pontificia Universidad Católica de Chile
Guzmán Brito, Alejandro, 1945-.
Los actos y contratos irregulares en el derecho chileno / Alejandro
Guzmán Brito.
1. Contratos – Chile.
2. Usufructo – Chile.
I. t.
2016 346.83022 + DDC23 RCAA2

ÍNDICE GENERAL
Abreviaturas
Prólogo
§ 1. Los actos y contratos irregulares en general y su régimen
I. Sobre la terminología
II. Concepto de “acto irregular”
III. Historia del término “irregular”
IV. “Irregularidad” y “crédito”
V. Cosas fungibles e infungibles y consumibles e inconsumibles
VI. Propiedad de los fungibles
VII. Régimen jurídico aplicable a los actos irregulares
VIII. Admisibilidad legal de los actos irregulares
IX. Interés en celebrar actos irregulares
§ 2. El concepto de crédito
I. “Crédito” en el “Código Civil”
II. “Crédito” en la Ley N° 18.010
III. El “crédito” que tiene por base una “dación”
IV. El “pago indebido” como figura crediticia
V. Otras figuras crediticias
VI. El prototipo del “dare ob rem” del derecho romano clásico
§ 3. El usufructo irregular o cuasiusufructo
I. Concepto y denominaciones del usufructo sobre fungibles
II. Razón de quedar limitado el verdadero usufructo a las cosas inconsumibles e infungibles
III. Origen histórico del cuasiusufructo
IV. El cuasiusufructo como manifestación de irregularidad negocial
V. El usufructo de fungibles en el derecho chileno
VI. Un cuasiusufructo especial: el llamado derecho legal de goce sobre los bienes fungibles del hijo, contenido en la patria potestad
VII. Legislación comparada sobre el cuasiusufructo
VIII. La posibilidad de restituir el valor
IX. Naturaleza jurídica del cuasiusufructo
X. Constitución del cuasiusufructo
XI. Tres reglas del régimen que gobierna el cuasiusufructo
XII. Motivos para constituir cuasiusufructos
§ 4. El depósito irregular
I. El depósito regular en el “Código Civil”
II. El depósito irregular en el “Código Civil”
III. El origen de la figura del depósito llamado irregular
IV. Algunos puntos sobre el depósito irregular en el derecho común
V. El depósito irregular en la codificación
VI. El depósito irregular y la voluntad de las partes
VII. La naturaleza y el régimen del depósito irregular
VIII. El depósito de dinero en bancos
IX. El depósito de mercaderías en almacenes generales de depósito
X. El depósito irregular y el procedimiento de reorganización y liquidación concursal de un patrimonio
XI. El depósito irregular y el delito de apropiación indebida
§ 5. La prenda irregular de muebles corporales
I. Introducción
II. La infungibilidad e inconsumibilidad del objeto en la prenda ordinaria
III. Prendas sobre fungibles
IV. La prenda sobre fungibles en el derecho romano y en algunas legislaciones actuales
V. Prendas sobre fungibles en el derecho chileno
VI. Ejecución de la prenda irregular
§ 6. El arrendamiento irregular
I. El contrato de arrendamiento de cosas fungibles
II. El contrato irregular de arrendamiento para la confección de una obra con materia fungible
III. Dos textos romanos sobre casos de arrendamiento de fungibles
§ 7. La estimación de una cosa recibida y debida
§ 8. El comodato irregular
§ 9. La naturaleza de los actos y contratos relativos a valores guardados en entidades de depósito y custodia de valores
I. Introducción
II. El depósito de valores es un contrato irregular
III. Actos y contratos posibles sobre valores depositados
IV. Prenda sobre valores depositados
V. Usufructo y uso de valores depositados
VI. Conclusión
§ 10. Síntesis
Apéndice. La irregularidad de algunos negocios en la codificación civil peruana (1852-1984)
I. Usufructo y depósito irregulares en el “Código Civil” del Perú de 1852
II. Usufructo y depósito irregulares en el “Código Civil” del Perú de 1936
III. Usufructo y depósito irregulares en el “Código Civil” del Perú de 1984
IV. Síntesis
Bibliografía
ABREVIATURAS
| CC. | Código Civil. |
| CCCh. | Código Civil de Chile. |
| NIEMEYER, Th., “Dep. irreg.” | NIEMEYER, Theodor, “Depositum irregulare”, Halle, Niemeyer, 1888. |
| n. | nota. |
| SANTARELLI, U., Categoria | SANTARELLI, Umberto, La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di storia del diritto, 1984, reimpresión Torino, Giappichelli, s. d. [pero 1990]. |
| SIMONE, M. de, Neg. irreg. | SIMONE, Mario de, I negozi irregolari, 1952, reimpresión Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993; hay traducción al castellano de F. J. Osset, como Los negocios irregulares, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1956. |
| V./ v. | Véase/ véase. |
PRÓLOGO
El presente libro está en su mayor parte fundado sobre varios escritos que publiqué entre 2013 y 2015 al amparo de un proyecto de investigación sobre actos y contratos irregulares, sustentado por el Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica; un par sobre la misma materia no alcanzó a ser dado a las prensas. Pero no consiste aquel en la mera reproducción de tales escritos, porque, en varios casos, les introduje mudanzas de fondo y a todos, adaptaciones al nuevo contexto unitario o destinadas a evitar repeticiones evitables y a superar alguna que otra imperfección. Con todo, en cada caso he dejado constancia de la sede en que originalmente fue publicado el artículo que inspiró cada párrafo (o del hecho de no haberlo sido en ninguna) mediante una nota insertada al comenzar el párrafo correspondiente.
Espero con este libro y los trabajos que lo fundan contribuir a una materia muy interesante, pero casi no estudiada por la doctrina nacional y poco por la extranjera.
Viña del Mar, 22 de marzo de 2016
A.G.
§ 1. LOS ACTOS Y CONTRATOS IRREGULARES EN GENERAL Y SU RÉGIMEN *
I. SOBRE LA TERMINOLOGÍA
El adjetivo “irregular”, profusamente empleado en este libro, no se toma en el sentido de una contradicción con ciertas reglas, que determine alguna ilicitud, sino en el de implicar algo contrario a una regularidad dogmática entendida como normalidad; aun así esta descripción es relativa.
El derecho civil contiene, en efecto, la tipificación de algunos actos, en su mayoría contratos, cuya definición incluye o debe incluir el rasgo de tener que recaer sobre cosas infungibles. Es el caso del depósito, el comodato, la prenda, el arrendamiento de cosas y de obra material y el usufructo. En su momento se examinarán las normas que imponen la infungibilidad e inconsumibilidad al objeto de estos actos y contratos caso a caso y las razones de tal imposición (v. §§ 3,II; 4,I; 5,II; 6,I,1; 7,1).
Puede acaecer, sin embargo, que el autor del acto o las partes del contrato, sin haber incurrido en error ni tramado una simulación1, decidan hacerlos recaer sobre fungibles. De hecho, los juristas romanos aceptaron que tal acaeciera, desde luego, en el depósito y en el usufructo; y que, por consiguiente, la entrega de fungibles en depósito o el legado del usufructo de tales clases de cosas (como dinero, por ejemplo) no consistiera en un verdadero depósito, en el primer caso, ni en un legado lucrativo en el segundo. Gayo denominó con recurso a la expresión “cuasi usufructo” al usufructo de fungibles2; y algunos juristas de la última Edad Media y de la Época Moderna inicial llamaron “irregular” al depósito de esas mismas cosas, como examinaremos más adelante con detalle (v., en este mismo párrafo, el cap. IV). Los romanos también admitieron que ciertas prendas pudieran recaer sobre fungibles, cuando validaron aquella sobre universalidades, como un rebaño3 o un establecimiento de comercio4, pues las cabezas de un rebaño suelen ser fungibles, aunque el rebaño como universalidad pueda ser desfungibilizado por el lugar (“el rebaño de tal potrero”) y lo propio acaece con las mercaderías que se expenden en un establecimiento de comercio. También aceptaron que pudiera haber un arrendamiento de fungibles.
II. CONCEPTO DE “ACTO IRREGULAR”
1. De acuerdo con todo lo anterior, un acto “irregular”5 es aquel cuyo tipo dogmático exige, como cosa de su esencia, un objeto infungible e inconsumible, y cuyos autor o partes, empero, lo hagan recaer sobre fungibles6. Un acto irregular exige, pues, que el carácter infungible e inconsumible del objeto sobre el que recaiga según su configuración dogmática sea una “cosa de su esencia”. En los términos del artículo 1444 CC., es tal la que, sin ella, el acto o contrato no produce efecto alguno o degenera en otro diferente. No basta, por ende, que el elemento del cual se trate constituya “cosa de la naturaleza”, que aquella misma disposición define como la que se entiende pertenecer a un acto o contrato sin necesidad de incorporarla merced a alguna cláusula especial; y menos aun que sea “cosa accidental”, que es la añadida al acto o contrato por medio de cláusulas especiales.
Sin duda alguna, pertenecen a esta clase, como se adelantó, el cuasiusufructo o usufructo irregular, el depósito irregular y la prenda irregular. A ellos se podría añadir un supuesto comodato irregular que no transite a mutuo (aunque alguno podría decir que el mutuo es un comodato irregular); y también un arrendamiento irregular de cosas fungibles. Pero la irregularidad no es posible en otros negocios, como la compraventa o la permuta, la sociedad o el mandato que implique la gestión de cosas del mandante, el aporte de muebles al haber relativo de la sociedad conyugal7 y los legados, porque tales negocios recaen indistintamente sobre fungibles e infungibles, consumibles o inconsumibles, de modo que, en ambos casos, son regulares.
Tal estado de cosas permite elevar la irregularidad o anomalía a categoría, aunque no sea generalmente aplicable a todos los contratos, sino a algunos (así como la “aleatoriedad” es una categoría también limitada, esto es, no general de todos, sino especial de algunos contratos). En tales condiciones definiremos que la irregularidad o anomalía8 tiene lugar cuando un acto concebido por el sistema dogmático para recaer sobre infungibles, por acuerdo de las partes se lo hace recaer sobre fungibles.
En el pasado se manejó un concepto excesivamente amplio de la irregularidad negocial, derivado de la idea de que ella consistiera en la mudanza introducida en algún elemento o cosa natural del negocio de que se tratase9, según la terminología adoptada en la Edad Media10, de modo que el negocio no mudara su tipo. Solo a mediados del siglo XX, con un libro sobre los contratos irregulares debido al jurista italiano Mario de Simone, puede darse por perfectamente configurada la categoría de estos contratos como recayentes sobre fungibles, cuando su tipo normal exija infungibles11. Ahora bien, si se quiere agrupar las versiones “anómalas” que muchos negocios ofrecen, eso se puede hacer, siempre que se mantenga separada y aparte la “irregularidad” negocial consistente en la fungibilidad del objeto, que ofrece contornos y regímenes tan nítidos y característicos.
2. En este sentido, es presupuesto para la existencia de un acto irregular que haya actos para los cuales se exija, como cosa de su esencia, recaer sobre infungibles. Tal exigencia se presenta en los enumerados precedentemente.
a) Para el depósito, ese rasgo deriva del artículo 2215 CC., que exige restitución “en especie” del mueble depositado. En el comodato se presenta el artículo 2174 CC., que parece excluirlo sobre fungibles cuando define que aquel negocio recae sobre una “especie” y exige restituir la misma especie después de terminado el uso de la cosa dada en comodato. En apresurada teoría, por lo demás, un comodato de fungibles devendría en mutuo. En cambio, no existe una norma que directamente exija o suponga la infungibilidad o la inconsumibilidad del objeto constituido en prenda. El artículo 2384 CC. se limita a pedir una “cosa mueble” para la prenda con desplazamiento y no exige que sea infungible ni inconsumible; si bien todo el articulado del título 37° del libro IV CC. discurre sobre el supuesto de ser infungibles las cosas pignoradas. Lo propio cabe decir de la prenda sin desplazamiento contenida en el artículo 14 de la Ley N° 20.190. La infungibilidad, empero, parece desprenderse indirectamente del artículo 2406 CC., según el cual el derecho de prenda se extingue por la destrucción completa de la cosa empeñada, porque la extinción de la obligación o del negocio por destrucción de la cosa sobre la que recaían una u otro tan solo puede tener lugar cuando la cosa pignorada era infungible. En el arrendamiento, el artículo 1916 habilita el contrato solo respecto de las cosas corporales e incorporales que pueden usarse sin consumirse, lo cual excluye el arrendamiento de consumibles, aunque no el de fungibles inconsumibles. El artículo 764 CC., en fin, al definir el usufructo dice que ese derecho puede recaer sobre infungibles o sobre fungibles; con ello, empero, define dos figuras diferentes: el usufructo y el cuasiusufructo, en modo que el primero solo puede recaer sobre infungibles.
b) La razón de la exigencia de infungibilidad e inconsumibilidad en el objeto de los actos indicados es siempre la misma: el que recibe una cosa en depósito, comodato, prenda, arrendamiento o usufructo la recibe en mera tenencia y no en dominio ni, por ende, en posesión, así que el receptor resulta obligado –él o su heredero– a restituir la misma cosa recibida. Pero si esta fuese fungible o consumible, el depositario, comodatario, pignoratario, arrendatario o usufructuario podrían disponerla física o jurídicamente (ejecutando, por ende, un acto de dueño) y después reponerla, vale decir, sustituirla por otra del mismo género al que pertenecía la dispuesta, y restituirla en la misma cantidad recibida; vale decir, podrían restituir una cosa diferente respecto de la cual el depositante, comodante, pignorante, arrendador o nudo propietario no tendrían cómo saber que es diferente. De esta manera, pues, el que recibió la cosa fungible y consumible en mera tenencia, en realidad la recibiría en dominio y posesión, porque pudo disponerla, en contra del régimen del respectivo acto que no admite la disposición. La consecuencia es que los actos en examen deban recaer necesariamente sobre infungibles. De otra forma se presentaría una contradicción dogmática muy notoria entre la disciplina general y abstracta del acto y su concreta celebración sobre fungibles.
III. HISTORIA DEL TÉRMINO “IRREGULAR”
Conviene decir un par de palabras sobre el uso del adjetivo “irregular”.
Su empleo en esta materia no aparece en los juristas romanos12. A lo más, en Papiniano se encuentra la observación de que el caso de un depósito de dinero celebrado para que se devuelva no las mismas monedas, sino otro tanto de dinero “traspasa los conocidísimos términos [sc. límites] del depósito”13. Fue en la Edad Media cuando apareció la terminología. Por influencia de un autor alemán14, suele repetirse que el introductor de la denominación “depósito irregular” fue el jurista medieval Jason del Maino (1435-1519)15. Pero hay alguna matización que imponer.
Un primer germen se debió al legista Jacopus Butrigarius (c. 1274-1348), cuando sostuvo que si se entrega dinero para tenerlo con facultad tácita de usarlo, eso es un depósito “contra suam naturam”16. En esta expresión, la voz “natura” nada tiene que ver con los futuros “naturalia contractum” y bien podemos traducirla por “esencia”. También Baldus degli Ubaldis (1327-1400) habló de un acto según la “natura depositi” y contra la “natura contractum”17. El comentarista Paulo de Castro (c. 1360-1441) parece haber sido el primero en afirmar que el depósito de dinero “habet irregularem naturam depositi” (“tiene naturaleza irregular de depósito”)18. También el comentarista Ludovicus Pontanus (1409-1439) usaba expresiones similares19. El mencionado Jason del Maino calificaba de “proprius et regularis” al depósito normal de infungibles20; y Francesco Mantica (1534-1614) completó la introducción del adjetivo al dividir el depósito en “regularis” e “irregularis”, y entender por este último al de dinero no especificado21. En un momento que no podemos determinar, el adjetivo “irregularis” fue aplicado también a otros actos que de ordinario recaen sobre infungibles, cuando se los hace recaer sobre fungibles22. De 1676 es una tesis doctoral titulada De irregularitate contractuum, compuesta por un tal Johannes Paulus Fetzer y defendida en la Universidad de Altdorf23. En ella, el autor trata, por cierto, del mutuum irregulare24, del commodatum irregulare25, del depositum irregulare26, pero también de la emptio venditio irregularis27, de la locatio conductio irregularis28 y del feudus irregulare29.
En la Época Moderna la nomenclatura se consolidó. A fines de ella, por ejemplo, Robert-Joseph Pothier (1699-1772) definió sin más el “dépôt irrégulier”30 y en el arrendamiento (“louage”) distinguió al “régulier” del “irrégulier”31.
La terminología entró en el uso común de la doctrina civilística hasta el día de hoy. Pero solo en esta época puede darse por comenzada una reflexión sobre la irregularidad como categoría32.
IV. “IRREGULARIDAD” Y “CRÉDITO”
En los casos que nos ocupan, la ausencia de infungibilidad siempre hace degenerar o transitar el acto a crédito33. El artículo 789 CC. lo dice directa y expresamente con respecto al cuasiusufructo o usufructo de fungibles: el usufructuario se hace dueño de los fungibles dados en usufructo y el nudo propietario es meramente un acreedor a la entrega de otras especies de igual calidad y cantidad. También el artículo 2221 CC. lo dice expresamente para el depósito de dinero, pues, en su caso, el depositario queda obligado a restituir otro tanto en la misma moneda, en lo que está implícito que el depositante deviene acreedor del tantundem, lo cual es típico de las relaciones crediticias. Pero estas declaraciones expresas formuladas para el cuasiusufructo y el depósito irregular las podemos generalizar para la prenda, el comodato y el arrendamiento de fungibles.
Este es un efecto normal de todo negocio irregular: sea cual fuere la base original tomada en cuenta, el negocio siempre transita a crédito.
V. COSAS FUNGIBLES E INFUNGIBLES Y CONSUMIBLES E INCONSUMIBLES
También conviene aclarar ya en este párrafo inicial los conceptos de cosa fungible e infungible y de consumible e inconsumible que usaremos profusamente, porque, como se ha visto, la intervención de unas u otras es la que determina la regularidad o irregularidad en ciertos actos y contratos.
a) Los conceptos de cosa fungible e infungible34 se cimentan en la figura sensible de la especie de cosa de que se trate y, por lo tanto, no obedecen a una convención. Las hay cuya figura sensible es tan singular y particular de ellas, que no se repite en ninguna otra de su misma especie, de guisa que cada individuo constituye un ejemplar único e identificable por sí mismo; en consecuencia, no se confunden con otras, no pueden ser sustituidas por otras, no pueden ser intercambiadas por otras. Son las cosas infungibles y tal es el caso de los inmuebles (que quedan individualizados por el espacio, ya que el ocupado por ellos es único en el mundo, por iguales o en serie que sean sus construcciones, como acaece en las “viviendas sociales”), de las obras de arte originales, de los automóviles patentados35, de los animales domésticos (sobre todo cuando obedecen a un nombre propio) y de muchas otras.
La figura de las cosas fungibles, en cambio, se reparte o distribuye en muchos individuos de una especie, de modo de repetirse en todos; en consecuencia, estos individuos se confunden con otros, pueden ser sustituidos por otros, pueden ser intercambiados por otros y, en fin, son inidentificables por sí mismos. Se trata de cosas que la naturaleza o la industria humana producen, pues, en serie36. Tal acaece con los animales cuadrúpedos destinados a la alimentación o a la venta, las frutas, los cereales, los líquidos envasados, muchos aparatos mecánicos, etcétera.
b) La división de las cosas en consumibles e inconsumibles es esta: Hay ciertas cosas cuyo primer uso o aplicación natural las destruye (o consume), de modo que no pueden volver a ser usadas del mismo modo, como los alimentos, que al darles una vez su aplicación o uso natural, que es ser comidos, se destruyen y ya no pueden volver a servir de comida; la leña, cuyo uso es ser cremada; un cigarrillo, destinado a ser fumado; la bencina, a ser quemada en los motores, etcétera. Es necesario tener presente que esta categoría de cosas no depende de la decisión particular de destruirlas, sino del efecto consuntivo causado por el uso natural; así que la acción de arrojar una mesa a la chimenea para atizar su fuego no hace consumible a la mesa, cuyo fin es otro que el de atizar el fuego; en tal caso se está en presencia simplemente de la consumición de una cosa inconsumible. Hay otras cosas que, en cambio, se las puede aplicar reiteradamente a su uso natural sin que se destruyan, de modo de poder ser usadas muchas veces, como la mesa dicha recientemente, que se puede usar numerosas y repetidas veces como superficie para comer o trabajar sobre ella; un reloj, un automóvil, una cabalgadura, la vajilla, etcétera. Las llamamos cosas inconsumibles.
c) Las cosas fungibles pueden ser consumibles, como es el caso de los alimentos; o inconsumibles, como son las miles de baratijas industriales y aun artesanales que se encuentran en los supermercados y demás establecimientos de comercio y en los puestos de los vendedores ambulantes. Las cosas infungibles son inconsumibles37, porque la economía no podría resistir el comercio fundado en especies únicas destinadas a ser destruidas por su primer uso.
Las cosas inconsumibles, ahora, pueden ser fungibles o infungibles, como ya quedó dicho; y las cosas consumibles son fungibles, por la misma razón dada antes, pero a la inversa, pues la economía no podría resistir el tráfico de cosas destinadas a desaparecer con su primer uso, que fueran, empero, especies únicas. Suele ofrecerse, a modo de excepción rebuscada, el ejemplo de la torta de novios del príncipe de Gales, que sería consumible en cuanto alimento, e infungible en cuanto especie única. Pero tal ejemplo corrobora lo dicho acerca de lo insoportable de una economía de consumibles infungibles, por el alto valor que tiene la dicha torta38.
d) El Código Civil expresa algo sobre estas cosas en los incisos 1° y 2° del artículo 575, de manera un tanto desorientadora aunque no del todo inexacta: “[Inciso 1°] Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles./ [Inciso 2°] A las primeras pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan./ [Inciso 3°] Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son cosas fungibles”. El inciso 1° proviene de Delvincourt39; el inciso 2°, de García Goyena40; y el 3°, nuevamente de Delvincourt41. El artículo 687 inciso 2° del “Proyecto de 1853”, que identificaba totalmente las cosas fungibles con las consumibles, también provenía de este último autor; pero Bello lo modificó de la manera que vemos en el Código (ya en el “Pyto. Inédito”) según lo que aquel leyó en el proyecto de García Goyena. Ciertamente la disposición es criticable en cuanto no define las categorías de cosas involucradas, y se limita a establecer la relación entre fungibilidad y consumibilidad. Tal relación es así: Las cosas muebles son fungibles o no fungibles; las fungibles pueden ser consumibles (“aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan”), pero no necesariamente, porque –dicho de manera implícita– hay fungibles inconsumibles. Sin embargo, de esto no resulta que la clasificación de cosas consumibles e inconsumibles sea una subclasificación de las cosas fungibles; lo único que resulta es que las cosas consumibles son siempre fungibles, porque aquellas pertenecen, como dice el Código, a estas. Tal artículo 575, en síntesis y en otro lenguaje, manifiesta que las cosas consumibles pertenecen a la clase de las fungibles. Se observará, pues, que él no dice que las cosas fungibles sean “aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan”; y, por ende, es inadecuada la crítica que suele dirigirse al artículo 575 CC., según la cual la fungibilidad ahí “aparece confundida con la consumición o destrucción de las cosas por el uso natural de ella”42. La norma no confunde la fungibilidad con la consumición o destrucción de las cosas, ni con su consumibilidad; se limita a decir lo ya apuntado, en orden a que las cosas consumibles pertenecen a las fungibles, lo que es exacto. Por lo demás, el propio autor citado termina por confundirse él mismo cuando escribe: “En la práctica, las cosas que desde luego se presentan como fungibles son las que se consumen por el primer uso […]”43, incurriendo en el error que achaca indebidamente al Código, que no lo comete. En el actual mundo de baratijas industriales cada día más hay cosas fungibles no consumibles. Lo que sí es verdadero, en todo caso, es que el Código no define qué sean las cosas fungibles e infungibles.
VI. PROPIEDAD DE LOS FUNGIBLES
Los fenómenos jurídicos de la fungibilidad y la consumibilidad originan una interesante doctrina que suele pasar desapercibida
1. ¿A quién pertenecen los fungibles, sean o no consumibles? Esta pregunta tiene el presupuesto de que estas cosas de las que hablamos no estén guardadas en un recipiente identificable del que solo esté consentido extraerlas si se lo rompe o fractura, o cuando se lo abre con su llave, si tenía cerradura, porque, en el evento contrario, la infungibilidad e inconsumibilidad del continente infungibiliza y hace inconsumible al contenido44. El Código no lo dice de una manera general, pero aplica la idea en su artículo 2221 con respecto al caso particular del depósito al disponer: “En el depósito de dinero, si no es en arca cerrada cuya llave tiene el depositante, o con otras precauciones que hagan imposible tomarlo sin fractura, se presumirá que se permite emplearlo, y el depositario será obligado a restituir otro tanto en la misma moneda”. La norma describe al depósito irregular de dinero. Lo que nos interesa destacar ahora es que el depósito de dinero en arca cerrada cuya llave tiene el depositante o con otras precauciones que hagan imposible tomar el dinero sin fractura de su continente no es depósito de dinero, o sea, irregular, sino del continente, vale decir, regular. Como dijimos, la infungibilidad del continente infungibiliza al contenido45. Así, nuestro problema se circunscribe a los fungibles no desfungibilizados por el continente.
Tratándose, pues, de cosas fungibles no guardadas en un envase individualizable, su tenencia se confunde con su posesión y esta con su propiedad. La razón positiva de por qué aquello es así deriva de que solo se pueden reivindicar cosas identificables. Esto, empero, no está dicho directamente en el Código Civil, debido, tal vez, a su evidencia. Pero se desprende de importantes disposiciones.
a) La primera es el artículo 2466 CC.: “Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores”. La norma pertenece al título 41°: “De la prelación de créditos” del libro IV CC. Esta norma dice varias cosas; pero todas descansan sobre la base de que entre los bienes de un deudor insolvente al que se pretende ejecutar, existan “especies identificables”. Este modo de decir equivale a “cosas infungibles”, cuyo carácter radica precisamente en su identificabilidad. Si, pues, entre los bienes de un insolvente se encuentran infungibles ajenos, sus respectivos dueños siguen siendo tales, es decir, pueden reivindicarlos, sin perjuicio de que el insolvente sea su usufructuario, pignoratario o retencionario. Supongamos que se trate de objetos fungibles, o sea, inidentificables, y que un tercero alegue ser su dueño para sustraerlos a la ejecución. Si no es capaz de identificarlos, porque no puede, ¿cómo podría solicitar que se los apartara de la masa ejecutable? No hay manera de probar que tales bienes le pertenecen y toda prueba que se fabrique al respecto es necesariamente falsa.