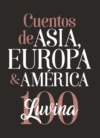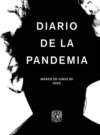Read the book: «Bogotana[mente]»


Bogotana[mente]
© Primera edición, Brutas Editoras, 2015
© De esta segunda edición, Banda Propia, 2019
Av. Borgoño 21780, Concón, Chile.
«Bogotá de Memoria»
© Alejandra Costamagna, 2015
«Doctor Bogotá»
© Slavko Zupcic, 2015
DIRECCIÓN EDITORIAL
Lorena Fuentes
María José Yaksic
DISEÑO DE PORTADA Y DIAGRAMACIÓN
Andrea Estefanía
DIAGRAMACIÓN DIGITAL
Miguelángel Sánchez
Edición digital: abril de 2020
ISBN digital: 978-956-6088-00-4
Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin previa autorización escrita del autor y del editor.

Santiago de Chile, 1970.
Es periodista y doctora en literatura. Ha publicado las novelas En voz baja, Ciudadano en retiro, Cansado ya del sol y Dile que no estoy. Además, es autora de los libros de cuentos Malas noches, Últimos fuegos, Había una vez un pájaro, Animales domésticos e Imposible salir de la Tierra. En 2013 viajó a la capital colombiana para escribir una crónica por encargo del programa Bogotá Contada. «Bogotá de memoria» es el resultado de ese viaje: una versión ampliada de su registro de la ciudad vista y la ciudad oída, como un pasaje para dislocar, al igual que en el resto de su literatura, las resonancias vertiginosas del presente. Ganó el Premio del Círculo de Críticos de Arte en 2007 y el Premio de literatura Anna Seguers de Alemania en 2008. A inicios de este año fue finalista del Premio Herralde de Novela con El sistema del tacto, su último libro.
Bogotá de memoria
Pasajeros
«De Chile», le respondo al pasajero en la buseta (la micro, para mí). El hombre me ha preguntado de dónde soy. Pero la pregunta no ha sido «¿de dónde es usted?», ni menos «¿de dónde eres tú?». El hombre ha dicho: «¿de dónde es su merced?». Y más que «su merced», en realidad, ha dicho «sumercé». Ahora soy yo la que pregunta cosas, cualquier cosa, para seguir escuchándolo. El acento, las palabras, el tono suavecito, el temple de los colombianos. Como si hasta los insultos les nacieran acariciados por la lengua. Una niña me preguntará al día siguiente, en una biblioteca pública, cuántos idiomas hablo. Yo le diré que hablo chileno y argentino —incluso uruguayo, si me esfuerzo un poco— y que he viajado más de cuatro mil kilómetros desde mi terruño para aprender el colombiano. Más precisamente, el bogotano. Eso hago desde el primer y hasta el último minuto en la ciudad que alguna vez fue considerada la Atenas sudamericana. Escucho, escucho, todas las frecuencias sintonizadas en el habla. Mi primera salida es arriba de esa buseta que me lleva por la carrera Décima hacia el norte. El trajín de la ciudad corre como una película muda desde la ventanilla. Le invento un sonido: el eco de unos latidos irregulares, que solo retumban en la órbita de mi cabeza. Los cerros Monserrate y Guadalupe, verdeoscurísimos, podrían ser primos altiplánicos del San Cristóbal y el Santa Lucía de Santiago, pienso. Me voy sintiendo en casa a dos mil seiscientos cuarenta metros de altura; en cualquier momento me vuelvo bogotana y en vez de decir bogotana, en realidad, digo «rola» o «cachaca» , que son los gentilicios usados por los colombianos para llamar a los nacidos en Bogotá. Y en vez de decir caña digo «guayabo». Y en vez de chiquillo, «pelado». Y en vez de prisa, «afán». Y no me enojo, sino que me «pongo brava». Y hablo tan pero tan bonito, sin correr, masticando las haches, comiéndome las jotas, un caracol de suspiros las palabras. Y saludo con una sonrisa que nunca parece impostada, y escucho la pregunta del pasajero del inicio, el de «sumercé», que ahora quiere saber cómo viví el terremoto de 2010 en Chile. Yo le digo que fuera del pánico que experimentó mi gato, que no salió en dos semanas del clóset, no viví nada traumático. Y el hombre dice: «Dios protege a sus corderos». En la siguiente parada baja de la micro y sigue su camino como si fuera un dios citadino, un dios de origen cachaco. Me da pena que se haya ido. Pero pena en chileno, que es lástima, y no en colombiano, que es vergüenza o algo así como «disculpa». Ahora sube un viejo que vende tejidos y collares artesanales. «Buenas tardes, señoras y señores», dice sin alzar demasiado la voz. Por un minuto llego a pensar que los bogotanos no gritan. «¿Sabe usted lo que es el orgullo?», pregunta a un pasajero que no le da ni la hora. Y como la respuesta no llega, el viejo dice: «El orgullo es la fuente de todas las enfermedades». Después sabré que esa es una frase de Pascal, pero el hombre la suelta con tanta elocuencia que parece propia, inspirada, la palabra justa en el momento justo. Después sabré también que los bogotanos distinguen entre el usted, el tú y el su merced de acuerdo con la intención: el primero es más bien protocolar o indica poca confianza («entre varones el usted es fundamental», me dirá un amigo, varón, que me tratará de tú), aunque a veces lo usan los amantes o los pololos en forma cariñosa; el segundo expresa confianza e informalidad, pero en ciertos contextos de trabajo puede sonar arribista o muy patudo («nunca decirle tú a un jefe, nunca», me pasará el dato otro amigo, que me tratará de usted); y el tercero es una herencia campesina, y sugiere respeto y sumisión («aunque en los 90 el ‘sumercé’ salió del clóset y se empezó a usar también entre los hipsters», me dirá un amigo más que me tratará hipsterianamente de sumercé). El caso es que el vendedor de collares y tejidos escoge el usted. A mí me parece que es la forma precisa para su discurso, la que mejor acompaña las frases eruditas de aquí y de allá, de Oriente a Occidente, esa música de fondo que termina por hipnotizarnos. Me bajo de la micro con un collar de colores en el cuello y la voz del vendedor archivada en algún rincón de la memoria interna. Los cerros frondosos a mi izquierda me indican que estoy cerca del hotel. Truenos, rayos. Anuncios de tormenta: ahora le toca hablar al cielo.
Nubes favoritas de Bogotá: Los cumulonimbos, esas motas de algodón gordas y densas como corderos de campo, que engendran lluvias y tormentas eléctricas.
Tierra fría, tierra caliente
No hay un clima ni un cielo ni un paisaje en Bogotá. Es decir, los hay pero en plural: veinte climas, veinte cielos, veinte paisajes distintos cada día. El paraíso y el infierno para los fotógrafos, pienso, que durante la mañana pueden dar con una iluminación semejante a la del primer día del mundo, el de la creación, si es que eso existe. Una luz nítida y cristalina, casi transparente; una ráfaga de seda. Pero a los pocos minutos se vuelve azulada, gris, espejo de nubarrones. Y entonces hay que cambiar el lente y abrigarse y sacar paraguas. Los bogotanos se refieren a sus compatriotas de poblados bajo los mil quinientos metros de altura como «calentanos»: gente de tierra caliente, donde las temperaturas pueden alcanzar los treinta y cinco, los cuarenta y hasta los cuarenta y cinco grados Celsius. En Bogotá, en cambio, nunca hace calor. El sol va y viene: saluda, besa y adiós. Y luego irrumpe un sonido de tronadura y el cielo parece quebrarse y los rayos electrocutan las nubes y viene la lluvia. Las lluvias, más bien, en plural: la tipo garúa, la llovizna, la que cae a chorritos, el aguacero, la lenta y segura, el chaparrón. Y también el granizo propio de la tierra fría. Y otra vez el sol, que saluda, besa y se va.
Bogotá contada
He venido a esta ciudad por el programa Bogotá contada, una iniciativa del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) que consiste en la visita de doce escritores hispanoamericanos quienes, en tres grupos de a cuatro, recorren, caminan, escuchan y respiran Bogotá durante diez días para luego escribir sobre ella y publicar sus crónicas en un libro colectivo, de circulación gratuita, destinado a bibliotecas y lugares públicos. Mis compañeros de ruta en el tercer y último ciclo, en Octubre de 2013, son la uruguaya Inés Bortagaray, el argentino Martín Kohan y el dominicano Frank Báez. Y aunque nuestro anfitrión oficial es Ricardo Silva, también cumplen ese rol Antonio García Ángel, Valentín Ortiz, Daniel Chaparro, Mariana Jaramillo y Alberto Sierra, con quienes recorremos, caminamos, escuchamos y respiramos el aire de Bogotá. Cosas como esta, por ejemplo, escribirá Kohan en su crónica-cuento:
Amanece a pleno sol. Lo comento en la mañana.
—Este sol es pura agua —me disuade, aunque sin énfasis, el taxista que me lleva hacia la charla. ¿Un sol de agua?, me digo. ¿Un sol que es pura agua?
Se explica el hombre del taxi: tanto sol y tan caliente, desde hora tan primera, no anuncia otra cosa que lluvia. Como meteorólogo resulta impecable, porque lo concreto es que acierta; la tormenta, pasado un rato, le da por entero la razón. No obstante a mí que, previsible, el sol me lleva siempre a pensar tan solo en llamas y en fuego, tanto más me impactó como poeta. Poeta sin intención, por pura fatalidad de la lengua, sin gasto de premeditación y esmero.
El lenguaje del cielo se nos colará desde las primeras horas: al desayuno, al almuerzo, en el «tinto» (tacita de café, no copa de vino) de la tarde, en las salidas nocturnas, en todas las conversaciones que mantengamos estos días. Y no será un comodín para romper silencios, no, no, no. Se tratará de una presencia ineludible, fatal como la lengua: una materia tácita en el aire que respiraremos juntos.
Expresión bogotana favorita: «Echar carreta». En chileno sería algo así como «saber engrupir» o «tener blablá». Mario Jursich, bogotano con extensa genealogía migratoria, editor de Malpensante —esa revista que ya desde el título proyecta en las palabras un patrimonio vivo del pensamiento— cree que la expresión viene del carrete del hilo. Dice que hablar bien sigue siendo muy apreciado en la vida cotidiana. Que se valora la elocuencia. Lo dice con convicción pero sin alarde, y deja en reposo las palabras por unos segundos. Sabe que «echar carreta» también es dominar las pausas, graduar los latidos del habla. Pienso que en chileno «carrete» es fiesta, jarana. Y que en colombiano ese giro del carrete es la rumba. Pienso en la fiesta inagotable de las palabras, en sus múltiples pasos de baile. Recuerdo al viejo de los tejidos y los collares en la micro, pienso en el lenguaje como la extensa hebra de una manta que nos envuelve. El carrete del discurso, el hilo de la lengua.
El pasado en el presente
Mi primera actividad oficial de Bogotá contada es un panel en el Centro de Memoria Histórica, ubicado en el antiguo lote B del Cementerio Central. Mientras caminamos por la calle 26 hacia el memorial escucho la voz de otro vendedor ambulante: «minutos, minutos». Es cosa de prestar atención: casi en todas las esquinas de Bogotá hay algún kiosco o un puestito improvisado con letreros que anuncian la venta de minutos telefónicos. Minutos, minutos. Venden tiempo, fantaseo. El sueño de vivir un presente infinito. Deme veinte, treinta kilos, por favor. Pero los minutos reales corren y ya estamos en el sitio donde hablaremos de literatura y memoria. «Narrativas en contexto de represión y transición: cuatro experiencias latinoamericanas», anuncia el afiche en la entrada. En uno de los espacios subterráneos del Centro vemos el inicio de un documental sobre la violencia en Colombia. Sobre La Violencia con mayúsculas, en realidad, tal como se refieren ellos al período que va de 1948 —tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán— a la tregua partidista de 1958. Pero la violencia en Colombia sigue hasta el día de hoy, y así lo consignan los miles de archivos de este memorial. Y no hay mayúsculas capaces de graficar su siniestra vigencia. Late en la sociedad, la olfateamos en los militares con metralletas que circulan con frecuencia por las calles, en el noticiero y los titulares de los diarios, en los perros rottweiler con bozales que escoltan a los policías, en las cifras del informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, presentado este año por el mismo Centro de Memoria: doscientas veinte mil personas asesinadas, veinticinco mil desaparecidas, casi seis millones de desplazados, mil novecientas masacres y casi treinta mil secuestrados entre 1958 y 2012. La pantalla muestra ahora la imagen de Jorge Eliécer Gaitán. Su voz nos llega desde el pasado: de la Marcha del Silencio, en febrero de 1948, dos meses antes de su asesinato. Desde algún rincón de la memoria me llega también la voz de Salvador Allende y se funde con la de Gaitán. Pienso en el amorío de Allende con Gloria Gaitán, la hija del líder colombiano. Pienso en ese hijo que esperaban en septiembre de 1973 y que no nació. Pienso cómo habría sido ese Allende Gaitán huérfano de padre y de abuelo, con esas dos patrias quebradas. Escucho el discurso de uno: «Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes —de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies— han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos». Escucho la voz del otro: «Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor». Escucho ahora el eco de las voces de Inés, Martín y Frank, que hablan de los procesos de Uruguay, Argentina y República Dominicana; de sus memorias. De las colectivas y las individuales. No de la memoria contra el olvido, sino de las memorias enfrentadas a las memorias. De Funes, el memorioso personaje de Borges que termina desbordado en la imposibilidad del olvido. De la naturalización del horror en la vida cotidiana. De las formas posibles de narrar hoy ese horror, de las palabras que se gastan, del silencio, de los hijos de una época, de los padres militantes, de los nuevos códigos para los viejos temas, del cómo en la literatura. La palabra, ahora, es de un hombre del público: «¿Qué tendrá que suceder para que en Colombia haya una memoria nueva, una manera de decir nueva?», suelta al aire. El silencio que viene a continuación parece un aullido. No sabemos aún que esa será una pregunta recurrente, una especie de mantra que nos acompañará en todos o casi todos los diálogos que sostendremos en Bogotá.
Cosas como esta escribirá el dominicano Frank Báez de su experiencia en Colombia:
En Bogotá me sucedió un milagro. No me refiero a esos milagros en que uno ve de repente al Cristo de la agonía crecerle el pelo en la iglesia de San Francisco. No, lo que me pasó fue otra cosa: cuando caminaba de noche por la Séptima, ocho gamines («pelusones», en chileno) se me lanzaron encima para atracarme y yo salí ileso y con todas mis pertenencias. Pero no es mi intención analizar la violencia […]. Lo que me preocupa es si estoy tratando a Bogotá en este texto con el mismo prejuicio con el que me trataban los bogotanos que pensaban que por ser dominicano y caribeño iba a ser un excelente bailarín de salsa. Perdonen que me vaya por las ramas, pero tengo que mencionar el asunto de la salsa. Como se pudieron dar cuenta Daniel Chaparro, John Galán Casanova y otros amigos que me acompañaron a Cuba Antigua y A Seis Manos, no soy un gran bailarín. Incluso recuerdo la expectativa de todos cuando me paré a bailar, la manera en que rodearon la pista y las caras de decepción que pusieron cuando empecé a bailar como gringo. Ave María, me ha decepcionado, dominicano, dijo un tipo alto y barbudo cuando puse un pie fuera de la pista.
Lo que no sabe Frank todavía es que a la noche siguiente, sin gamines ni atraques de por medio, probará otros bailes. Y que entonces no habrá decepción entre los observadores, porque todos serán, seremos parte de un mismo cuerpo en movimiento. Pero lo que con toda seguridad ignora el dominicano es que «atracar» en chileno —aunque un poco pasado de moda el término— significa besuquearse intensamente, con toqueteos y caricias múltiples.
Nombre favorito de barrio bogotano: La Favorita. Aunque también me gustan Cama Vieja, Paloquemao, El recreo de los Frailes, La Perseverancia, La Soledad y Chico Reservado. Y en mención especial para barrios con diminutivos me quedo con El Codito, La Llanurita y El Pañuelito.
The free excerpt has ended.
![Bogotana[mente]](https://cdn.litres.ru/pub/c/cover_100/56036287.jpg)