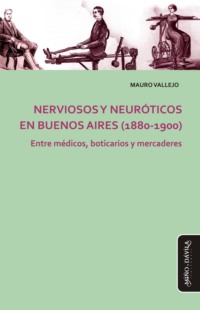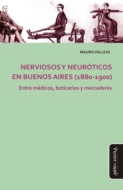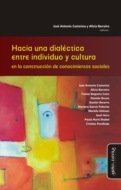Read the book: «Nerviosos y neuróticos en Buenos Aires (1880-1900)»
Edición: Primera. Mayo de 2021
Lugar de edición: Barcelona, España / Buenos Aires, Argentina
ISBN: 978-84-18095-57-3
Depósito legal: M-30548-2020
Código THEMA: MBX [Historia de la medicina]; MKJ [Neurología y neurofisiología clínicas]; MKMT [Psicoterapia]
Diseño gráfico general: Gerardo Miño
Armado y composición: Laura Bono
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
© 2021, Miño y Dávila srl / Miño y Dávila editores sl

dirección postal: Tacuarí 540 (C1071AAL)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
tel-fax: (54 11) 4331-1565
e-mail producción: produccion@minoydavila.com
e-mail administración: info@minoydavila.com
web: www.minoydavila.com
redes sociales: @MyDeditores, www.facebook.com/MinoyDavila, Instagram

Índice de contenido
Introducción. Spleen diplomático
Capítulo 1. Un bazar para las neurosis. Aceites, píldoras y medallones magnéticos
Excesos de bacalao y un poco de cocaína
Instrucciones para bromiómanos
Boticas, regentes y falsificadores
Capítulo 2. Duchas, poleas y pedicuros en los institutos médicos
Testículos de carnero y planchas de zinc
Nombres bárbaros e hidrópatas domesticados
Sopapas y abdominales sarmientinas
Electrodos y sugestiones
Capítulo 3. Charlatanes profesionales, liberales y gitanos
Médicos de ala ancha
Parásitos y buhoneros
Capítulo 4. Las neurosis en las cabezas de los doctores
Neuróticos de importación
Degenerados, dispépsicos e imantados
Plaga y desacople
Capítulo 5. Ramos Mejía y la anti-neurosis de un hombre célebre
Neurosis pequeña y desmentida
Un malogrado relevo para el asilo
Desgano, rabona e inmortalidad
Epílogo. De mercader a confesor
Agradecimientos
Referencias bibliográficas
A Hugo Vezzetti
“Un prestigioso psiquiatra parisino recibió un día la visita de un paciente al que veía por vez primera. El paciente se quejó de la enfermedad de la época, la desgana vital, la profunda desazón, el tedio. «No le falta nada −dijo el médico después de una
exploración detallada−. Solamente debería descansar y hacer algo para distraerse. Vaya una tarde a [ver al cómico] Deburau y enseguida verá la vida de otra manera». «Pero, estimado
señor −respondió el paciente−, yo soy Deburau»”.
(Walter Benjamin, Libro de los Pasajes, p. 134 [D 3a, 4]).
Introducción
Spleen diplomático
“Hubo una época en que estuvieron de moda los desmayos; por cualquier motivo, por la cosa más insignificante, una mujer sensible caía desmayada y no podía ir a ninguna parte sin el reparador pomito de sales. A los desmayos sucedieron los ataques de nervios y hoy la pícara neurosis nos ha traído los insomnios”. (“El insomnio”, El Nacional, 25 de octubre de 1889).
A comienzos de la década de 1890, el joven escritor de origen mexicano Federico Gamboa residió en Buenos Aires cumpliendo funciones diplomáticas. Muy a gusto se codeaba con los apóstoles y mecenas de la literatura local (Calixto Oyuela, Carlos Vega Belgrano, Rafael Obligado), quienes devolvían las gentilezas dedicándole versos que hoy nos parecen exagerados, cuando no empalagosos. Con el relato de esos días porteños comienza su Diario, publicado a partir de 1907 en varios volúmenes. La mitad del primer tomo está dedicada a aquella estadía en la capital argentina, que se extendió entre inicios de 1892 y agosto del año siguiente. Casi como un autómata que se deja llevar por una ciudad de ensueño, Gamboa deambula por veladas literarias, excursiones al campo para cazar perdices (donde se topa con algún peón disfrazado de gaucho, y festeja que una costumbre tan indecorosa como el mate “tiende a desaparecer”), ceremonias de recambio presidencial y brindis con champagne en la cubierta de algún buque de guerra ruso o chileno.
Tales eventos apenas si logran distraerlo de su preocupación excluyente; Gamboa se desespera por conocer la opinión de los demás escritores sobre su novela Apariencias, que la editorial de Jacobo Peuser imprimió en agosto de 1892. Aún no ha cumplido 28 años, y su obra de 600 páginas merece una acogida despareja: un reseñador de El Diario lo define como “exuberante y aburridor”. Oyuela lee durante una hora, en una velada realizada en la casa del mexicano, una crítica mordaz. Otros hombres de letras (Joaquín V. González y Ernesto Quesada) son un poco más ecuánimes, y el libro le depara incluso un “triunfo inesperado”. Movida por su lectura, una mujer casada se confiesa ante él y le regala “enloquecedoras caricias”. En ese estado de ánimo, el 30 de agosto de 1892 Gamboa escribe en su diario:
¿Cuándo podrá uno consultar, con probabilidades de alivio, á especialistas de enfermedades del espíritu? (…) Nuestro decantado progreso los reclama ya, y, sin embargo, no existen todavía. (Gamboa, 1907: 50).
La queja del mexicano contiene un diagnóstico doblemente acertado. En la Buenos Aires de fin de siglo no había nada que se pareciera a un “especialista en enfermedades del espíritu”. Sí había médicos más o menos industriosos, que intentaban aproximarse a esa zona peligrosa donde los infortunios del alma y del cuerpo parecían reclamar la emergencia de un sanador. Existían doctores que, de modo personal y casi cual aventureros, se adentraban en ciertas parcelas de esos malestares que nada tenían que ver con los microbios ni con la anatomía, y menos aún con los chalecos de fuerza de los asilos de locos. Esas avanzadas individuales no alcanzaban, empero, para fundar una zona de especialización que asegurara a la medicina el dominio de esas afecciones que ya comenzaban a tener nombre propio en la ciudad capital: neurastenia, neurosis, neurosismo o histeria. Tampoco existían centros especializados en esas afecciones; lo que sí abundaban, como veremos, eran consultorios e institutos de hidroterapia o aeroterapia, que ofertaban sugerentes remedios para una amplia gama de malestares, pero que no valían estrictamente como clínicas para enfermedades nerviosas leves. Poco antes que el mexicano, un médico local (discípulo de José María Ramos Mejía) señalaba esa ausencia para el caso de la histeria:
Es necesario pues, quitarlas [a las histéricas] de su medio ordinario de vida, ponerlas en una casa de sanidad donde haya un personal ad hoc, que no se enternezca de falsas apariencias (por desgracia aún no existe entre nosotros este género de establecimientos, no obstante el considerable número de histéricas que tenemos), donde lleven una vida ordenada, donde estén tranquilas, donde no puedan llamar la atención por sus extravagancias y por sus puerilidades, lo que ha bastado muchas veces para conseguir curaciones radicales. (Arévalo, 1888: 27).
El lamento de Gamboa demuestra ser atinado en un segundo sentido. Al emitir aquella afirmación, establece sin titubear que a pesar de que esos especialistas aún no existen, proliferan ya sujetos que reclaman sus servicios. El mexicano era uno de los muchos ciudadanos neuróticos que, con sus angustias vagas y sus desdichas espirituales, se mostraban listos para zambullirse en un mercado de sanadores o remedios que prometieran algún alivio para esos malestares. No podía ser de otro modo en una ciudad que se mostraba tan atenta a las modas y a sus lógicas de consumo (ya en 1881 José Wilde había concluido: “Nuestros lectores bien saben que es y ha sido siempre inútil, la prédica contra ese déspota llamado la moda” [Wilde, 1881: 184]). En efecto, tal y como será desarrollado más adelante, para amplios sectores de la vida urbana, los recién estrenados epítetos que se usaban para nombrar esas afecciones (neurastenia, debilidad nerviosa, etc.) eran apenas algo más que pomposos sinónimos de modernidad o de cosmopolitismo (Forth, 2001). Hacían suya esa función no solamente por el imaginario que recubría la provocación de la enfermedad, sino también por la naturaleza atractiva y confortable de los productos y procedimientos con que ella quedaba asociada. En el mismo momento en que Gamboa formulaba su diagnóstico, una de las primeras médicas egresadas de la facultad local afirmaba lo siguiente:
El neurosismo, que tanto desarrollo ha adquirido en esta época, al extremo que es raro encontrar una mujer que no sea histérica, epiléptica o neurópata, producto muchas veces de la educación, los vicios, la herencia y hasta la moda; porque no se puede ser chic si no se es exquisitamente nerviosa. (Rawson de Dellepiane, 1892: 40).
El vagabundeo local de esas histéricas fue retratado más de una vez por los cronistas sociales de aquella época. Recordando la fauna humana que se hacía ver por los bosques de Palermo en el cambio de siglo, Manuel Castro se refirió a “las damiselas que pasean su ‘spleen’ por la aristocrática avenida de las Palmeras (…), reclinadas lánguidamente en cupés y landós que arrastran braceadores trotones” (Castro, 1949: 44).
En 1893, desde Madrid, un médico español que venía de dirigir en Buenos Aires un exitoso consultorio especializado en neurosis, esbozó un paisaje similar de la salud mental de sus pasados anfitriones: “Recientemente −pues de ella llego− hago idéntica observación en la República Argentina; todos, ó la mayor parte de los bonaerenses, padecen de la Neurastenia” (Díaz de la Quintana, 1893: 12). Igual de valiosa es la continuación de esa sentencia, pues allí se deja ver el motivo por el cual el diplomado extranjero se obstinó en permanecer cuanto pudo en una ciudad que había hecho todo para expulsarlo: “despachan el bromuro potásico por toneladas, el éter por cuarterolas y las tinturas madres y glóbulos de ignatia por litros, exagerada cantidad, tratándose de minisculez tan sobresaliente como lo son las dosis homeopáticas” (Díaz de la Quintana, 1893: 12). Haciendo eco a la reclamación de Gamboa, el español entendió de modo acabado que la profusión de neuróticos era equivalente a la implantación y desarrollo de un negocio lucrativo.
Este libro trata sobre la emergencia casi simultánea de una experiencia (o una sensibilidad) y de un mercado. En el tramo final del siglo XIX, Buenos Aires fue el escenario de la irrupción de un nuevo personaje, que también alteraba la fauna humana y patológica de otras grandes urbes del mundo moderno. Ese nuevo sujeto, el neurótico, era el punto de confluencia o el reflejo atribulado de múltiples transformaciones: nominaba una nueva forma de sentir el propio cuerpo y de relacionarse consigo mismo; pero mentaba al mismo tiempo la oportunidad de atizar un mercado de servicios profesionales y objetos de consumo, capaces de poner fin (o eternizar) la condición mórbida. Ese nuevo habitante constituía, en fin, el baluarte de la exigencia de alterar la presencia urbana y cotidiana de la medicina.
Estas páginas abordan algunas de las superficies o tramas culturales en que esa novedad fue modulada en la ciudad de Buenos Aires. El mercado de remedios (con sus avisos publicitarios, sus objetos y sus agentes), los institutos médicos privados (con sus afanes de lucro, sus escaleras de mármol y sus estrategias de marketing), y las salas hospitalarias o cátedras universitarias (donde algunos diplomados con ínfulas de investigadores decían mirar de reojo a sus colegas filisteos) conforman el trípode parcial en que aquella experiencia pudo alojarse y expandirse en la Capital durante los últimos años del siglo XIX. Monstruo híbrido, mezcla de un nuevo yo y de un hábito de consumo, la neurosis porteña estuvo también enhebrada de palabras y discursos; esa sensibilidad tuvo mucho que ver con los motes que las propagandas de aceite de bacalao querían dar al nuevo espécimen nosográfico, pero también con las figuraciones que esa condición proteica recibía en las páginas de una literatura ficcional que ya se mostraba hastiada de los locos degenerados. Artículos y tesis de los médicos también colaboraron en la forja de ese retrato esquivo. Ninguna de esas fuentes es capaz de recobrar en su plenitud aquello que podríamos colocar del lado de la experiencia vivida; de aquella época no han sobrevivido historiales clínicos o diarios íntimos de sujetos que hubieran hecho suya la aventura neurótica. Aun a pesar de sus limitaciones y cegueras, los documentos disponibles pueden ser usados para ensamblar una mirada alternativa y compensadora de esa experiencia perdida.
Los capítulos que componen este volumen exhuman las acciones curativas, los idearios, las disciplinas y los dispositivos de observación movilizados alrededor de una experiencia mórbida que hasta el momento ha merecido una atención muy dispar de parte de la historiografía local. Sin dejar de ser una contribución a la historia de la medicina mental rioplatense, este ensayo aprovecha la emergencia de un nuevo rostro en la cultura patológica para reconsiderar elementos que desbordan las fronteras de esa rama científica, y que tienen que ver en sentido más general con el mundo del mercado, la vida urbana y el universo letrado. El neurótico fin-de-siècle recogió su identidad en la estela de las acciones y discursos de boticarios, curanderos, magnetólogos, médicos inquietos y novelistas. Su hábitat natural fue algo muy distinto al asilo o al hospital; debe ser hallado, por el contrario, en la amalgama sincopada entre la farmacia, los centros de hidroterapia, los gabinetes de hipnosis y las marquesinas de los teatros de moda.
Esta obra resulta de una investigación acerca de la fragua de un nuevo sujeto, el neurótico, correlativo o envés de flamantes dispositivos curativos, nuevos lenguajes y circuitos comerciales. Estamos ante un (cuasi) enfermo cuyos malestares no eran traducibles al lenguaje de la locura o el delirio, y cuya visibilidad no se debía tanto a la versátil y escurridiza categoría de peligrosidad social, sino más bien a su forma de habitar un mercado pujante. Tercer rasgo del individuo neurótico, coextensivo al recién señalado: si el loco, en tanto que enajenado, nunca era del todo un yo, o no podía jamás responder del todo por sí mismo −y por ese motivo la necesidad de su tutela, su encierro, o de ahí la exigencia de quedar siempre en dependencia de otro que respondiera por él: policía, juez, psiquiatra−, el neurótico, por el contrario, era aquel que podía realizar constantemente un trabajo de repliegue sobre sí; trabajo que, amén de resaltar las virtudes auscultadoras o consumidoras de su yo, lo reforzaba y lo debilitaba al mismo tiempo.1 El neurótico sufre, de alguna forma, de una hipertrofia del yo, que opera en detrimento de una disminuida atención a su entorno. No puede dejar de sentir su cuerpo, las mínimas variaciones de su funcionamiento, siempre alerta a que algo anda mal. Para decirlo con los términos de una fuente que habremos de recuperar en esta obra, es posible afirmar que
(…) la conciencia sobre todo de los fenómenos subjetivos especialmente la que se refiere al funcionamiento de los órganos, se encuentra considerablemente agrandada, y como los fenómenos de la vida vegetativa están bajo la dependencia del sistema del gran simpático, podemos decir que éste deja de ser inconsciente para entrar en el dominio de la conciencia (…); pero la conciencia que el neurasténico tiene de sí mismo, como entidad moral, está también reducida en grandes proporciones, contempla su personalidad como a través de una bruma. (Orías, 1895: 54).
Por un lado, entonces, el neurótico era capaz de reconocer por sí mismo que algo andaba mal en su salud; tenía, por definición, la destreza de identificar como patológicos signos e indicios más o menos sutiles o equívocos (insomnio, dolores de cabeza, cansancio, accidentes en su vida sexual, etc.). Vivía atormentado por males que, tenues o resueltos, no ponen en peligro su vida ni caben en el molde del concepto estricto de enfermedad. Son, más bien, amenazas “diplomáticas” y conciliadoras. El neurótico, casi sin darse cuenta, acepta la trampa tendida por un dispositivo de consumo y de autorreconocimiento, merced a la cual se patologiza el cuerpo natural; la neurosis es el nombre de aquella forma de habitar el mundo, a resultas de la cual el cuerpo ordinario y sus traspiés pasajeros ingresan al muestrario de lo enfermizo.2 Sumergido en ese universo en que la nueva enfermedad queda equiparada con la debilidad o la fatiga, el neurótico recobra su identidad mediante esa pericia que le permite aislar su yerro espiritual o corporal como síntoma malsano (Correa, 2014b). Esa pericia denota, por supuesto, su inmersión en un universo de sentido en que hay acceso a un vocabulario técnico, acuñado para nombrar esos indicios.
Tal y como veremos en lo que sigue, la proliferación de esos términos sofisticados en la trama cultural, o la difusión de esa pericia de auto-auscultación, no deben ser imputadas únicamente a un proceso compacto de medicalización. La circulación de lenguajes médicos (en artículos periodísticos, en la literatura naturalista, en obras de teatro) o de avisos de medicamentos, así como la lenta difusión de dependencias sanitarias (centros de vacunación, hospitales, etc.), prestaron un gran auxilio para la emergencia de aquella pericia. Cabe recordar, empero, que esa campaña de colonización semántica no se debió siempre a la profesión médica. Igual de valioso pudo ser el rol cumplido allí por las propagandas de droguerías, de curanderos o de mercaderes. En esas publicidades, sin ir más lejos, era posible hallar categorías diagnósticas (“neurastenia”, por ejemplo) que no habían sido usadas hasta entonces por la literatura galénica. Dicho en otros términos, los porteños podían recibir de parte de anónimos farmacéuticos o comerciantes la invitación a asignar a su padecimiento el nombre de neurastenia, mucho antes de que los médicos apelaran a ese rótulo en su práctica cotidiana. Si se quiere ver allí el síntoma mediato o colateral de algo que no deja de ser una medicalización, habrá que conceder, no obstante, que esta última reclama una definición más sutil que la comúnmente aceptada.
Por otro lado, el neurótico debía tener un segundo talento: tenía que salir a la caza de sus remedios. Si el asilo psiquiátrico es el lugar que, más que alojar al loco, lo define y lo construye en tanto que tal, al neurótico le es asignada otra superficie de emergencia u otro hábitat identificatorio: el mercado. El neurótico es ante todo un potencial consumidor de remedios (y de publicidades). No es un accidente o un traspié de la sociedad de consumo; fue su primer laboratorio de prueba, y uno de los garantes de su expansión. Los diarios de Buenos Aires de la segunda mitad del siglo XIX son una demostración fehaciente. Cuando las bondades del sistema agro-exportador hicieron posible el nacimiento de una economía interna anclada en el consumo, en el instante en que la oferta de productos renovó constantemente las vidrieras de los negocios locales, la gran mayoría de esos productos tenían que ver con el cuidado de sí (y una parte significativa provenía del extranjero). Cuando las páginas publicitarias de los diarios comienzan a inundarse de avisos de productos comerciales, la mitad de esos anuncios tenían que ver con esa franja imprecisa del yo saludable: tónicos, energizantes, aparatos de electroterapia, remedios contra el dolor de cabeza o el reumatismo.3
Ya en 1884, una columna de la Revista Médico-Quirúrgica denunciaba la excesiva libertad de acción de los actores del mundo de la salud, y allí se advertía que en “la tercera página de los diarios (…) no se refiere otra cosa que anuncios de remedios y específicos que curan todas y cada una de las enfermedades” (Anónimo, 1884a: 203). La maquinaria del consumo burgués nace en el instante en que esos avisos han logrado crearse el comprador que precisan: un sujeto adulto, preocupado por un bienestar sólo asequible mediante la posesión de productos materiales. Este ensayo trata precisamente sobre las dinámicas y actores que sostuvieron ese mercado neurotizante, al que se volcaron en busca de un incierto alivio tantos porteños insomnes, impotentes, dispépsicos y neurasténicos.
El primer capítulo explora los circuitos de promoción y venta de las sustancias señaladas como remedios contra las neurosis (aceites, lociones, jarabes, medallas magnéticas, cinturones eléctricos, etc.); repararemos en las publicidades, los agentes sociales que estuvieron detrás de esa comercialización y los imaginarios que allí se gestaban. El capítulo dos tomará en consideración las acciones llevadas adelante por los médicos para competir en esa feria de bálsamos para neuróticos porteños; nuestra atención recaerá exclusivamente en los servicios profesionales que fueron creados y divulgados como objetos de consumo, y que se acoplaron a esa lógica mercantil. En esas páginas documentaremos la incontrolable proliferación de institutos de electroterapia, hipnoterapia, aeroterapia y cosas parecidas. El capítulo tres pone de relieve las fricciones generadas en el gremio médico a propósito de la consolidación de ese costado lucrativo del arte de sanar.
Los últimos dos capítulos suponen un desplazamiento hacia la órbita de los discursos científicos y letrados. Por un lado, en el capítulo cuatro analizaremos las definiciones heterogéneas que los médicos porteños construyeron acerca de tópicos como la nerviosidad o la neurastenia; habremos de examinar qué tipo de subjetividad emerge en ese saber cambiante, y prestaremos especial atención a los dispositivos clínicos desde los cuales esos diplomados llevaron a cabo su labor teórica. En sintonía con derivas doctrinarias que primaron en el Viejo Continente, en esa literatura médica anterior a 1900 la nerviosidad no es aún sinónimo de degeneración o herencia malsana; representa más bien el nombre a través del cual el discurso médico narra y tematiza su nueva función ante las contingencias de la modernidad. Por otro lado, en el capítulo cinco estudiaremos la obra de José María Ramos Mejía, con el afán de pesquisar qué sentidos (paradójicos y añejados) asignó a lo neurótico en su producción teórica más temprana; procuraremos asimismo deslindar de qué manera sus iniciativas al frente de la cátedra de enfermedades nerviosas y de la sala hospitalaria en el Hospital San Roque, contribuyeron o no en la implantación local de un estudio y tratamiento de las afecciones neuróticas. La figura de Ramos nos sirve a su manera para sopesar hasta qué punto un médico que desde siempre experimentó una contumaz aversión hacia el mundo del mercado (y hacia sus virtudes imaginariamente democratizantes) estaba condenado al mismo tiempo a quedar ciego ante la novedad de la experiencia neurótica.
Este ensayo contiene un relato vidrioso de una experiencia que precisó de varias zonas de agenciamiento y visibilización. Antes que forzar un entrelazamiento pacífico entre ellas, optamos por una narración que haga justicia a sus constantes desacoples, y no menos frecuentes ensambladuras precarias. Esas disyunciones atañen al solapamiento entre, por un lado, el abanico de productos comerciales, muchas veces lanzados al mercado en circuitos profanos (droguerías, boticas, agentes de firmas internacionales, libros de autoayuda, etc.), y por otro, la medicina en sentido amplio. No sería justo hablar de dos mundos paralelos que jamás se cruzan; es obvio que entre la zona de la medicina clínica o académica y el terreno del consumo de productos de ortopedia subjetiva, hay ostensibles mixturas y préstamos. Sería muy errado empero confundir esos dos circuitos; a pesar de sus hibridizaciones, cada uno tenía sus agentes, sus lógicas o sus vías de desplazamiento en la trama cultural.
Es menester, de todos modos, prestar su debida significación a desacoples más sutiles; por ejemplo, los que afectaron a la propia medicina. Los trabajos teóricos que, con obtusa erudición, daban cátedra sobre esos nuevos desarreglos, apenas si podían brindar ilustraciones clínicas de sus verdades; ello sucedía al mismo tiempo que en folletos hechos a las apuradas y con afanes propagandísticos, otros colegas, más aventureros que doctos, podían apilar historiales de neurasténicos o masturbadores atendidos en sus institutos. Será necesario hallar el vocabulario que mejor se preste para la comprensión de eso que por ahora nombramos desacople. Pero más allá del rótulo que convenga, esas discrepancias pueden ser miradores con que observar rasgos poco transitados del mundo profesional y letrado de aquellos años.
1 El 13 de febrero de 1903 Julia Valentina Bunge anotaba en su diario: “Estoy nerviosa, rabiosa, exaltada, agitada, y todo contra mí misma. Estoy harta de ocuparme de mí, de desfigurar todo lo que pienso y siento, a fuerza de querer analizarlo (…). ¿Puede un capricho convertirse en realidad y llegar a ser lo único verdadero?” (Bunge, 1965).
2 Una crónica satírica de aquella época lo captó muy bien: “La mujer moderna (…) ha inaugurado la era moderna de la neurosis. La neurosis es nada y es todo; es la enfermedad dentro de la salud y la salud acomodándose con la enfermedad”; “Las mujeres inquietantes. La neuropatía”, Sud-América, 6 de marzo de 1890.
3 No hemos realizado un estudio cuantitativo o sistemático sobre la abundancia de avisos de productos sanitarios o higiénicos en las páginas publicitarias de los diarios porteños. Valga, a título aproximativo, dos ejemplos tomados casi al azar (ambos de 1890). De un total de 46 avisos publicitarios incluidos en la página 4 del ejemplar de El Diario del 13 de noviembre de ese año, 21 corresponden a objetos de consumo destinados al cuidado de la propia salud (no se incluyen en el recuento alimentos, bebidas o cosméticos). De los 43 avisos impresos en la página 3 de Sud-América del 7 de abril de 1890, 18 aluden al tipo de mercadería que interesa a nuestro examen.