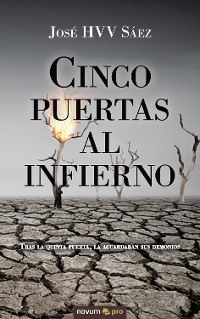Read the book: «Cinco puertas al infierno»


Indice de Episodios
Aviso legal
Episodio 1. Un casorio muy movido
Episodio 2. Los fastos esponsales
Episodio 3. Las turbaciones de Pedro Segundo
Episodio 4. De cómo Julita salvó Viña Sol
Episodio 5. Volcánica luna de miel
Episodio 6. Una embarazosa pedida
Episodio 7. Vacaciones horribles
Episodio 8. El polluelo saltó del nido
Episodio 9. Vendimia de sangre
Episodio 10. Muerte y resurrección
Episodio 11. La quinta puerta de Julia
Episodio 12. La confesión
Episodio 13. El grumete
Episodio 14. El nombre del padre
Personae y breve diccionario de términos y expresiones locales
Aviso legal
Quedan reservados todos los derechos de difusión, también a través de película, radio, televisión, reproducción fotomecánica, soporte de sonido, soporte de datos electrónicos y reproducción sintetizada.
© 2017 editorial novum publishing
ISBN Libro impreso: 978-84-9072-514-6
ISBN e-book: 978-84-9072-515-3
Lectorado: Cristina Andrés
Foto forro: Martin Von Veschler Cox
Diseño de portada, layout & composición: editorial novum publishing
Episodio 1. Un casorio muy movido
El minutero y el calor eran las dos únicas cosas que ocupaban la atención de las doscientas y tantas personas congregadas aquel 28 de febrero en el interior de la catedral de Talcuri, al sur del país. La aguja avanzó al minuto dieciocho con exasperante lentitud, brillando bajo el sol de acero que bañaba el reloj del campanario. En el interior del templo el ambiente era asfixiante; cuando la aguja alcanzó el minuto cuarenta y tres, una ahogada exclamación recorrió toda la nave principal, desde el presbiterio hasta el coro:
—¡Ya llega!
Falsa alarma. Eran algunos convidados provenientes de la Capital que llegaban con casi una hora de retraso a la ceremonia. Con rapidez se unieron a los demás conspicuos personajes, invitados expresamente para asistir al casamiento de don Pedro con no se sabía muy bien quién. Fueron los últimos en engrosar el gentío que sobrepasaba la capacidad del amplio templo dieciochesco, por más que se colocaran cincuenta sillas extras en el atrio y otras tantas, en las capillas del crucero. Un casorio de semejante categoría no se había visto nunca en la ciudad.
Afuera, la explanada delante del Pórtico de la Gloria estaba abarrotada de vecinos, conocidos y bastantes curiosos, dispuestos a no perderse ningún detalle de la llegada de la novia, pese al calor y la hora.
Dentro, todos estaban muy atentos también, porque las habladurías que se habían esparcido con rapidez por media ciudad, en cuanto se supo que don Pedro, al fin, había decidido entregarse nuevamente al matrimonio, crecían día a día. En el momento en el que se empezó a rumorear la edad de la novia, la expectación alcanzó un grado tal, que dio lugar a un jugoso cruce de apuestas, incluyendo a muchos convidados.
—¿De dónde pudo haber salido una suertuda igual!? —exclamaban muchos de los conocidos de don Pedro, sabiendo que este, tras haber enviudado, siempre mantuvo una escasa relación amistosa con las numerosas candidatas solteras de su edad, de la alta burguesía local que, hasta hoy, no cesaban de adularle.
Los zureos de los asistentes se volvieron murmullos de alivio en cuanto se corrió la voz de que la novia acababa de salir de la casa del doctor Rivas.
—¡Ya viene! ¿Pero quién diablos es la novia?
—No se sabe quién es —informaron unos cuantos—. Viene con el rostro completamente cubierto.
El último gran calor veraniego, elevándose muy despacio hacia las altas bóvedas del interior del templo, estaba haciendo que los perfumes y los afeites, recalentados por la espera se empezaran a mezclar con el incienso y el humo de los velones, por causa del incesante batir de abanicos y sombreros.
En los bancos delanteros de la nave central, reservados a los familiares directos de los contrayentes y a las altas autoridades y personalidades venidas expresamente desde la Capital, el nerviosismo y el sofoco eran inaguantables; inmediatamente detrás se sentaban las fuerzas cívicas locales primordiales, de cuyas dignas bocas brotaban las más jugosas murmuraciones, expertas en decir barbaridades sin apenas mover los labios, con admiración algunos, y con indisimulada y cruel morbosidad, casi todos los demás.
—¡Caracoles, qué muchedumbre! —dijo el secretario del cabildo municipal al secretario primero de la Intendencia, pasándose el pañuelo por el cuello, quien se estaba dejando la musculatura del cuello en el intento por avisar a su superior del momento exacto de la entrada de la novia.
—Yo no había visto nada parecido desde el funeral de la viuda Jiménez Sánchez —afirmó una elegante dama.
—Que Dios la tenga en su santo reino –musitó otra al oído de la esposa del alcalde —. Una santa, que te lo digo yo.
—Pues no eran muy santos los tres maridos que le dio tiempo de echarse encima a su santidad, la viudita —intervino el alcalde, volviendo la cabeza para guiñar el ojo derecho a la escandalizada mujer—, que de maridos entendía poco, salvo perseguir infructuosamente a candidatos de mucha
categoría.
—Es de todos sabido que la impuntualidad calculada es la norma a seguir en estos casos—decía una, muy empingorotada, pero sentada cuatro filas por detrás.
—Cierto, porque veamos, ¿qué es eso de correr hacia el altar, como si una fuese una fresca, denotando frente a todo el mundo el ansia por fertilizar cuanto antes el tálamo? Una novia que se precie de su blanco jamás caería en un descuido así —
así remataba otra profesora, pero también de insuficiente apellido y posición.
Mucho peores eran los apagados cuchicheos que se deslizaban de ahí para atrás hasta llegar a las últimas filas, donde el tonillo del pelambre era, en cambio, cruel y grosero. Especialmente graves eran las críticas de aquellos ofendidos por haber sido participados de la boda apenas cuatro días antes.
—¡Vas a ver el escándalo que va saltar aquí, si ni siquiera me mandaron invitación escrita!
Ocho minutos más transcurrieron, uno tras otro, hasta que el campanario soltó la única campanada de la tarde y, entonces, con germánica puntualidad en materia de retrasos, llegó la prometida; la principal dama de honor anunció su llegada, batiendo alocadamente una pequeña campanilla.
—¡Ya se está bajando del auto!
Cientos de cogotes se retorcieron al instante, mientras otros tantos pares de anhelantes ojos, heridos profundamente por el brillante contraluz del pórtico, se quedaron por un segundo paralogizados. Por fin se iba a desvelar el secreto, tan celosamente guardado, de la edad y la identidad de la futura y misteriosa consorte que sería entregada a don Pedro, el más rico latifundista de la región. Antes de volver la cabeza a su sitio, los mirones atisbaron una alta y desdibujada figura envuelta en vaporosas y blancas sedas y tules, con la cabeza cubierta por un largo e impenetrable velo, sujeto por una diadema de flores plateadas.
La divina entrada de la prometida, del brazo de un elegante señor, que más bien parecía su hermano, fue el detonante de la primera y explosiva novedad.
—¡Es huérfana, ya te lo dije, vieja! ¡Seguro que es un cuco! —apostilló una de más allá. Las ahogadas exclamaciones de admiración y de envidia marcaron el pausado y solemne arranque del Ave Maria, de Bach-Gounod. El organista, el cellista y el coro de los ángeles coparon la catedral de gráciles notas que se paseaban por las altas vidrieras, meciéndose sobre las gruesas traviesas de ulmo.
«A-ve Ma-ri-a, gra-ti-a ple-na, Do-mi-nus te-cum…»
A su compás, la joven y hermética novia comenzó a recorrer el largo pasadizo que la conduciría hasta el altar, un camino jalonado de vasijas metálicas que contenían calas blancas y rosadas alternándose con frescas flores silvestres. Ella iba deslizándose por la alfombra roja con contenida parsimonia, arrastrando una larga cola de seda salvaje con palomas bordadas sostenida en la punta por dos chicuelos vestidos de pajecillos.
Bajo el tupido velo se escondía una dulce y juvenil carita que nadie pudo apreciar, cuya expresión, sin embargo, no era ni de lejos la de la novia que camina alborozada hacia los brazos de su amor. Por el contrario, ella caminaba a pasos lentos y cortitos, cargada por el peso de la consternación.
Una falsa invitada, al verla pasar, le dijo a su amiga:
—¡Mírala!, ¡qué donosita, si va arrebolada de dulce emoción por acceder a su nuevo estado! ¡Ayayahi! Quién tuviera esa edad para sentir de nuevo esa misma sensación —suspiraba con los ojos enrojecidos, fulminando de soslayo al obeso moreno sentado a su lado.
—Qué emoción ni qué emoción —le destiló al oído su atenta amiga del alma—. ¡Seguro que ya me viene con la bala pasá! Ya no existe la vergüenza.
—Pero, ¿esta quién será? Si fuera alguna de las pitucas del centro, tendría casi los cuarenta.
—Si a esta pobre parece que no la conoce nadie en toda la ciudad…
—¡Miren! La lleva el doctor Rivas. ¡Yo no sabía que este señor tuviera una hermana, porque hija no tiene!
Desde el altar, don Pedro, su futuro cónyuge, estaba de pie en el centro, altivo y poderoso, mirando con absoluto embelesamiento a su futura según se le acercaba, dedicándole una profunda mirada de aprobación y clavando sus ojos anhelantes en la grácil figura que dentro de unos minutos tendría la fortuna de abrazar y amar para siempre, felicitándose por su extraordinaria suerte. Pero no pudo evitar lanzar una brevísima mirada a la primera fila, donde se sentaba su primogénito, el adolescente Pedro Segundo Gonzales. Este le devolvió la mirada envuelta en una triste sonrisa.
A medida que la novia se iba acercando al altar, el muchacho tuvo un triste presagio que le avisaba de que, a partir de ese momento, el enorme cariño que su padre siempre le había profesado comenzaría a enfriarse sin remedio. Su exclusividad en la familia se estaba acabando a pasos agigantados. Una razón más para alejarse de él. Bajó la cabeza para no contemplar su destino. Tampoco quería ver cómo aquella mujer le arrebataba a las únicas dos personas a las que él había entregado su corazón: su padre y ella.
La dulce Ave María seguía deslizándose bajo las archivoltas, esparciendo sus tristes notas sobre todos los fieles.
«Be-ne-di-cta tu mu-li-e-ri-bus et be-ne-di-ctus, fru-ctus ven-tris tu-i…»
La blanca novia continuó avanzando por el pasillo, sin siquiera oírla. Gracias al tupido velo, nadie podía advertir la intensa rojez de sus delicadas mejillas ni ver sus ojos pasados por agua. Las piernas le flaqueaban como si las baldosas bailaran bajo sus pies, y por eso no advirtió que la larga alfombra encarnada se estaba empezando a retorcer. Ni oyó cómo la campana de los cuartos repicaba débilmente, sin haber razón, como tampoco notó que una fina capa de polvillo blanco caía ante ella.
El atronador mordisco de una gigantesca manzana verde rompió súbitamente su silencio. Al levantar el mentón y mirar hacia el altar, vio a través del velo que su futuro y el obispo, cogidos del brazo, miraban despavoridos por encima de su cabeza. Desconcertada, se giró con presteza hacia atrás y lo que vio en el coro le cortó el aliento. Solo entonces la triste chica despertó a la realidad al contemplar cómo se despedazaba el mundo que acaba de escoger.
La soprano Winckler, con su gruesa trenza rubia, sosteniendo aún la partitura bajo su brazo regordete, descendía con majestuosidad desde su peana, rodeada por la masa coral que chillaba, envuelta en una espesa nube de tierra. Las balaustras de cemento del coro cayeron al atrio una tras otra, en ordenada procesión, mientras la cantante aterrizó sobre el organista, bajo el cual se hallaba el cello y, por encima de ellos, se curvaba con fuerza la fila de tubos del órgano, haciendo las veces de alero protector contra los escombros que les enviaba el cielo. No corrieron igual suerte los querubines del coro celestial.
Y todo porque, encima del coro, el campanario de tres plantas se estaba desplomando lentamente, en medio de un estruendo de cascotes, ladrillos, palomas, campanas repicando y gente chillando. En un minuto, más largo que una hora, parte de la fachada oriental del templo catedralicio se vino al suelo, a los pies de las decenas de curiosos que retrocedieron boquiabiertos de pavor, estrellándose en la explanada de la plaza y sepultando todos los vehículos estacionados en la calle. La gran cruz de hierro saltó lejos y acabó clavándose en medio de la laguna de los patos; muchos dijeron después que la vieron caer ardiendo, al rojo vivo, junto con la espléndida vidriera del rosetón. La torre se convirtió en un monte de escombros y, en su lugar, comenzó a alzarse una gruesa tapia de polvo, obstruyendo la entrada a la nave principal que, milagrosamente, se mantenía incólume, gracias a los arcos fajón que sostenían la bóveda de medio cañón y, también, debido a los enormes contrafuertes del exterior.
Dentro, una multitud de invitados, atenazados por el horror, escrutaban el techo implorando a la Virgen del Carmen para que no se soltaran las bóvedas sobre sus espaldas pecadoras. Pero cuando vieron que desde la entrada se les venía encima una gigantesca ola de polvo espeso, corrieron espantados hacia el altar mayor.
Samuel Rivas, tío paterno de la novia, en funciones de padre, sintió como su sobrina estaba temblando, pugnando por sostener aún el precioso ramillete de cien flores silvestres entre sus amoratadas manos. La espantada multitud llegó hasta donde estaban ellos y les separó de golpe; ella giraba y giraba mientras las flores volaban, hasta que la novia no pudo más y cayó en brazos de la turba. A punto de ser pisoteada por tantos pies presurosos que corrían hacia el altar, emergieron los fuertes brazos de Samuel que levantaron a la inerte novia por la cintura.
—Tómala, aquí te la entrego —gritó y se la lanzó a don Pedro, el novio, por encima de los fieles que huían aterrados.
Con ella en sus brazos, Pedro, el novio, se hizo enseguida con la situación y, antes que la turba de despavoridos feligreses se los engulleran a todos, corrió hacia la sacristía, empujando al obispo dentro de la sala, y tras depositar su preciada carga delicadamente en un diván, echó el pesado cerrojo en las narices de sus invitados que clamaban por entrar. Allí dentro, las imágenes y los candelabros estaban regados por todas partes, junto con casullas y ostias, pero la habitación estaba intacta. Decenas de personas golpearon la puerta pidiendo entrar también a la sacristía para no perecer asfixiados, pero esta permaneció cerrada.
El cura Carmelo, un avispado monje de clausura, también golpeó y gritó suplicando que dejaran entrar a la gente. Una pequeña sacudida sobre sus cabezas y la caída al suelo de la Virgen del Carmen sobre un grueso feligrés le hizo reaccionar con presteza.
—Síganme todos —gritó con potente voz a la vez que blandía un gran aro con una llave.
Cruzó corriendo delante del altar sin olvidar persignarse y entró en una capilla lateral, abrió la gran cerradura y empujó unos grandes portones de madera, mostrando a los desesperados el camino de la salvación: el grandioso claustro porticado y su bello jardín de las oraciones. Él mismo se ocupó de empujarlos a todos con vigor dentro del patio, que en pocos momentos se llenó a rebosar de la gente de las primeras filas; un fuerte silbido hizo que las encadenadas puertas de la calle y del refectorio se abrieran con presteza de la mano de los novicios y así los importantes fieles pudieron escapar a la calle. Gracias a eso nadie sufrió heridas mortales. Todos los escapados juraron no olvidar jamás el gesto del cura salvador, y Carmelo lo sabía perfectamente.
Desde la plaza, en cambio, la entrada al templo se veía como una bocamina por donde se filtraba una potente luz, una guía hacia el perdón de los pecados. Muchos de los curiosos se jugaron la vida para entrar a la nave del templo, saltando por encima de los restos del derruido pórtico para salvar a los que venían del interior, aunque todavía caían guirnaldas de yeso y trozos de estuco. Gracias a ello, la gran cantidad de heridos y aturdidos que quedaron atrapados dentro pudo recibir ayuda a tiempo y se evitaron muchos muertos. Entre los que entraron para ayudar a los heridos se encontraban Rufino y Enrique, a quienes se les vio cómo salían con lentitud a la explanada, sosteniendo a los supervivientes. Otros, lamentablemente, saltaron con rapidez pasando por encima de todo, más preocupados por su ropa y su aspecto que del prójimo en desgracia.
Trascurridos cuatro interminables minutos, por fin se apaciguó el dragón.
Había sido un tremendo terremoto, largo y violento, uno más de los que esa tierra albergaba en abundancia.
Al notarlo, Pedro Gonzales se asomó cuidadosamente por la ventana de la sacristía y comprobó con alivio que fuera todo estaba todavía en pie, salvo las bandadas de pájaros que revoloteaban con desorden sobre las copas graznando destempladamente, junto a gallos cantando y perros lejanos ladrando con furia. Una radio estaba emitiendo confusos mensajes sobre la terrible sacudida. Apenas se veía gente por la calle, pues corrieron a sus casas para salvar familiares y hacienda. Horas más tarde se conocieron los daños causados por el terremoto de grado seis y medio que acababa de remecer la región. Gracias a Dios, esta vez quedaría en un grandioso susto que no pasaría a mayores, a diferencia de lo que había sucedido años antes en el norte del país.
Dentro de la sacristía, apenas el sudoroso obispo se hubo tranquilizado, su primera reacción fue salir fuera para asistir a sus fieles. Demudado, Pedro le cortó decididamente el paso, colocándose delante de la puerta y levantando la palma de su mano.
—Alto ahí, reverencia, discúlpeme, pero, antes que nada, acabaremos bien lo que tan mal empezamos…
—¿Perdone?
—Ya que no quiero volver a pasar por esta ceremonia otra vez, ¿me comprende?
—¡Qué atrevimiento! ¡Quite, hágase a un lado…!
—Ya le digo, vuecencia me va a casar ahora mismo y en este lugar.
—No diga necedades. ¿Casar? ¿Aquí? ¿Y ahora? Pobre infeliz, usted se ha vuelto loco, don Pedro, perdone que le diga con toda la confianza que le tengo. Todo queda suspendido en este obispado, sine die, sine annum.
Pero a Pedro Marcial Gonzales casi nada en la vida se le podía negar cuando tenía necesidad y deseo de algo, fuera esto persona, animal o planta. Así que, levantando el índice, le chilló al prelado.
—¡Ahora, coño!
El sorprendido obispo soltó un fuerte refunfuño y se quedó mirándolo, atónito ante lo que oía y veía. Pero qué chuchas le pasa a este gallo, pensó, el sacudón le ha remecido los sesos, lo más prudente es que yo desaparezca ya mismo.
No pudo evitar mirar con honda preocupación a la desgraciada muchacha acurrucada en el sillón, sentada sobre unas casullas. Y, volviéndose hacia Pedro, musitó:
—Ya lo entiendo, es la carne, ¿verdad?, siempre la débil carne. —
Suspiró hondamente, puso los ojos en blanco y sus manos en capilla, y le replicó al airado novio que no tenía intención de celebrar ceremonia alguna en semejantes circunstancias, porque además había cuestiones urgentes que requerían de su presencia en la sede episcopal. Entonces, Pedro se encolerizó y perdió definitivamente los papeles. Se metió la mano dentro de la negra levita y, sacando una elegante y larga cartera de cocodrilo, arrancó un manojo de billetes y los lanzó sobre la mesa de mármol.
El obispo palideció y contuvo el aliento.
La amenaza de no volver a recibir ni un centavo más de donativos flotaba en la escena. El gasto de la reconstrucción sería alto y el sorprendente comportamiento de Pedro, rayando la esquizofrenia, le hizo decidir con rapidez. Se volvió al altarcillo y miró al Cristo mascullando en griego que primero pasaría un camello por el ojo de una aguja antes que este guatón platudo llegue siquiera a ver de lejos las puertas del paraíso.
—En cuanto yo quite este cerrojo para que usted salga, una turba vociferante y enloquecida entrará aquí y nos arrollará a todos — exclamó Pedro amenazante.
—Está bien, acabemos con esto, le concedo cinco minutos… ¡Y qué Dios nos perdone a todos! Pero, oiga, harán falta testigos, ¿dónde están? Si no los tenemos, el matrimonio no es válido —clamó el religioso con alivio.
—Ahora esos tunantes cobardes no están disponibles, pero ya firmarán, ya lo creo que sí, se lo prometo.
—¿Y el pueblo de Dios y mis sacerdotes de la misa concelebrada? El altar estará imposible de suciedad y cascotes…
—Ya tengo una montaña de fieles hambrientos esperándome en mi casa para verme entrar del brazo de esta mujer —dijo y miró a la descompuesta novia—, y no lo haré en estado de soltería, puede jurarlo. Vamos, a casarse se ha dicho… y aquí mismo, en este mismo altar y frente a este Cristo de plata.
La angustiada novia, que no conseguía abrir la boca, seca por el temor, consiguió arrancarse el espeso velo, dejando ver que era una chiquilla que estaba en la flor de la vida, más preparada para vivirla alegre y despreocupadamente que para estar allí rodeada de tanta desgracia. Asintió con debilidad, como señal de su regreso al mundo circundante, tras la estremecedora experiencia vivida ya como el peor momento de sus diecinueve añitos. Finalmente pudo decir algo importante, asiendo la mano del obispo.
—Un vasito de agua, por favor, me muero de sed.
Mi pecado ya llegó al cielo, se mortificaba la chica mientras bebía de una botella de agua bendita, dejándose caer luego en el sillón polvoriento. Virgen María, perdóname, y comenzó a rezar, Dios te salve, María, llena eres… Usted no quiere que me casara de blanco pecador delante de toda esa gente cristiana, ¿verdad? Por eso me mandó esto. ¿No iré al infierno por haber vestido esta ropa blanca?
—Esta niña está bastante alterada, me parece a mí —exclamó el obispo con firmeza, quitándole la botella de agua bendita—. Debe reposar un rato. Oiga, don Pedro, sea usted un poco más razonable, por el amor de Dios. Y ya de paso, aprovecho para recomendarle que no le vendría nada mal que ella esperase un poco… Un par de años sería lo prudente.
La novia esbozó una mueca triste e intentó quedarse tumbada en el sillón obispal, pero Pedro no se lo consintió. A ver si se me va a arrepentir y la pierdo para siempre, masculló entre dientes, y levantándola con brusquedad, instó al obispo a que los casara de inmediato.
—Tengo que visitar a las víctimas y a sus familias, todos necesitan mi consuelo inmediato —protestó firmemente el prelado haciendo ademán de quitarse la estola—. ¡No puedo estar aquí más tiempo participando en este sainete de mal gusto…!
—¡Y yo tengo allá fuera a mis padres, a mi hijo y a mis amigos, sin saber nada de ellos!
Pedro, sujetando el brazo de su desmadejada novia, le balbuceó cariñosamente al oído que no debía preocuparse por nada mientras le tuviese a su lado y, en tanto lo hacía, hizo con la cabeza una brusca y conminatoria señal al obispo para que diera comienzo de inmediato con la ceremonia nupcial.
—Pues mayor razón aún para empezar ya mismo.
Ni siquiera se tomó en cuenta el lamentable estado de los contrayentes. Ella había perdido sus zapatitos blancos, la fina cola de seda bordada del traje se había desgajado de la cintura casi por completo y el ramo había desaparecido. En cuanto a él, con la cara ennegrecida, el colero de suave pelo azabache casi aplastado por un terrón de cal y la elegante levita negra, prestada por el banquero Chadwick, salpicada con abundantes motas de yeso; no parecía precisamente el dandy que salió esa mañana de su casa. El obispo Pérez había perdido un zapato, el solideo y el misal, mientras que su costosa casulla con bordado en plata se había rasgado por delante con el cerrojo de hierro de la sacristía. De no haber sido por la fatalidad tan real que los tres acababan de sentir, se les hubiera tildado como personajes arrancados de un extraño y triste carnaval. Sin embargo, eran parte de una realidad inesperada que acababa de nacer así, de tan sorprendente manera.
Y por si aún quedaba alguna duda sobre el guion a seguir, una fuerte réplica metió el miedo y la prisa en el cuerpo de los tres. La interrumpida ceremonia nupcial se reanudó en seguida como se pudo, porque la actitud de Pedro Gonzales, el empecinado patrón de la zona, no dejaba lugar a dudas sobre su firme voluntad.
—Veamos, ¿cómo se llama la novia?
—Me llamo Julia Rivas Del Canto, excelencia, nacida en Las Cañas, hija del teniente coronel…
—Eso sobra, hija mía, por ahora.
Sin misal y sin la prédica que había preparado tan concienzudamente, el obispo recurrió a un largo relato, el salmo 28 del Deuteronomio, en su reemplazo. Con rabia contenida, al acabar de leer, no dijo palabra alguna en alusión al gran discurso que había preparado cuidadosamente, para resaltar las notables virtudes cristianas del desposado. Creo que este no se lo merece ahora, se dijo el religioso, acariciando el papel guardado en su camisa.
Ante la mirada impaciente del novio, se pasó directamente a la pregunta sobre la aceptación de Julia como esposa. Cuando el prelado le preguntó a ella, Julia apenas se mantuvo de pie, mirando al suelo sin atreverse a poner los ojos en el crucifijo de la pared, sumida en atroces compunciones.
—Sí, quiero…
«Será mi castigo casarme de esta manera, lejos de mis dos hombres, los que más amo en esta vida; pues entonces, que no se alegre mi corazón, pensaba ella para sí entre los suaves sollozos que humedecían su oscuro velo ahora bajado.
Tras la colocación de las sortijas de oro trenzado y labrado que Pedro conservaba en el chaleco, les bendijo apresuradamente.
—Ya puedes besar a la novia, bárbaro despiadado —musitó rápidamente el obispo, dando por acabada la insólita ceremonia.
Pedro se acercó poco a poco a ella y le levantó el velo con cuidado, la asió suavemente por los hombros y, cerrando los ojos, besó largamente los amoratados labios de Julia, sin advertir que sus grandes ojos color avellana estaban empañados de fatalidad. Al recién desposado, por el contrario, más felicidad ya no le cabía en la cara, pues la cogió de la mano y la apretó contra su cuerpo, como queriendo fundirse en ese momento con ella, su adorada prenda. Sus acaramelamientos se interrumpieron bruscamente cuando en la mansarda se oyó el estrépito de una ventana rota.
Cuatro personas bajaron por la escalera encabezadas por Samuel, el tío de Julia, y Pedro Segundo, el hijo primogénito de Pedro Gonzales, ambos presos de gran agitación.
—Julita, por fin te encuentro, ¿estás bien mi niña? —inquirió el doctor Rivas, con la angustia reflejada en el rostro—. Ahora nos iremos a casa. —Y la atrajo hacia sí con cariño, haciéndola volver al mundo real—. No te preocupes, con tiempo ya buscaremos una fecha adecuada para que te puedas casar como Dios manda.
—Eso no será necesario, Samuel, Julita y yo estamos ya felizmente casados. Ahora eres mi pariente político más cercano. —Y le arrebató la chica, abrazando al estupefacto tío que miraba a su sobrina buscando urgentemente su explicación.
Nada más verle a salvo, Pedrito se abrazó con alivio a su padre y le besó en la cara. A Julia la miró de manera inexpresiva, aunque satisfecho.
—¿Y mis padres? —inquirió de inmediato el flamante esposo.
—A salvo, dentro del auto, papá, a cargo de Enrique.
También bajaron el cura Carmelo y uno de los fugados testigos del matrimonio; ambos se quedaron azorados y desorientados ante la escena que estaban presenciando. Se miraron incrédulos tras comprobar las condiciones en las que se había realizado el casorio, el mismo que estaba llamado a rebosar la crónica social de la región y a ser recordado durante mucho tiempo como referencia de una gran ceremonia nupcial, la más importante de la región.
El fraile acudió enseguida en auxilio de su prelado, quitándole la casulla llena de polvillo y ayudándole a vestirse debidamente para sacarle con rapidez fuera de la sacristía; el testigo, a instancias de Pedro, se puso de inmediato a firmar el registro ceremonial, en tanto que les ponía al día de lo ocurrido afuera.
—Ha sido un sacudón brutal, pero no llegó a caerse mucho en la ciudad, por suerte resistió muy bien. Qué pena el coro, se desplomó como un castillo de naipes —dijo entonces el fiel amigo, con la mano envuelta en un pañuelo ensangrentado, lo que dejó en el registro de casamientos una huella indeleble de lo sucedido en ese pequeño cuarto.
—¡De eso vamos a hablar cuidadosamente, Carmelo, usted y yo! Mañana mismo enviaré a mi capataz para que se inicie la reconstrucción, así que no remuevan nada, ¿me oyó bien? —Pedro le mostró su tieso índice en señal de orden perentoria.
El fraile asintió y le caló el solideo fucsia a su confundido obispo, empujándole irrespetuosamente fuera de la sacristía, lejos del iracundo desposado. Este no aguardó ni un segundo más y, asiendo a Julia con delicadeza del brazo, la sacó al patio del claustro, y de ahí a la calle lateral, escapando por los portones del huerto y llevándola casi en volandas. Su hijo y su médico, Samuel, les seguían conmocionados. Cerraba la comitiva el único testigo, y no pararon de correr hasta salir a la avenida.
Los cinco se quedaron atónitos contemplando la espesa polvareda marrón que se elevaba desde el colosal agujero que produjo el campanario de San Pedro al desplomarse sobre el tejado del atrio, dejando una montaña de escombros delante de la fachada oriental. Por todas partes había grupitos de gente alrededor de personas tiradas en el suelo, algunos les acomodaban y les cubrían o les levantaban los brazos o piernas, mientras otros gritaban pidiendo ayuda. Al verles, Samuel, el médico, besó a su sobrina dulcemente en la frente y corrió hacia ellos, seguido por Julia. Pero su marido impidió seguirle, pues consiguió aferrarla del brazo y, aunque ella se resistió, tuvo que desistir.