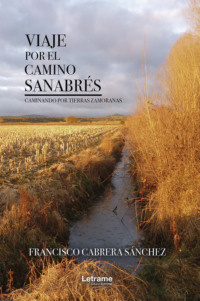Read the book: «Viaje por el camino sanabrés»
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
info@Letrame.com
© Francisco Cabrera Sánchez
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de portada: Rubén García
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1114-851-1
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
«Yo, que no soy piedra, sino camino
que cruzan al pasar los pies desnudos,
muero de amor por todos ellos;
les doy mi cuerpo para que lo pisen,
aunque les lleve a una ambición o a una nube,
sin que ninguno comprenda
que ambiciones o nubes
no valen un amor que se entrega»
Luis Cernuda
Preámbulo
Aclaraciones al inicio del viaje
Como ya os conté en el viaje anterior, mi padre y sus amigos habían decidido seguir su camino hacia Santiago por el ramal Sanabrés, en lugar de acabar la Ruta de la Plata y continuar después por el Camino Francés, como era su primera intención y es la ruta natural, la que la mayoría de los peregrinos seguía.
El Camino Sanabrés dicen que sigue el itinerario que realizó, en sentido inverso, el rey leonés Alfonso IX en 1225, como parte del Camino Mozárabe, el que hicieron los cristianos que vivían en Al-Ándalus cuando se fueron para el norte y el mismo que hiciera Almanzor a la vuelta a Córdoba cargado de las campanas de la catedral de Santiago.
El Camino Mozárabe llega hasta Mérida desde Córdoba, y desde Mérida sale el de la Plata. El Camino Sanabrés se aparta del de la Plata en tierras zamoranas, antes de llegar a Astorga, para ir a Santiago adentrándose por tierras sanabresas y la Galicia orensana.
Los compañeros de mi padre, siempre más andariegos que él, habían iniciado el Camino unos días antes, desde Zamora, desde donde lo dejaron la vez anterior. Desde la capital habían andado hasta Montamarta, a Granja de Moreruela y llegado hasta Tábara. Y será en Tábara donde se reencontrará con ellos.
Las anotaciones de este viaje en su cuaderno las comenzará con sus viajes hasta Tábara y las acabará con su vuelta a Madrid.
Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, añadiendo, a lo escrito por su mano, las anotaciones de mi propia cosecha que considere ayuden a entenderlo mejor.
Para aquellos que no lo conocisteis, voy a comenzar diciéndoos de mi padre que tenía un elevado concepto de sí mismo, lo cual no es tampoco censurable, pues si uno no se quiere, no tiene confianza en sí mismo y no nunca creería en sus posibilidades, de manera que uno no iniciaría ninguna empresa o aventura, pues no confiaría en poder llevarla a cabo con éxito y no habría aventura emprendida nunca, viviría siempre lo mismo, una vida sin sorpresas, ni sobresaltos o emociones, sin nada distinto digno de contar. Pero siempre, como ocurre con las cualidades como con todas las cosas, que cuando lo son en exceso sobran y cuando son escasas se quedan insuficientes, y en opinión de mi madre, a mi padre le sobraba más que le faltaba de esta virtud.
Para mi madre, su arrojo no era más que por ser un inconsciente, falto de sesera, más que por otra cosa, y su ir a la aventura, sin pensar ni planificar de antemano lo bastante, por un atrevimiento venido de la falta de previsión; lo convencido de la prevalencia de sus ideas y creencias sobre algunas de las de los demás. Pues porque eran suyas, fruto de sus lecturas y de sus cavilaciones, y no tomadas de otros; por creerse él muy leído, muy versado en estudios y letras, y por eso, cargado de más razones que nadie. Un loco y trasnochado don Quijote perdido en estos tiempos.
—¡Es poco realista! Se cree que todo el mundo piensa y ve el mundo como él. Y no, la gente es más como yo, no como él. Como él, solo lo son los menos, no los más —diría siempre mi madre en tono de reproche a su cabeza llena de grillos—, no se da cuenta de que él es raro, que la gente normal no es así.
Os hablo de esto porque entendáis mejor el escrito, preñado de una visión de la vida cargada de idealismo, de irrealidad y cierto estoicismo, entendido este no como el renunciar y conformarse con todo, sino más bien el propugnar una vida sobria, moderada en la forma de hallar la felicidad, de mirada irónica de la superstición y las supercherías; de conformarse por saberse con un punto de vista del mundo distinto, diferente y por algo incomprendido, sin que ello supusiese tristeza ni melancolía.
Una concepción antropocentrista y panteísta del mundo, actual y renacentista a la par. Porque siempre le gustó mirar atrás para contemplar en el espejo del pasado el mundo, para entender la realidad del presente. Un mirar el mundo a través de un prisma que deformaba la realidad y la hacía realmente —tal como decía mi madre— diferente a la de los demás.
Un pensamiento suyo, si, pero no del todo, que lo tomó de sus lecturas. Se impregnó de las reflexiones de Séneca, en sus Cartas a Lucio —auténtica obra de recopilación del sentido común y la filosofía griega para él—. Del pensamiento de Ortega —a quien leyó precozmente en la adolescencia—. Del pensamiento de humanistas como Erasmo o Tomás Moro —a quienes a veces cita en su cuaderno y conoció desde bien joven—. De Nietzsche, al que llegó quizás prematuramente y a menudo leyó sin entender del todo —cuya visión del mundo dionisíaca y apolínea, tanto le deslumbró—. Unas vivencias que le iluminaron e hicieron ver, de forma tan peculiar, la realidad, una manera llena de curvas y de rectas, de luces y de sombras constantemente entrecruzadas, en sus ojos y en su mente, que le hacían ver el mundo, el paisaje, los pueblos y las gentes con las que se va encontrando de forma diferente a como las veríamos los demás, a como las veían sus compañeros de viaje.
No os entretengo más, ya intervendré más adelante, cuando juzgue conveniente aclararos alguna cosa.
Os dejo con el diario de este cuaderno de mi padre, el Viaje por el Camino Sanabrés.
El viaje de inicio
La salida
La mañana se levantó con una niebla —como signo de mal presagio— que nos acompañó e importunó todo el camino, desde Almadén hasta Ciudad Real, haciéndonos llegar más tarde de lo que teníamos previsto; de manera que cuando llegamos a la estación nos encontramos con que ya no había billetes para el tren.
—El próximo tren para Madrid va completo, si quieren, pueden coger para el siguiente —nos dijo el empleado de la ventanilla.
Mis compañeros de viaje, Mencía y Samuel, torcieron su gesto en señal de desagrado por el contratiempo.
—¿Cuándo sale el siguiente? —pregunté, sin dejar que su repentino cambio de humor perturbase el mío.
—Dentro de dos horas. Solo quedan cuatro asientos libres, así que no tardéis en decidiros si queréis cogerlo —nos aconsejó.
No demorarnos mucho en tomar la decisión, porque nosotros éramos tres, pero al lado había otros dos viajeros que también querían irse y que, como nosotros, tampoco tenían billete y también estaban pendientes de comprarlo para el siguiente. De manera que acordamos cogerlo, sin más dilación, aun a costa de fastidiar a los otros; que no hay mejor manera de acabar con la indecisión que el que haya alguien más queriendo lo mismo. Como si eso te tranquilizara, pues creyeras entonces que esa es una buena decisión, ya que si hay más gente que quiere lo mismo —piensas tú—, es que han pensado como tú, por tanto, el pensamiento es bueno, porque si coinciden muchos no deben estar todos equivocado y ello te reafirma.
Como si tus ideas o tus creencias no fueran suficientes si no las pensaran o creyeran otros también, como si la masa no se dejase engañar y confundir. Como si tú no fueras capaz de manera diferente al resto. Como si lo que pensara la mayoría siempre fuera lo correcto y lo mejor simplemente por eso.
—Sí, denos los billetes, haga el favor —le pedí.
Nos surgió entonces la duda de si no nos ocurriría más tarde lo mismo, cuando llegáramos a Madrid, que no tuviéramos billetes para el tren a Zamora.
Preguntamos de nuevo al señor de la ventanilla y nos confirmó nuestros peores temores.
—Estoy mirando… Y no, no hay billetes de Madrid a Zamora.
Mis compañeros de viaje comenzaron entonces a reprocharme mi falta de previsión por no reservar y comprar los billetes antes, que debía haberlo hecho yo, que pensaban que lo tenía todo atado, si no ya lo hubieran hecho ellos, que por qué yo no se lo dije, que lo hubieran hecho ellos…
—¿Por qué pensabais que debía ser yo quien los compraría? —les respondí.
—Porque dijiste que tenías organizado el viaje —me reprochaba Samuel.
—Sí, tenía previsto el horario de los trenes que teníamos que coger, nada más. Porque no quiero más planificación, vengo a la aventura y estos imprevistos son los que le dan vida al viaje, de otra forma sería un aburrimiento, todo tan medido y previsto —les decía, para desesperación del uno y la cara de asombro de la otra.
Mencía, buena conocedora del carácter de mi padre, tan despistado, despreocupado, a veces poco previsor, decidió tomárselo con humor, para comenzar a disfrutar del viaje en lugar de penar con él, para eso se había apuntado a hacerlo.
El grupo de amigos le habían relatado, durante sus rutas de senderismo por los caminos de Almadén que tan a menudo hacían, de sus andanzas en los anteriores viajes, y ella, que le había cogido el gusto a eso de andar y ver, de perderse por el campo yendo y viniendo, conociendo nuevos sitios y a nuevas gentes, se apuntó a ir con ellos, ¡si no les importaba, claro! ¡Que el hecho de ser mujer aún provocaba ciertas reticencias y escepticismo!
—Es que yo no sé si va a poder hacer tantos kilómetros —reflexionaba uno de ellos después de aceptarlo ella.
—Es que a lo mejor no quiere ir con tantos hombres ella sola —se ponía otro en su lugar.
—Es que yo no sé si mi mujer me va a dejar entonces ir —añadía pesaroso el otro.
Hubo una retahíla de «es ques», como cada vez que se va a hacer algo por primera vez, como siempre que una mujer se atreve a hacer algo que antes solo hicieran hombres.
Porque «es que» todavía no se habían dado cuenta de que seguían siendo un poco machistas, aunque no lo supieran reconocer, aunque ellos se creyeran que no lo eran.
Cuando fueron pasando los días, fueron comprobando cómo todos los «es ques» no tenían fundamento, se percataron de lo infundado de sus temores y reticencias, y se olvidaron de todos ellos.
Pensaba mi padre que viajar era disfrutar de ese juego que es la vida, que nos lleva a su antojo, de aquí para allá, de un lugar para otro. Nada, pues, mejor para iniciar nuestro viaje que imitar al mayor y mejor de todos los viajeros, a Ulises y, como él, comenzar yendo de manera imprevista, al albur de los dioses, allá donde los vientos lleven de forma caprichosa la nave y no allá adonde la previsión y la razón humana quiera.
Sin embargo, en previsión de que me ocurriera lo mismo a la vuelta que a la ida, como tenía obligaciones que no podía tomarme a la ligera, pedí el billete del tren de retorno desde A Gudiña. Tuve que repetir varias veces el nombre, pues me decía el buen señor de la ventanilla que esa estación no existía.
—¿Cómo has dicho? —me preguntaba.
—A Gudiña —le dije.
—La Budiña… No la encuentro.
—La Gudiña o A Gudiña —repetí.
—¡Ah! Sí, es que era A Gudiña, por eso no la encontraba —me decía sonriendo, satisfecho de su buen hacer.
Cuando llegamos a Madrid, recorrimos la moderna y remodelada estación de Atocha, buscando el camino por donde ir hasta la nueva estación de autobuses de Méndez Álvaro. Fuimos siguiendo los carteles, pero eran tantos los rótulos que había que a veces nos confundían y nos hacían dudar de la dirección a seguir.
—¡Vamos por esas escaleras! —decía uno.
—¡Yo creo que mejor por aquel pasillo! —decía otro.
—¡Aquel cartel indica la otra dirección! —decía el tercero.
Menos mal que Mencía, más ducha en estas «trochas» ferroviarias que Samuel y yo, nos guio hasta buen puerto, aquel de donde salían los autobuses para Zamora.
La estación de autobuses era nueva para mí. Yo conocía la antigua de Palos de Moguer, que después fue Palos de la Frontera —porque decían que ese era el nombre de verdad del pueblo, no el otro, que el primero se lo pusieron por equivocación—. Cuando mi época de estudiante en Madrid. Y me fui antes de que inaugurasen la estación de Méndez Álvaro, por eso no la había llegado a conocer.
Después, trabajamos, ganamos dinero… y cuando uno trabaja, se compra un coche, se olvida de que existen los trenes y los autobuses y ya no pisa más las estaciones.
Nosotros mismos, si no fuera porque decidiéramos hacer el Camino de esta manera, porque nuestros amigos ya partieron, porque perdimos el Ave, quizás no nos hubiéramos acordado de que existen otras formas de viajar, de ir y venir por el mundo acompañados de más viajeros.
La nueva estación nos recordaba a una terminal aeroportuaria. Ni siquiera se veían los autobuses, parecía que estuvieran escondidos, se accedía a ellos por unas puertas numeradas que llamaban dársenas; término que hasta entonces ninguno de nosotros conocía más que referido a los puertos, pero ese día supimos que también era el lugar de estacionamiento carga y descarga de los autobuses; que no solo era empleado para atracar barcos, sino también para aparcar los autocares.
Esta estación era mucho más grande que la vieja, tenía largos pasillos, tiendas y cafeterías. Y las personas que andaban por ella ya no eran solo los viajeros que iban o venían a la capital desde las «provincias», que ahora había tantos o más procedentes del resto del mundo; según deduje por su aspecto y su manera de hablar. Lo que tampoco significaba que nuestro aspecto dejara de ser menos singular, por el hecho de ser nacionales.
Muy claro me quedó cuando fui a los aseos.
Los aseos son ese lugar donde se relacionaban y socializaban los romanos, quienes aprovechaban esos momentos para hablar los unos con los otros y hacer negocios en él. Hoy todavía conservamos esa tradición, al menos, en parte, aunque nos parezca extraño porque no somos conscientes de ello. Y lo digo a raíz de lo que me ocurrió.
Mientras estaba yo en los aseos, vaciando mi vejiga, mirando a la pared, como manda la buena educación, se me acercó un chavalín de piel oscura, aspecto desaliñado y edad para tener que estar a esa hora en la escuela en lugar de en la estación. Deduje, por su forma de hablar, que debía ser si no gitano, primo hermano suyo; se me acercó y me dijo:
—¡Qué mochila tan grande llevas! —tuteándome, como si nos conociésemos de toda la vida.
Yo, si hubiera sido desconfiado, habría pensado que, siendo aquel gitano, me lo decía con envidia y deseo de apropiársela; que siempre asociamos el robo con la raza calé, tanto en nuestros chistes como en los prejuicios de toda nuestra cultura, a veces con razón y otras sin ella, y torcería entonces el gesto, temiendo ser robado e interpretado el tuteo como si me la estuviera pidiendo para él.
Pero como no era más que un chiquillo y me recordó a uno de mis alumnos, de su misma edad, no más, con su mismo aspecto, que robaba cuando podía —verdad también—, pero al que tenía cierto aprecio y con el que charlaba a menudo, aunque con cierta prevención en lo que le decía —no menos verdad también—, no fuera a pasarme de listo y saliera trasquilado, que por darle la mano y que se tomara el pie.
Acordándome de lo bueno, en lugar de lo malo —le respondí, como lo haría con mi alumno—.
—Sí, es muy grande porque voy hasta Santiago.
—¿Hasta dónde?
—Hasta Santiago de Compostela.
—¿Y eso está muy lejos?
—Sí que lo está —le dije—, y, además, es que voy a ir andando.
—¡Qué cansado, yo no iría entonces! —dijo, tras pensárselo.
—Bueno. Si es verdad que es cansado ir andando hasta tan lejos, pero también es bueno para nuestra salud el andar —le respondí, aprovechando para instruirle, como maestro que soy y recordando que no había ido a la escuela.
—Pero a mí no me gusta andar —replicó, no sé si en serio, con cierto tono guasón.
—Pero si andas mucho luego no te pones malo y luego no tienes que ir a la farmacia a comprar medicinas —le conté, intentando encontrar argumentos que fueran comprensibles para él.
—Eso sí es verdad —me reconoció.
No nos dio tiempo a hablar más, bien porque acabó lo que había ido a hacer o bien porque decidió hacer otra cosa; dio por terminada nuestra charla y se fue sin más. Me quedé lavándome las manos, mirándome al espejo y pensando en la de prejuicios, fundados e infundados, que tenemos hacia todos los que son diferentes; bien por su piel oscura, por su etnia, sus tradiciones o costumbres, que es verdad que de tanto en tanto nos importunan, pero, sin lugar a duda, nos ocasionan a menudo incomunicación, nos impide entablar una conversaciones normales y tratar a las personas como tales, independientemente de su aspecto y sus diferencias.
Cuando más tarde recordé esa conversación, caí en la cuenta de las diferencias de perspectiva con las que se pueden ver una misma cosa, e intenté ponerme en el lugar del chiquete aquel, que no conocía Santiago de Compostela, para quien ni la ciudad ni el santo significaban nada. Para él, yo debía de ser también una persona extraña. Alguien cargado con una mochila muy grande, para ir andando a un sitio lejano, que no sabe ni dónde está, ni para qué se va, ¡cansándose encima! Si yo estuviera en su lugar, también desconfiaría de mí.
El no ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y entender al otro, el tener escalas de valores y de saberes tan dispares, nos hacen ver el mundo con perspectivas muy distintas a cada uno; por eso, su mundo y el mío difícilmente podrían coincidir si no hiciéramos los dos el esfuerzo por aproximarnos, si no tuviéramos la intención de querer conocernos en lugar de dejar que la desconfianza nos alejara.
Con estos pensamientos y otros que me fueron viniendo mientras viajaba en el autobús, fui cruzando la meseta castellana, con sus estepas, sus sembrados y sus viñedos, hasta que llegamos a las tierras zamoranas desde donde retomaríamos nuestro Camino.
Tábara
Un pueblo antiguo
Tábara está a cuarenta kilómetros de Zamora, cerca de la sierra de la Culebra, en su extremo más oriental. Es un pueblo antiguo, cabecera de la comarca que lleva su nombre.
Cuando uno llega a Tábara por la carretera desde Zamora o Benavente, lo primero que ve desde lejos, antes de llegar, es su torre, una torre grande y alta, más robusta de lo que sería normal y apropiado para el edificio que está a sus pies, la bonita iglesia de Santa María.
Aunque uno no sepa de arte ni de historia, intuye que la iglesia de Tábara es un templo antiguo y peculiar. Porque te lo sugiere su aspecto.
Cuando, más tarde, te aproximas y ves de cerca sus arcos, portales, puertas y piedras, vas comprendiendo por qué sospechabas antes que era un sitio peculiar; descubres entonces una iglesia románica, o así lo piensas, cuando ves su fábrica de piedras irregulares en sus muros y la talla ajedrezada de sus arcos abocinados de medio punto.
Luego, te descoloca ver arcos muy peraltados en lo alto de su torre que te sorprenden, porque rompen con la simetría, por su disparidad y sus formas, distintas en cada una de las caras del torreón. Ves las arquerías dispuestas en tres niveles de arcos, los más numerosos y esbeltos arriba, justo debajo del tejado, con otros tres más anchos y menos esbeltos en el nivel inferior, y descubres que los más próximos al suelo pasan a ser solo dos, más anchos, rechonchos y robustos. Rodeas la torre y te apercibes de que eso tampoco se repite en el resto de los lados, que ni las proporciones ni los números en cada una de las caras que forman la planta de la cuadrangular torre son las mismas. ¡Cada uno de los cuatro lados de la torre es distinto!
Esa falta de simetría la hace, indudablemente, peculiar y distinta a cualquier otra.
Cuando has terminado de contemplar la torre, los soportales de la iglesia, los antiguos y los modernos —recientemente restaurados—, has visto las portadas, con sus arcos antiguos, te has sorprendido con las grandes lascas de piedra que utilizaron para reconstruirla siglos más tarde y has intentado entender las inscripciones talladas en sus paredes, ves las ruinas de las casas caídas que hay detrás y, entonces, ya no te queda más que intentar entrar para ver la iglesia por dentro… Pero no puedes, porque está cerrada.
—¡Pero si es la hora de misa! —nos decimos extrañados, antes de leer otra nota puesta en la pared, el antiguo templo no está dedicado al culto religioso, sino al cultivo de la cultura; se ha convertido en un centro de interpretación para reencontrarse, quizás, con su primigenia función, la de scriptorium mozárabe.
Siguiendo el camino, viendo y andando, mi padre se encontraría con otra torre casi igual de peculiar, más fuerte y robusta de lo normal, e igual, más llamativa que el templo adosado a sus pies, la torre de Mombuey.
Tanto Mombuey como Tábara fueron encomiendas templarias, por lo que no resultaría nada raro que ambas torres fueran construidas por aquellos freyyres, cuya mística y cultura, la propia de la orden, tanto aprendió y tomó de Oriente, de donde surgió; allá donde los números, las series y las ciencias cabalísticas siempre estaban presentes en todas sus construcciones.
Tanto en la una como en la otra, se producirán ese mismo juego en el cambio del número de ventanas en los diferentes lados, en distintos pisos; por lo que se les supone una función defensiva, como atalaya militar, además del religioso. Doble papel, doble sentido, real y místico, dualidad semejante a la de los mismos templarios, monjes y guerreros a la vez, de cuya influencia ya conocimos en Zamora y Salamanca.
Al leer el panel que hay en la puerta de la iglesia conoces que de Santa María había sido en su origen un cenobio visigodo, sobre el que se creó un monasterio en el S. IX, conocido como San Salvador de Tábara, con un famoso scriptorium de donde salieron preciosos códices ilustrados. El cenobio fue arrasado por Almanzor a finales del S. X, lo que obligó a su restauración en el S. XI o en el S. XII, en pleno románico; y luego se hizo otra obra, medio milenio después, en el S. XVIII.
Además, está el tejado de la torre, con su pináculo encima, pequeño y puntiagudo, tan poco medieval, o la cabecera, es tan poco parecida al resto. Ninguno de esos elementos arquitectónicos estaban en el edificio original que aparece pintado en las miniaturas de los códices, fue al transformarse en iglesia el monasterio cuando de los dos torreones que hubiera en principio, altos como atalayas, solo quedó uno erguido, que el otro, desmochado, debió de ser el origen de la cabecera del nuevo templo.
Tejados de la torre a cuatro aguas, cubiertos de teja árabe roja y rematados con una pirámide, tan estilizada, que parece un ridículo capirote, por lo minúsculo, por lo alejado del espíritu artístico y religioso con el que fueran concebidos en sus orígenes los torreones.
Cuando lo conoces su historia entiendes el porqué a mi padre le causaba esa extrañeza de la que hablaba e intuía antes de conocerla.
Dejamos la torre y el templo, situados en un extremo del pueblo, no en el centro, porque antes que iglesia parroquial fue monasterio, por eso estaba a las afueras, y fuimos dando un paseo hacia la plaza que tampoco está en el punto más equidistante del núcleo urbano, sino cerca de la otra iglesia principal.
La plaza tiene entorno a ella una pequeña iglesia parroquial, con espadaña y dos filas de campanas, con sus nidos de cigüeñas ocupando los lados y un soportal de tres arcos delante, imitando a los de Santa María, quisimos adivinar.
En este mismo lado de la plaza, hay casas con fachadas antiguas, con portadas señoriales, renacentistas y barrocas —del conde de Benavente, nos dijeron—, con grandes lascas de arenisca, como las que vimos en las partes reconstruidas del templo.
Paseamos un rato por sus calles y vimos más casas de piedra, antiguas a secas las más, muchas de ellas vacías y abandonadas. Con sus jambas y sus bajos dinteles de granito en las puertas, por donde es necesario pasar agachado para no darte en la cabeza. Fachadas repletas hoy de atalajes modernos, feos cables de luz y canalones de plástico, taladradas por contadores de luz y ventanas de rejas nuevas; fachadas muy mal adornadas con todo ello.
Adivinamos cuál fue su antiguo ayuntamiento, un edificio viejo, de desgastado ladrillo visto y aspecto decimonónico. Tenía pinchados en su puerta bandos municipales acerca de las próximas partidas de caza, las ayudas para los ganaderos y las tasas a pagar al consistorio.
Llegamos hasta la nueva fuente de granito que adornaba con su pilar la entrada del pueblo por el sur. Probamos del agua que salía por su buen caño, abundante, en un chorro generoso.
Tábara tiene, en su otra plaza, otra fuente, con un monumento de piedras de granito sobre el agua y sobre ellas una estatua de metal, con la figura de un hombre enjuto y avejentado, barba y frente despejada, cubierto con un amplio ropaje y pliegues, como de una capa, de pie, junto a un monolito en el que se lee, en letras dispuestas en vertical, de arriba a abajo, «Tábara a León Felipe».
Como no pone nada más, uno ha de suponer que debió ser alguien importante, pero si uno no ha sido buen estudiante no sabrá a quién se refiere.
—¡Anda, León Felipe! —exclamaron sorprendidos unos.
—¿Lo conocéis? —fue la respuesta extrañada de otros.
León Felipe había nacido en Tábara en 1884, aunque no fuera más que de casualidad, cuando su padre ejercía de notario allí, y él mismo escribiría después, refiriéndose a ello, de esta manera:
«Debí nacer en la entraña
de la estepa castellana
y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada.
Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca
y mi juventud
—una juventud sombría—
en la montaña».
León Felipe era un poeta al que mi padre leyó en su adolescencia y que, a su vuelta de ese viaje, volvió a leer. Recuerdo su libro de pastas azules El viento. Antología poética, rodando por la casa. Le gustaban sus poemas, sencillos, más modernistas que propios de la Generación del 27 en la que se le encasilló. Los creía nacidos de un caminante, de un peregrino, pues tal pensaba León Felipe que era la vida de un poeta; así la vivió durante un tiempo, cuando anduvo errante por las tierras de España con una pequeña compañía de comediantes; y de esa manera se expresó en un poema:
«Ser en la vida
romero,
romero sólo que cruza
siempre por caminos nuevos;
ser en la vida
romero,
sin más oficio, sin otro nombre
y sin pueblo…
ser en la vida
romero… romero… sólo romero.
Que no hagan callo las cosas
ni en el alma ni en el cuerpo…
Pasar por todo una vez,
una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero.
Que no se acostumbre el pie
a pisar el mismo suelo…».
Tábara también celebra los carnavales.
Hay alguna gente con algún atuendo estrafalario por la calle, no mucha, tres por aquí, cinco por allá, que van de un bar a otro, alegres, haciendo algo más de ruido que si fueran vestidos como otro día cualquiera. No es algo sofisticado ni organizado, se le nota un carnaval poco trabajado, improvisado nada más, para salir a reírse y pasar una noche divertida con los amigos, rompiendo la monotonía que impone ver siempre a los mismos.
Nada que ver con los carnavales de Almadén, donde se pasan meses ensayando sus bailes del desfile, preparando sus vestidos uniformados, sus maquillajes, sus caretas, sus carrozas… —¡Por supuesto! —me dirían ellos—, ¡como debe ser!
En Tábara, es menos trabajoso su preparación, menos numeroso, más corto y con menos jolgorio. ¡Pero lo hay, y no es poco que lo haya! Y como allí era donde estábamos, allí fue donde lo pasamos y lo festejamos, de su misma manera, yendo de un bar a otro, a los cuatro bares que había, y nos encontramos cuatro veces con los mismos disfrazados.
Después de tomar sus vinos y probar su cecina, volvimos al hostal a cenar algo.
Mis amigos saben que no soy dado a acostarme con el estómago vacío, so pena de que me cueste no dormir esa noche, por el ruido que hacen los intestinos vacíos y las pesadillas que me dan. Ellos se ríen de mi hambre, de si es un invento mío o una excusa; pero, al final, todos acaban acompañándome y cenando también. Saben que cenar es una buena costumbre que no se debe perder y así se lo digo siempre.
Mientras allí, se nos acercó una mujer de mediana edad, tirando a mayor, muy sonriente, que estaba sentada en la mesa de al lado.
—El dueño nos ha dicho que sois peregrinos, nosotras también lo somos —se nos presentó, señalando a su compañera, quien siguiera sentada en su mesa, callada, rubia igual que ella, pero sin sonrisa ni palabras en su boca.
—Sí, así es —le respondimos.