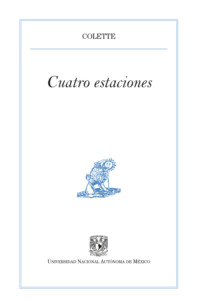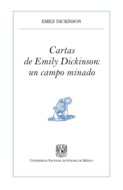Read the book: «Cuatro estaciones»
Cuatro estaciones
colección
Pequeños Grandes Ensayos
Universidad Nacional Autónoma de México
Coordinación de Difusión Cultural
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Contenido
Prólogo
Regalos de Navidad
Visitas
Primavera de mañana
Adiós a la nieve
Modelos
¿Elegancia? Economía…
Viajes
Jardines prisioneros
Vacaciones
Vendimiadoras
Pelo y pluma
Las joyas amenazadas
Demasiado corto
Por debajo
Afeites
Sombreros
Senos
Pisapapeles
Novedades
Final de otoño
Pieles
Amateurs
Bolsillos vacíos
Sederías
Lógica
Cronología de Colette
Bibliografía mínima
Aviso legal
Prólogo
De su matrimonio con Jules Robinet-Duclos, Adèle Eugénie Sidonie Landoy, mejor conocida como Sido, hereda la casa familiar que será, entre otras tantas cosas, el espacio diegético del ciclo de novelas gracias al cual Sidonie-Gabrielle Colette adquirirá una inmediata –y, hasta cierto punto, injusta– fama literaria: Claudine en la escuela, Claudine en París, Claudine se casa y Claudine se va, escritas entre 1900 y 1903. “La casa […] de Robinet-Duclos, y sobre todo sus jardines”, dice Kristeva, “marcan profundamente a Colette, y constituyen, junto con Sido, el centro de gravedad de su memoria de infancia”.1 La familia perderá la casa a manos de Achille de Jouvenel, el mayor de los medio hermanos de Colette, quien la venderá en 1925. Ese mismo año, Colette comienza a escribir y publicar los textos que ahora presentamos y que, en esa primera publicación, aparecen casi como una especie de dossier de cuatro relatos brevísimos que la autora reúne bajo el título El viaje egoísta, escritos entre 1912 y 1913, inéditos hasta entonces en francés y de los que sólo hay una edición en español publicada en Barcelona en 1970. El documento intitulado Cuatro estaciones abarca, pues, de la navidad de 1924 al inicio del invierno de 1926, y creemos que hay una relación directa entre la pérdida de la casa familiar y los temas pero, sobre todo, el estilo de estos textos.
No obstante, si la nostalgia por el tiempo pasado tal como se representa en Cuatro estaciones es apenas la superficie de una sintomatología de lo que podríamos denominar la decadencia general de la modernidad, ello no se debe –o no solamente– a esta pérdida física, material, concreta, de la casa materna –aunque, como veremos más adelante, el aspecto estrictamente económico material de la casa podría jugar un papel central–: si hay un leitmotiv subyacente en la obra de Colette, éste es el duelo, en un sentido amplio de la palabra: duelo por la niña muerta y resucitada en la joven por medio de la sexualidad, diríase, ilimitada; duelo por el matrimonio y sus múltiples posibilidades, desde la incorporación de las amantes a las relaciones físicas entre Colette y el primer esposo, el escritor Willy, hasta las relaciones incestuosas con Bertrand, el hijo de Henry de Jouvenal; duelo, al fin, por la madre, el padre impotente (física y estéticamente)2, y la hija: una especie de trinidad pagana. En suma, Colette interioriza la llamada decadencia de la modernidad a la manera de pequeñas muertes personales.
Hacia 1925, empero, no sólo son los ecos y espectros del jardín familiar, la omnipresencia de las flores de la infancia, incluso en un París poshausmannsiano, y el espectro de la infancia en sí misma, hundiéndose en la memoria, sino también algunos episodios aparentemente aislados de la vida de Colette los que podrían darnos las pistas para explicar estos rarísimos ensayos. El primer libro de crítica sobre la obra de Colette (Colette o El genio del estilo, de Paul Reboux) se publica precisamente en 1925, un dato que no es irrelevante si consideramos la escena francesa (y específicamente parisina) del momento –sin más, estamos hablando de Gide, Cocteau, Proust…, todos ellos, por cierto, amigos de Colette. Ese mismo año, Colette envía a su hija a Inglaterra, deshaciéndose definitivamente no sólo de ella sino de su cuasi imposibilidad de ser madre;3 y, finalmente, aunque no de menor importancia, ese año se encuentra con (el entonces aún desconocido) Walter Benjamin, quien le plantea una simple prguta: “¿Debe la mujer participar de la vida política?” “Colette matiza su respuesta”, afirma Kristeva, “ciertamente, alaba las capacidades de las mujeres, pero no sin insistir… ¡en la menstruación, que las hace imprevisibles, lo que no sería un punto a favor de su incursión en la política!”.4 El sentido mismo de la cronología lineal de los ensayos, que abarcan dos años enteros de la vida cotidiana de Colette –y, podríamos decir, dos de los más anodinos, si bien, no hay que olvidarlo, no estamos ya ante la joven autora del ciclo de Claudine (1900-1903), ni siquiera ante la escritora, joven aunque experimentada, de La vagabunda (1910), sino ante una autora de 52 años–, es el de desplegar una crítica contra ese tiempo medido, fragmentado, cíclico que, a su vez, encubre o, mejor dicho, posibilita otro ciclo, el ciclo del capital por excelencia: producción, circulación, consunción. El sujeto moderno, a ojos de Colette, es un correlato exacto de ese proceso; por ello está destinado a su consunción última, que no es ya la muerte como lo era para los románticos, sino sencillamente la caída perpetua o, mejor dicho, el desgaste infinito.
De este modo, la naturaleza, por ejemplo, cumple una función fenomenológica en los textos de Colette; tiene un aparecimiento que se ha deslindado de la forma natural stricto sensu5 y que adquiere un valor solamente cuando se consume, cuando se in-corpora a las condiciones de una exasperante normalidad. Naturaleza y deseo hacen cuerpo dentro (y fuera) del cuerpo, como una especie de fortaleza que se construye ya no según las leyes de la necesidad sino de acuerdo con aquellas de la demanda: los colores se trasladan de las flores y el paisaje a la ropa, a las actividades del hombre convertido en niño, convertido a su vez en amante, pleno de satisfacción, derrotado por la fuerza que (lo) ha deglutido. Ello da como resultado una terrible actualidad a las reflexiones de Colette, lo cual podría explicarse por dos sencillas razones: primero, porque surgen de la detallada atención que pone en lo cotidiano, en lo que la rodea –en el mejor estilo del pensamiento cartesiano, a saber, partiendo de la duda que todo lo toca excepto al propio “yo que duda”–; y, en segundo lugar, porque Colette, al abordar los temas cotidianos, no pretende agotarlos sino que esboza algunos trazos para futuras reflexiones –en la mejor tradición pascaliana, a su vez, de algún modo, heredera de Montaigne, donde el fragmento inconcluso y próvidamente fechado sirve para detener el curso de la historia en un sentido lineal, progresista, providencialista incluso, y llevarla, así, a los confines de la trascendencia. He ahí la grandeza de Colette y la importancia que, creemos, tienen estos textos donde la autora reúne, en unos cuantos retratos cotidianos, las dos grandes corrientes del pensamiento francés –y, podríamos decir, europeo, occidental, moderno: la Ilustración (de Descartes a Kant) y el romanticismo (de Pascal a Hegel).
Sin duda podrá parecerle al lector de este volumen ciertamente hiperbólico que una serie de textos que hablan de trineos, vestidos o animales salvajes que se esconden en las calles y edificios de París comporten un grado tan elevado de reflexión en torno a la modernidad. Empero, es precisamente el carácter cotidiano de la modernidad lo que redimensiona los textos de estas Cuatro estaciones. Dicho de otro modo, para Colette lo moderno es terriblemente complejo por su aparente cotidianidad, por su peligrosa normalidad. Esa normalidad se refiere constantemente a la distancia –será mejor decir, a la tensión– entre la niñez y la adultez, una normalidad de reglas y convenciones que no terminan de desdibujar los paisajes del romanticismo finisecular y su negativo por excelencia, a saber, la Belle époque, pero que, al mismo tiempo, al ser incorporada a la serie específica de trabajos que exige la modernidad para poder concretarse, tampoco es del todo una imagen fija e inamovible de los inicios del siglo xx y el proceso, ya desde entonces indetenible, de globalización. Si bien Colette y su obra se encuentran en esa especie de limbo entre el siglo xix y el xx, su crítica –en un sentido profundo, es decir, como prognosis– puede parecer mucho más cercana a nosotros que a los lectores a los que de hecho estaba dirigida. A diferencia de los autores descomunales de la modernidad temprana (Proust, Joyce, Kafka, Mann, Musil, la propia Virginia Woolf), la reflexión de Colette es verdaderamente un espejo que muestra ambas partes de la modernidad al mismo tiempo: por un lado, la imagen que se proyecta desde el fondo –y cuyo origen es intrazable, si no es que inexistente– y, por otro, la imagen proyectada por ésta, es decir, la copia y el “original” en el mismo momento, separadas tan sólo por un doblez, un pliegue que generalmente se encuentra cifrado en la subjetividad de la voz de la autora. No es, entonces, un efecto de la nostalgia a lo que asistimos en sus textos sino el encuentro de lo que fue y no ha terminado de ser con lo que, sin concretarse del todo, está siendo. La de Colette, así, es una escritura conscientemente performativa que diluye de manera tajante los límites entre pasado y futuro, una escritura que, sin la necesidad de anclarse al indicativo sino, más bien, deplagando sus potencialidades, construye un presente. Y ese efecto, a casi un siglo ya de los textos que ahora presentamos, logra no sólo re-crear las condiciones textuales y retóricas con las que trabaja Colette sino, sobre todo, su dimensión social. En este sentido es en el que podemos decir que las narraciones que ahora presentamos son ensayos en toda la extensión de la palabra.
Ésa es precisamente la dimensión social de las Cuatro estaciones de Colette: al situarse en un punto intermedio entre las ruinas de un pasado romantizado y los desechos siempre proliferantes de un futuro instrumentalizado, las descripciones que hace –rayanas en una forma muy particular de écfrasis que niega la escisión entre lo urbano y lo campestre– son denuncias de una situación decadente que parece no poder terminar sino por medio de su propia aniquilación en manos del capital. En un movimiento que recrea a Proust –y que, a su modo, anticipa a Perec–, Colette dice, por ejemplo, que sólo los millonarios que llegan a París pueden llevar hasta allí, piedra por piedra, algunas iglesias góticas de provincia. Dicho de otro modo, sólo el capital, en su afán de acumulación –y por medio de la violencia que produce al excederse, al crear excedentes–, puede recrear esa ciudad que existe ya nada más en la memoria de las personas, en una especie de recinto inhabitable que está hecho de palabras. Su lenguaje, entonces, como una especie de código privado donde moran flores y jardines –pero también pequeños artefactos cotidianos, pequeñas situaciones y accidentes– es lejano, triste, luminoso; es el espectro de la materialidad que la rodea, o bien, para decirlo más claramente, el lenguaje es lo único que aún, acaso, mantiene un valor de uso frente a la proliferación de valores y su incesante intercambio.
Podrá decirse que esta lectura sociológica y abiertamente marxista de la obra de Colette es errónea, o que lo es, al menos, en cuanto la de Colette es, principalmente, una escritura pulsional –debidamente ordenada, es cierto, como el placer debía serlo para el divino marqués de Sade si es que acaso quería disfrutársele y no desbordarlo–;6 una escritura que recorre el espectro fundamental de toda escritura femenina, si nos apegamos a la definición que de ésta hace Nelly Richard: “la escritura [femenina]”, dice la filósofa franco-chilena, “surgiría precisamente de esa contradicción móvil entre pulsión y concepto, flujo y segmentación, que adapta formas construidas según la experiencia del lenguaje que decide realizar el sujeto”; y continúa: “la valencia crítica de la relación entre mujer y transgresión no está garantizada a priori: ella nace de una dinámica de los signos orientada hacia la ruptura de las significaciones monológicas que puede ser compartida por autores masculinos si su práctica del discurso busca también fisurar el molde del concepto”.7 Es decir, escritura femenina sin que estemos hablando de Colette en cuanto autora, conservando así el lugar de la obra de Colette en el espectro literario francés, esto es, el de una coyuntura entre lo estrictamente masculino, cuasi falocéntrico, y lo propiamente femenino, feminizado incluso. Para ello, pues, es menester entender, como propone Kristeva, que “en 1925 […] Colette posee todas las lógicas de su ser y domina todos los atavíos de su entorno inmediato para imponerles, cada vez de mejor modo a todos, aquello que ya se encuentra en ellos: una escritura confundida, por conducto de Sido, con la carne del mundo”.8 Para decirlo en las propias palabras de Colette: “lo que resta [de ese mundo] merece todavía la pena ser cantado en modo melancólico”.
Así, el París de Colette, 30 años antes del de Barthes, es lugar –producido y produciente, como lo propone Michel de Certeau–9 de mitologías. La fauna humana y animal que lo habita es sumamente contradictoria y parece como si sólo quien viviera en la todavía entonces capital del mundo moderno contara con las armas conceptuales suficientes para resolver dicha contradicción sin caer en la ideología, es decir, recuperando las contradicciones en su dimensión más profunda y dejando que éstas se desplieguen ante los ojos de los habitantes como parte de su propia subjetividad. En términos de Revueltas, de lo que está (constantemente) escapando Colette es del “trance de enajenación jurídica (reflejo de la enajenación esencial) donde el trabajo del conocimiento […] se escinde de la materialidad inmediata […] en que su objeto […] se realiza”.10 Por ello, el París de Colette no es una imagen del mundo, una especie de suma de todas las potencias que rodean las violencias del capital y, consecuentemente, un significante siempre hegemónico, sino que es ese mundo en presente al que Colette le opone el mundo de la infancia, el recuerdo fragmentario, el mundo en pasado a veces solamente contenido en una imagen, deshaciendo, de este modo, la constitución de la hegemonía parisina; en términos de Laclau, a la imagen unívoca, al significante flotante de París, Colette le opone un significante vacío, ese que proviene de su memoria y que, en el encuentro con la llamada ciudad de las luces, despliega sus potencialidades más recónditas. París no termina de construirse en los textos de Colette. Los inverosímiles animales que lo recorren, escondiéndose de los cazadores, como los elefantes y los pitones en la obra de Romain Gary –quien, a su vez, tomará a la más vieja y enferma Colette como modelo para su Madame Rosa en La vida delante de sí–, nos hablan mucho menos de una especie de protección de las especies en peligro de extinción que de la desprotección del hombre por el hombre. No hay metáfora en Colette –y en este punto estaríamos en contra de la lectura hipermetaforizante de Kristeva–: estamos ante una imagen en la que el hombre y la mujer pierden sus dimensiones para encontrarse con ese doble suyo, su antecedente –y, al mismo tiempo, su destino–: la forma natural.
Y es que tal vez sea ésa la verdadera cronología de estos textos, más allá de los ciclos del calendario: se trataría, para Colette, de encontrar en esas cuatro estaciones la tensión entre la forma natural y la forma artificial. De esta manera, no es extraño que el ciclo anual vaya efectuando una especie de transformación en las estaciones de modo tal que el año no termina ni empieza con la nieve –aunque ésta juegue un papel importante en la distribución de los cuerpos, en la contingencia–, así como tampoco es el calor el que lo divide en dos, sino que son los objetos –regalos, joyas, vestidos– los que le dan un ritmo a la secuencia de las jornadas, exactamente como sucede hoy día. Cuatro estaciones, entonces, entendidas como los diversos estadios por los que van pasando las mercancías –sobre todo, la mercancía fuerza de trabajo– durante el año. No obstante, si hay acaso en Colette un rescate del mundo, éste se efectúa precisamente para derribar al mundo cotidiano, ese mundo que ha ganado, o así lo parece, por encima de todos los mundos posibles. Este rescate del mundo es una operación evidentemente estética, pues más que una serie de opiniones, a Colette le interesa ensayar una serie de escenas, paisajes, personas, objetos incluso, para observar en ellos los detalles luminosos, los claroscuros, las pequeñas alteraciones imperceptibles a los ojos del hombre y la mujer cotidiana. Por ello, tratar de encuadrar estos ensayos en un solo género sería tan aberrante como tratar de definir los límites de la propia memoria, de las palabras con las que la recorremos. Los recursos literarios de Colette no están determinados por exigencias instrumentalizadas, operativas, propias de un género: la reflexión, como en Pascal y Montaigne, se deja fluir y, de ese modo, hace fluir una serie de imágenes que son más un espectro del mundo que la base sobre la que se podrían acaso desarrollar algunos postulados lógico-sintácticos. Colette, como lo decíamos arriba, evita la metáfora, el significante que reúna en sí todas las cualidades de su reflexión, que la pueda acaso contener de manera absoluta –quizás, aunque esto habría que estudiarlo a fondo, en respuesta a Proust y su magdalena–; por el contrario, despliega una serie de momentos que podemos identificar con el acontecimiento tal como lo entiende Badiou, a saber, como el desvío inusitado dentro de una situación que parece fija y que, gracias a dicho desvío, se muestra siempre cambiante, siempre en movimiento.11
Los ensayos de Colette son accidentes literarios. Contra el ensayo endogámico –ora por sus temas, ora por su forma–, Colette escribe un texto que, en apariencia, es apenas un conjunto, una serie aleatoria de impresiones banales para que el (tras)fondo surja de manera casi imperceptible. Y vaya (tras)fondo, vaya contexto: la modernidad misma desplegando sus máquinas de guerra, sus aparatos de control, lo cual explica la fascinación de los posestructuralistas por la obra de Colette pero, asimismo, hace accesible a cualquier lector interesado en conocerla –siendo este libro, quizá, su primer acercamiento a ella– una obra que anunciaba ya las transformaciones que hemos presenciado y que estamos presenciando, directa o indirectamente, en torno al lugar de la mujer en la literatura, en el pensamiento, en el mundo.
Alfredo Lèal
1 Julia Kristeva, Le génie féminin. La vie, la folie, les mots. III. Colette, “II. Une vie ou une œuvre ?”, París, Gallimard, 2002, p. 46 (la traducción de éste y todos los textos cuya referencia sea directamente al texto en francés es mía).
2 Cfr. Kristeva, ibid., pp. 46-47.
3 Simone de Beauvoir subrayará esta especie de maternidad imposible específicamente entre una madre y su hija con base en el ejemplo de Colette, en su relación con Sido, la madre, y Bel-Gazu, la hija. “La niña [a diferencia del niño] se ve más completamente entregada a la madre; las pretensiones de ésta se acrecientan. Las relaciones entre ambas revisten un carácter mucho más dramático. En una niña, la madre no saluda a un miembro de la casta elegida; busca en ella su doble. Proyecta en la niña toda la ambigüedad de su relación propia, y, cuando se afirma la disimilitud de ese alter ego, se siente traicionada. […] Hay mujeres lo bastante satisfechas de su vida para desear reencarnarse en una hija o, al menos, para acogerla sin decepción: querrían dar a su hija las mismas oportunidades que han tenido ellas, y también las que no han tenido, y harán que su juventud sea dichosa. Colette ha trazado el retrato de una de esas madres equilibradas y generosas: Sido mima a su hija en su libertad; la colma sin exigirle nada jamás, porque extrae su dicha de su propio corazón. Pudiera ser que, al dedicarse por entero a ese doble en el que se reconoce y supera, la madre termine por enajenarse totalmente en ella; renuncia a su yo; su única preocupación es la felicidad de su hija; se mostrará hasta egoísta y dura con respecto al resto del mundo; el peligro que la amenaza es el de hacerse importuna para aquella a quien adora […]; la hija, de mal humor, procurará librarse de una dedicación tiránica; con frecuencia tiene escaso éxito y, durante toda su vida, sigue mostrándose infantil y tímida ante sus responsabilidades, porque ha sido ‘incubada’ en exceso”. Simone de Beauvoir, “La madre”, en El segundo sexo, traducción de Juan García Puente, México, DeBolsillo, 2016, pp. 503-504. Según la lectura de Beauvoir, la maternidad de Colette estaría decretada de antemano por su relación con Sido, haciendo imposible para la escritora repetir ese gesto de completa enajenación hacia su propia hija, Bel-Gazu.
4 Kristeva, op. cit., p. 85.
5 “La ‘forma natural’ del proceso de reproducción social consiste en una actualización peculiar de su estructura general. A su vez, esta estructura es, en sus rasgos más elementales, similar a la estructura del proceso de reproducción de la materia viviente del organismo vivo. Considerado en un nivel primario, el comportamiento del ser humano es igual al comportamiento del animal, en tanto que como ser vivo ha actualizado de manera más compleja las posibilidades del comportamiento material que llamamos ‘vida’”. Bolívar Echeverría, “El ‘valor de uso’: ontología y semiótica”, en Valor de uso y utopía, México, Siglo XXI, 2017, pp. 160-161.
6 Sobre la posibilidad de una Colette marxista, empero, dice Kristeva: “El que dice ‘ganar’ dice ‘dinero’. ¿Colette, cupido? Eso se ha escrito varias veces. Puede ser. Pero hay en ella también un aire balzaciano, algunos dirían… marxista: la experiencia depende de la existencia, la cual es fundamentalmente económica. De esta angustia financiera permanente resulta una falla gramatical –a menos que sea un empleo popular o un retruécano rabioso: ‘Es duro ganarla, el dinero’. ¿‘Él’ o ‘ella’? ¿La vida? Sería, a fin de cuentas, lo mismo. Tal vez sea la misma cosa: ‘Es dura… el dinero’” (Kristeva, op. cit., p. 86).
7 Nelly Richard, “Feminismo, experiencia y representación”, en Revista Iberoamericana, vol. lxii, núm. 176-177, julio-diciembre de 1996, p. 741.
8 Kristeva, op. cit., p. 83.
9 A este respecto, es importante, fundamental acaso, tener en cuentala relación entre el concepto de modernidad en Colette y París, lugar moderno, lugar modernizado y modernizante, y entender dicha relación en su dimensión histórico-dialéctica. Dice De Certeau: “La articulación de la historia sobre un lugar es para el análisis de la sociedad su condición de posibilidad. Sabemos de antemano que, en el marxismo y en el freudismo, no hay un análisis que no dependa igualmente de la situación creada por una relación, social o analítica”. Michel de Certeau, “L’opération historiographique”, en L’écriture de l’histoire, París, Gallimard (Col. Folio Histoire), 1975, p. 95. No es, pues, que París, en sí mismo, haga de las narraciones de Colette ensayos, sino que sólo el ensayo podría evidenciar la dimensión crítica que tienen estas narraciones al referirse a París.
10 José Revueltas, “Apuntes para un ensayo sobre la dialéctica de la conciencia”, en Dialéctica de la conciencia, prólogo de Henri Lefebvre, recopilación y notas de Andrea Revueltas y Philippe Cheron, México, Era, 1986, p. 32.
11 Cfr. Ernesto Laclau, “Una ética del compromiso militante”, en Debates y combates. Por un nuevo horizonte de la política, traducción de Miguel Cadeñas, Ernesto Laclau y Leonel Livichitz, Buenos Aires, fce, 2008, pp. 67-99.
The free sample has ended.