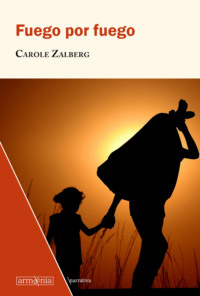Read the book: «Fuego por fuego»

Fuego por fuego
Feu pour feu
CAROLE ZALBERG
Fuego por fuego
Traducción de Antonio Roales Ruiz
www.armaeniaeditorial.com
Título original: Feu pour feu
Edición original: Editions Actes Sud, Arles, © ACTES SUD, 2014
Enero 2020
Primera edición ebook: agosto 2021
Ilustración de cubierta: © Aris Messinis, 2016
Ilustración de solapa: Carole Zalberg (D.R.)
Copyright © Carole Zalberg, 2014
Copyright de la traducción © Antonio Roales Ruiz, 2016
Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2020, 2021
Armaenia Editorial, S.L.
www.armaeniaeditorial.com
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ISBN: 978-84-18994-21-0

A Solal, Anton e Ilan,
mi país, mi viaje y mi fe
Esas horas haciendo de cadáver en medio de cadáveres, tanto tiempo que el hedor aún permanece en mi garganta y sigue corrompiendo, quince años después, el aire más puro y el sabor de todas las cosas; esas horas lentas, lentas, tan lentas, quieto como un tronco, pese al hormigueo de miles de bichos, en una postura imposible, con las piernas plegadas en exceso y la cabeza en ángulo recto apoyada sobre un miembro extraño, frío ya en un calor ígneo, esas horas en las que aguantar hasta lo más profundo de la noche, y, por fin, sus pasos, sus voces de rapaces ahítas que se alejan, entre el clamor triunfal de los motores de sus vehículos, que se despiertan al unísono, rebaño de mal agüero que eructa una amenaza final y da vueltas una última vez en torno a la fosa antes de ir a matar más lejos; todo ese tiempo y ese miedo aún mayor que el dolor de arriesgarme a salir del amasijo de cuerpos y encontrar entre ellos el de tu madre, tu silencio enloquecedor bajo su vientre muerto, y justo cuando te saco, cuando tu piel recobra la sensación de vacío, ese grito tuyo, el amargo milagro de nuestra supervivencia y el larguísimo camino hasta ese país en el que puedes quedarte dormida cada noche sin nada que temer; ¿y a ti solo se te ocurre eso?
No sabes.
O solo en el secreto de tu cuerpo minúsculo de hace quince años, pegado al mío cuando después corro y camino y a veces me arrastro con los ojos clavados en el horizonte. El nacimiento del día nos devolverá a la espera, nos obligará al descanso.
Avanzo, pues, hasta la extenuación, sin sentir las heridas de mis pies descalzos o de cualquier otra parte del cuerpo donde ramas, zarzas y piedras han mordido mi carne. Tengo dos corazones funcionando. Cuando el mío flaquea, el tuyo, ese pequeño aleteo de polluelo a mi espalda, lo reanima —he anudado un paño como lo hacía tu madre y te he atado a mí, piel a piel—. Pegado a tu torso soy tu mundo suave y ya no gritas. Mi corazón de hombre obedece a tu corazón de niña.
Así seguíamos llamándote cuando llegaron los asesinos: «la niña». Aguardábamos que un nombre te eligiera. Serían necesarias, creíamos, algunas noches de sueños y la visita de nuestros fantasmas. Será nuestra pesadilla la que finalmente te bautice. Eres niña, pero te llamarás Adama. Tampoco sabes otra cosa, que aquel día de muertos y de destrucción naciste por segunda vez de la tierra roja que te arrebató a los verdugos.
En la celda donde duermes —aunque seguro que no duermes— no hay tierra en la que esconder tus remordimientos. ¡Dime, te lo ruego, que tienes remordimientos! Dime que no arropé a una niña sin conciencia o solamente a un ser malvado. / la Cindy me calentó mucho las pelotas. Bueno a mí no, a ZorA, pero es igual, si buscas a ZorA o a NabilA aquí estoy yo, AdamA, aquí estamos nosotras, las PrincesA, nos llamamos así porque nuestros nombres acaban por a y los escribimos con A mayúscula, como Amor, Alucino y Ándate con ojo si te pasas de listo con nosotras. /
Sigo sin ser capaz de decir si tu hermano era malvado —sí, tuviste un hermano, pero ¿por qué debería haberte hablado de él?— o si simplemente quiso estar del lado de la fuerza, de la hordas salvajes.
Porque probablemente así los veía él, con sus ojos jóvenes cansados del desprecio, cansados del temor que se olvida unas horas, porque en el trabajo, con la repetición de gestos, con la agitación, el temor se olvida; y, de repente, una ola nos invadía y nos obligaba a todos a escondernos.
Durante mucho tiempo lo único que hicieron fue abatirse sobre el pueblo a toda velocidad, haciendo tanto ruido ellos solos como un sinfín de bestias devastadoras. Paraban en seco donde estaban los ancianos y antes incluso de que el polvo se posara, les exigían, encañonándolos, el fruto de sus cosechas, y se llevaban, entre risas, a una o dos niñas.
Tu hermano, aterrorizado como todos nosotros, debió de envidiar su poder. El día que desapareció, con doce años, supe que, como otros antes que él, se había unido a ellos.
Tu madre no quería hacerse a la idea. Imaginarlo allí, creyéndose un guerrero, cuando no era más que un juguete, carne fresca y palpitante, fácil de moldear para la ferocidad, fue lo que mató a mi Ezokia mucho antes incluso que los disparos, los tiros a ciegas, todo ese furor del que no puedes acordarte. ¿Pero por qué tendría que habértelo contado? Tal vez sea la cólera de tu hermano la que ha vuelto a través de ti.
Con las primeras luces de la primera mañana, encuentro un hueco en la roca y allí nos metemos para dormir y aguardar hasta la noche siguiente.
No hemos comido ni bebido nada, pero no lloras. Cuando desato el paño y te cojo por el hombro para tenderte, tu boca permanece agarrada a mi espalda y tengo que tirar con algo de fuerza y sequedad para separarnos. Se diría que he cortado algo vivo o que he estrangulado el tubo del que obtenías el aire. Chillas, pataleas, te ahogas, como un gusanillo. Al principio, me pongo muy nervioso, chillo y pataleo yo también, como hombre ignorante que soy, que nunca ha tenido que ocuparse de un recién nacido, pero luego ya lo entiendo. Te acomodo en el hueco de mi axila, te tapo suavemente. Soy tu mundo y mientras tu piel lo percibe, mientras me respiras, me tragas casi, no sabes que tienes hambre y sed.
Durante todo el tiempo de la huida y aquí en este país algunos años más, aunque ya nunca tienes que acostarte con el estómago vacío, ni yo que hacer de barrera entre tú y los ruidos y los movimientos de una nueva masacre (porque el horror no es la muerte, sino la percepción de su llegada), solo te dormirás así: con la cabeza recostada bajo mi brazo.
En ese hueco debes de creer que es de noche: no te despertarás antes del anochecer, pero entonces estás hambrienta.
Para mí, cada segundo de ese primer día es un vals interminable con la desolación. Por momentos caigo en el sueño del que también forma parte el dolor del duelo, más grande aún porque ese dolor encierra todos los elementos de las pesadillas que me acechan. Aspiro, veo, oigo, me bebo el sufrimiento y son mis propios sollozos, las sacudidas de la náusea, lo que me despierta. Y así una y otra vez hasta que cae la noche mientras tú no te mueves. No tengo hambre ni sed en realidad. Me convierto en piedra dentro del vientre de piedra en el que sobrevivimos.
Cuando vuelve la oscuridad, te aparto de mí con la mayor delicadeza de la que soy capaz. Pero ni la dulzura de mil madres podrían impedir tu grito, porque de nuevo el mundo se apodera de ti.
Tu hambre es imperiosa. Retuerces la boca desesperadamente, frotas la cabeza, que no es más grande que mi puño, contra mi torso, chocas contra él como si fuese una pared, y entonces ya no quiero ser piedra.
Vuelvo a colocarte sobre mi espalda, respiro mejor al sentir que te calmas, y nos arrojo a la noche. A lo lejos adivino las luces de un pueblecito que ya he cruzado muchas veces para ir a la ciudad. Allí me las arreglaré para que alguna mujer te amamante.
Y siempre encuentro: escondrijos, algo para que comas tú y luego yo, cuando sé que estás a salvo. Por los grupos de niños localizo a las madres que dan de mamar, espero la ocasión de acercarme a ellas sin llamar la atención, aplaco con un gesto y algunas palabras roncas —tengo la garganta rota de hollín, silencio y duelo— su sorpresa, su desconfianza, y las convenzo para que te den de beber.
Ninguna se niega: te ven sobre mi espalda, como un cangrejito que languidece pegado a su roca. Algunas añaden un poco de lo poco que tienen para que también yo beba y coma, y de ese modo mis piernas nos lleven lejos.
Y así se repite un día tras otro, o más bien las noches, porque nuestra vida transcurre al revés, avanzando del crepúsculo al alba. Creo que vamos en sentido contrario a los asesinos, pero no quiero volver a correr el riesgo de la luz y exponernos. ¿Seré capaz alguna vez? Llevo con nosotros a los que te han convertido en medio huérfana y a mí en viudo del todo, a aquellos que de nuestro pueblo no han dejado más que cenizas y carne sin vida, pudriéndose.
Siempre que se produce el menor ruido mientras aguardamos la oscuridad en los bosques, entre rocas, en el fondo de las cabañas en las que las mujeres más hospitalarias, tal vez las más abandonadas, nos proporcionan un lecho, nos lavan, me masajean los pies destrozados y cantan junto a mi hombro, en el que siempre descansa tu cabeza, creo que nos han encontrado.
Sin embargo, sé que no nos buscan. No somos nada para ellos, ni siquiera enemigos, maleza que quemar para despejar el camino, grano que moler, que machacar, porque pueden y porque realmente, ante sus ojos, no valemos nada. Oigo un ruido y es tu hermano que se acerca, que nos descubre, que nos remata. No puedo volver a detenerme, porque ¿sabes, Adama?, es de mí de quien se burlan los verdugos, pero ¿por qué tendría que haberte contado esta locura?
Llega el momento de tentar el día. Quiero llegar a la costa desde la que dicen que es posible pasar al Continente Blanco.
En el pueblo, algunos recibían con cuentagotas noticias y dinero de un hijo o de un hermano, más raramente de una pareja o de una familia entera que lo habían logrado. Otros, tras meses de silencio, terminaban por enterarse del fracaso de uno de los suyos, su desaparición apenas notada en el fondo del océano o más anónima aún entre las decenas de personas locas de esperanza que habían querido saltar la alta valla que marca —como si el mar y la miseria no bastaran— la frontera entre nuestra tierra y el lugar de promisión. Tan pocos lo conseguían que era también una forma bravucona de suicidio. ¿No me queréis en vuestra casa? Ahí tenéis mi cadáver o mi libertad, que es como decir mi vida. ¡Miradme!
Yo no era como ellos. Antes de la masacre, nunca se me había pasado por la cabeza marcharme. Conocía lo otro por la televisión que algunos en el pueblo poseían. Lo que allí llamaban riqueza no me atraía. Comíamos casi siempre hasta saciar nuestra hambre, reíamos, bailábamos, cantábamos sin parar, nunca estábamos solos, salvo que lo deseáramos, cuando era hora de rezar o de algunas decisiones que solo pueden tomarse frente a uno mismo.
Me gustaba que nuestros hijos crecieran todos juntos, que en pandilla, unos a pie, otros en sus motocicletas recompuestas con piezas de desguace, fuesen levantando polvo sin tener que preocuparnos en exceso. Me gustaba que los jóvenes hablasen a los viejos con deferencia, pero también con orgullo, conscientes de su vitalidad y, sin asustarse, de lo que muy pronto esperaríamos de ellos: estar al cargo, tomar el relevo cuando nosotros estuviéramos desgastados.
Aquí la pandilla es una amenaza y dejaros un poco libres equivale a abandonaros. ¡Acepté que el mundo se colara entre tú y yo y mira, Adama mía, mira adónde te ha llevado el mundo! ¡Mira adónde te ha arrojado! Aquí, a los viejos nos escupís, os resultamos más extraños que cualquier adolescente que enarbole vuestras señas de identidad, que repita, como un imbécil, las pobres palabras que os sirven de refugio, ese alambre de espino vuestro en el que nos desollamos.
Y ¿cómo podríais respetarnos? A nosotros que os mantenemos, a nuestro pesar, entre torres grises y deterioradas, a nosotros que hemos creído que es posible educar a un hijo sin mostrarle nunca el horizonte. / y la Cindy se pasó de lista; quería quitarle el churri a ZorA. Estaba claro que se lo quería quitar. Para empezar no habla igual cuando él… No hablaba igual, y ya no hablará más, joder… cuando veía que el Kev estaba allí con esa pinta de pijo encantado de conocerse, no sé qué coño le ve Zo, pero vale, esas cosas no se pueden explicar y yo paso de criticarlo, cierro el pico y cuando veo que la Cindy empieza a hacerse la gatita en cuanto el tío se presenta, se ríe como una tonta, se toca el pelo de rubia de bote, que se le ve en las raíces, vaya una horterada, y saca culito, entonces a unos les apetece meterle mano y a otros un patadón, yo prefiero el patadón. /
La vida que no tuviste tiempo de conocer, mi primera y única vida de verdad, no tenía la opulencia con la que soñáis, pero en nuestro país, en ese trocito nuestro de Tierra Negra sobre la que nunca se abatió la hambruna, teníamos lo esencial antes de que las hordas de supuestos rebeldes comenzasen sus estragos.
Nunca he olvidado que estamos aquí no para ser felices, sino porque allí simple y llanamente no habríamos vivido.
Tú, a quien nunca he explicado que el día a día mediocre, contando cada céntimo, el piso con paredes de papel por las que se cuelan los humores vecinos, donde nos cruzamos casi sin hablarnos, y las zonas de hierba rala entre hormigón, donde se suponía que jugabais, son también nuestra salvación; tú que aquí te asfixias como en un monstruoso potro de sujeción, ¿cómo no ibas a ponerte a dar coces? Yo no quería que compartieras mi dolor. Yo quería que, para ti al menos, todo comenzara aquí.
The free sample has ended.