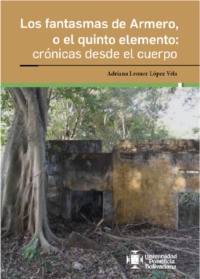Read the book: «Los fantasmas de Armero, o el quinto elemento: crónicas desde el cuerpo»


307.76
L864
López Vela, Adriana Leonor, autor
Los fantasmas de Armero, o el quinto elemento: crónicas desde el cuerpo / Adriana Leonor López Vela -- Medellín: UPB, 2020.
274 páginas : 17 x 24 cm.
ISBN: 978-958-764-832-4 (versión e-pub)
1. Imaginarios urbanos – 2. Armero (Tolima, Colombia) – Relatos – I. Título
CO-MdUPB / spa / rda
SCDD 21 / Cutter-Sanborn
© Adriana Leonor López Vela
© Editorial Universidad Pontificia Bolivariana
Vigilada Mineducación
Los fantasmas de Armero, o el quinto elemento: crónicas desde el cuerpo
ISBN: 978-958-764-832-4 (versión e-pub)
Primera edición, 2020
Escuela de Educación y Pedagogía
Maestría en Literatura
Gran Canciller UPB y Arzobispo de Medellín: Mons. Ricardo Tobón Restrepo
Rector General: Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda
Vicerrector Académico:Álvaro Gómez Fernández
Decano Escuela de Educación y Pedagogía: Guillermo de Jesús Echeverri Jiménez
Editor: Juan Carlos Rodas Montoya
Coordinación de Producción: Ana Milena Gómez Correa
Diagramación: Geovany Snehider Serna Velásquez
Corrección de Estilo: Eduardo Franco
Dirección Editorial:
Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2020
Correo electrónico: editorial@upb.edu.co
Telefax: (57)(4) 354 4565
A.A. 56006 - Medellín - Colombia
Radicado:1894-02-09-19
Prohibida la reproducción total o parcial, en cualquier medio o para cualquier propósito, sin la autorización escrita de la Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.
Diseño epub:
Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Agradecimientos
A Javier, Pablo y Alejandra.
A María Lopera Rendón, por su luz, paciencia y buen humor.
A Hernán Darío Nova, por su acompañamiento y su buena disposición, siempre.
A quienes, amablemente, compartieron su experiencia, su testimonio, su saber, su tiempo.
Contenido
Prólogo
Ahí están, en cuerpo y alma, los fantasmas
Esta es la tierra que pisas
“Yo estoy seguro de que ahí hay almas”
La tierra Primer elemento
La casa está habitada
“Es que la niña Omayra sí ha hecho favores”
“La niña no murió en ese sitio exactamente, no”
El agua Segundo elemento
Lugares de Armero
Bajo el samán de Los Fundadores
“Nosotros a Armero volvemos cada año”
El cementerio municipal
El aire Tercer elemento
El silencio del cementerio I
Sin nombre
En el umbral
Nomeolvides
El silencio del cementerio II
Adiós a los muertos
Ni un responso por estos muertos
Akasha o el registro de las cosas y los hechos
“Nosotros en Armero, ese tema no se habla”
Las muertes del padre Pedro María Ramírez
El sacrificio del padre Pedro María
No hubo tal maldición a Armero
El fuego Cuarto elemento
“Sí hay gente que ha recibido milagros”
“De mi casa encontré solo las baldosas”
Hospital San Lorenzo
“Alma Landínez, ella fue la que tuvo la idea de la lluvia de flores”
“Ellos decían que sentían espíritus, como cosas extrañas”
El éter Quinto elemento
Portales
Bibliografía
Filmografía
Notas al pie

Ana C., Rodrigo C., Andrea Paola N. 13 de noviembre de 1985. Leo las losas que reposan aquí y allá bajo los árboles en este paisaje yermo. La hojarasca forma una cubierta blanda sobre la tierra. No son tumbas, son lápidas: el que sobrevivió puso un recordatorio en lugares en los que creyó que sus familiares cayeron. Un ritual sagrado el de dibujar en la memoria el recorrido que pudo hacer el cuerpo. Y devastador. Lara B., Alicia B., Jorge, Pedro, José, Dora, Sara; toda una familia yace bajo un árbol voluminoso muy cerca de lo que, calculo, una vez fue el Parque Infantil, eso es, calle 11 con carrera 21. Una trocha en dirección a la acequia y nadie más en medio de un paisaje somnoliento. Corre una brisa suave y cálida que ondea el prado abundante en gramíneas que sobrepasan mi cintura. Camino en dirección al oeste, es decir, en dirección al Ruiz. No sé por qué dicen que Armero ya no existe. Ni Google Maps lo ubica: una mancha verde cercada por un círculo rojo. Yo lo he visto, lo veo allí y existe, y se puede tocar y ver, y oler, y escuchar y sentir. Está vivo. ¿Por qué insisten en que está muerto?
Prólogo
Los fantasmas de J. J.
Las primeras historias que escuché de Armero y sus fantasmas fueron contadas por J. J. el 20 de junio de 2015. Ahí empezó todo. Aquel viaje —aquella visita, en el tiempo en que se dio, en las circunstancias en que se dieron— fue el primero de una serie de eventos sincrónicos que culminaron en este trabajo.
De Armero no sabía nada, o casi nada: la avalancha, los muertos, la agonía de Omayra y la visita del papa. No más. Iba con la familia para Girardot; estaba de duelo. Nos detuvimos en el Centro de Visitantes, dos hombres conversaban bajo la sombra de un árbol, al lado de la carretera, frente a la casa que estaba adornada con dos pancartas, carteleras, afiches y fotografías. Uno de los dos hombres era J. J., quien, al cabo de un tiempo, se puso en disposición de los visitantes que iban llegando. De las primeras cosas que dijo, recuerdo, fueron cifras como “había 4600 casas, de las que quedaron 196 según el último censo que hizo el IGAC, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, o “1500 muertos en Chinchiná, 25 000 en Armero”, y, así, datos y más datos. Hasta que comenzó a hablar de los fantasmas.
Durante la estancia y el recorrido por la zona céntrica de las ruinas experimenté sensaciones de las que hablo en Ahí están, en cuerpo y alma, los fantasmas. Así que no fue difícil relacionar lo vivido con la idea de las presencias. J. J. me prometió videos y fotografías, y testimonios que confirmarían sus historias. Antes de irnos le pedí sus datos: dos correos y dos teléfonos que garabateó en una talega pequeña de papel craft.
Al tiempo, cursaba la Maestría en Literatura y estaba por presentar la propuesta del trabajo de grado; el tema de mi interés era la crónica. Con el hallazgo de Armero, preví que lo observado en los vestigios de esa ciudad en ruinas podría convertirse en la pieza creativa del trabajo final. Lo que entrego aquí es, apenas, el producto creativo, las crónicas. El asunto, los fantasmas en Armero; el enfoque, sin embargo, me resultó problemático: ¿cómo darle altura a un asunto tratado casi siempre como un espectáculo circense? Esta pregunta gravitó en torno al trabajo varios años.
El siguiente paso fue un barrido de prensa y un rastreo bibliográfico con el fin de saber qué material documental había hasta ese momento para valorar el enfoque y trazar una ruta. Lo hallado reforzó lo problemático del enfoque, particularmente en lo que tenía que ver con el momento de la tragedia y, más aún, la agonía de la niña Omayra Sánchez. Era, además, paradójico: aquí fue cuando se empezó a desvelar la dicotomía entre lo sagrado y lo profano que me condujeron a los textos de Mircea Eliade (1998); Sabidurías invisibles, de Douchan Gersi (1993); y “La muerte: el viaje hacia una nueva existencia”, del libro La piel como superficie simbólica, de Sandra Martínez Rossi (2011). Lecturas que me ayudaron a comprender las dinámicas culturales y las ritualidades alrededor de la muerte.
Entre esa bibliografía hubo hallazgos de gran valor literario como Armero, un luto permanente, de Luz García (2005), un libro que recoge su historia y la historia de varios supervivientes de la tragedia, narradas en primera persona y, por tanto, de tal intensidad que ninguna otra historia semejante narrada después se le equipara. En cuanto a legislación, me encontré un repertorio bastante extenso.1 Esta compilación fue suficiente para planear un primer viaje al territorio que programé entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre de 2015; contaba con el apoyo que podía brindarme J. J., cuyos datos tenía garabateados en una pequeña bolsa de papel craft.
De los devenires del cuerpo
Las experiencias del primer viaje —y las posteriores— quedaron consignadas en una bitácora como parte de una metodología de trabajo de campo. Desde el primer recorrido por los vestigios de la antigua Armero, me abandoné al ejercicio de percibir y expuse el cuerpo a las contingencias del territorio. Se trataba de hacer consciente lo que suele hacerse de manera inconsciente.
Pensaba el género a partir de autores como Truman Capote, Gay Talese, Martín Caparrós, Leila Guerriero, Juan Pablo Meneses, Federico Bianchini, Alejandro Almazán, Cristian Alarcón, Daniel Valencia Caravantes, Elena Poniatowska, Gabriela Wiener, Gabriel García Márquez, Germán Castro Caycedo, Alberto Salcedo Ramos, Andrés Felipe Solano, Juan José Hoyos, Ernesto McCausland, un largo etcétera de periodistas y escritores que han forjado la sacralidad de un género ya, sin duda, literario. Si algo tenían en común las crónicas, era precisamente el cuerpo de un autor expuesto a las contingencias de la calle.
Ese interés por el cuerpo en el texto se fue consolidando con la revisión de autores como John Berger (Modos de ver, 1972, 2016; Mirar, 1987), al que llegué a través de un Ryszard Kapuscinski que iba más allá del registro de los hechos, y luego con otros autores que conocí en el curso de los estudios: un Michel Foucault que expone un cuerpo atravesado por la cultura y erigido como texto; en últimas, el cuerpo como una invención sociocultural; Félix Duque (2006), Manuel Delgado (1999), José Luis Pardo (1998, 1992), Martin Heidegger (1954), que me llevaron a pensar la crónica como un lugar de habitación: la crónica era habitada, primero, por el autor y, luego, por el lector. Así pues, empecé a ver que en los dos ámbitos (relación cuerpo-crónica, cuerpo-texto) y (crónica como lugar habitable) había de común una experiencia estética en doble vía: escritor-lector.
En resumen, desde lo conceptual —que no me propongo exponer acá— lo que observé tras las crónicas fue un gozo estético. Y el cuerpo.
Mientras pensaba en los conceptos teóricos, exponía el cuerpo. Las exploraciones por el territorio complejizaron el trabajo desde el ámbito de la percepción; en ese momento, un tema farragoso. Y justo en esos momentos, cuando el silencio era la única posibilidad comunicativa —como lo único que podía expresarse ahí—, me hice espacio y me hice lugar, un eterno verbo en presente: ser en; de alguna manera distinta, una especie de desleimiento en el territorio, en la percepción y en la escritura. Si lo digo desde una perspectiva cartesiana, juiciosamente ordenada, lo que vi fueron dos estratos, dos dimensiones que flotan, uno sobre el otro, sobre un mismo territorio en el que se tiene una experiencia sensible. Y si lo expreso desde la perspectiva deleuziana (Deleuze y Guattari, 2004), estaría hablando de dos filamentos distintos (característica de heterogeneidad), que se rozan, comparten una mínima noción que es la que estoy tratando de atrapar y comunicar pero que siguen de largo porque no podrían continuar juntas.
Ahora bien, después sumé los conceptos que propone Katya Mandoki (2006); me refiero al de prendamiento para referirme al efecto de la experiencia estética que viví en el territorio y que, a la postre, generó mi adhesión a ese espacio, pero más que al espacio, al espíritu de los armeritas, no solo el de los muertos, sino también el de los vivos, de aquellos armeritas en diáspora. Este sería entonces un tercer filamento o línea que se cruza en el rizoma —en palabras deleuzianas— o una tercera dimensión que se superpondría a las dos anteriores, si lo digo bajo el viejo esquema cartesiano.
Todas estas reflexiones respondían única y exclusivamente al mero ejercicio de la percepción y escritura: experimentaba en mi propio cuerpo las relaciones cuerpo-texto. Así, muy lentamente, fueron surgiendo las crónicas; de ahí que haga explícita la idea de las crónicas desde el cuerpo.
Durante aquella estancia (viernes 30 de octubre y lunes 2 de noviembre de 2015) en los que estuve solo en función de la experiencia sensible, “estar en”, J. J. fungió de guía y gracias a él accedí a lugares que, según dijo, eran escenarios de avistamientos fantasmales como el Hospital San Lorenzo y el cementerio en la hora del crepúsculo. También fue un gran narrador de historias, sobre todo, relatos de fantasmas vistos en las ruinas; grabé, con su consentimiento, cada uno de los encuentros como lo hice con cada una de las personas que tenían algo qué decir, una historia qué contar. Ese fin de semana busqué más historias de fantasmas con la complicidad del caos que suele haber en esas fechas. El parque de Los Fundadores, la piedra y lo que se conoce como la tumba de la niña Omayra fueron los escenarios en los que tuve la oportunidad de conversar con un público que se mostró muy discreto frente al asunto. A lo largo de este libro, se pueden leer estas voces, entre las que se hallan las anécdotas de las venteras afincadas en la tumba de Omayra y la de Norma Constanza Sánchez Patiño, la propietaria de Nokafé Gourmet, el único restaurante que para esa fecha atendía 24/7. Pensé en Constanza porque su restaurante es el primero con el que uno se encuentra entrada la noche y el amanecer luego de la travesía por el centro de las ruinas. Cualquier percance, agitación o susto con los muertos o los vivos suelen arrojar a los protagonistas al primer negocio abierto en el que se encuentre compañía.
En la semana siguiente al viaje, recibí una llamada de J. J. para pedirme que no lo expusiera. Argumentó razones de seguridad, habló de enemigos ocultos de los que —dijo—, era mejor cuidarse. He respetado su deseo: su nombre no se expone, pero sus relatos sí porque él mismo configura un personaje arquetípico en medio del universo armerita en el territorio. Él participa activamente de la creación de historias —digo creación porque nunca concretó ninguna de las pruebas que dijo tener y que prometió— que hablan no solo de los fantasmas, sino de la memoria de quienes vivieron en la antigua Armero. Él es uno de los personajes con quienes el turista se tropieza en las ruinas y de quienes se escuchan historias que dan por ciertas sin saber que, en realidad, son versiones de versiones de versiones de historias, todas fragmentarias, pero ninguna ha de considerarse hasta ahora como oficial, entre otras razones, porque, como constaté en su momento, ninguno de los guías turísticos nació o conoció la antigua ciudad blanca.
Al término del viaje me encontré sin nada. Los relatos sobre los fantasmas que había conseguido no tenían, a mi juicio, credibilidad, porque no eran testimonios directos; todos eran de oídas. Las únicas historias que escuché que podían tener legitimidad por la autoridad que representa fueron las contadas por el padre José Humberto Rodríguez, de la parroquia El Señor de la Salud, en Guayabal; sin embargo, en ese primer encuentro, él no autorizó la grabación, y aunque tenía las notas, tampoco contaba con su permiso. No obstante, no me fui con las manos vacías: sin conocerme, me soltó dos libros de su biblioteca personal: El mártir de Armero, del sacerdote jesuita Daniel Restrepo (1957), y Lo que no se ha dicho de Armero, de monseñor Marcos Lombo Bonilla (1995). Si bien J. J. me había contado una versión de la historia del padre Pedro María Ramírez Ramoz, los libros me permitieron conocer la versión oficial. Las dos versiones quedan consignadas aquí como testimonio de los diferentes estratos de realidad que hay sobre la geografía de las ruinas. Difícil sentenciar cuál de las dos tiene la verdad, porque “oficial” no significa “verdad”, sino una versión más. Quizá la verdad sea para nosotros inaccesible.
Ante mi escepticismo, la literatura se erigió como una ruta que bien tenía por explorarse, tan legítima como intrínseca de un periodismo narrativo, que centró la atención no tanto en la veracidad como en la verosimilitud, siempre que lo asumiera como un ejercicio narrativo en el que debía imponerse el sentido, lo que tenían de significativo unos discursos dados por hechos, arraigados en el cuerpo; debía entonces romper con la tradición que puede entenderse también como la extensión de un género (crónica expandida, literatura expandida). Tenía, por consiguiente, tres caminos: uno, explorar la pregunta del por qué la gente inventa esas historias; dos, continuar con los ejercicios de estesis. O los dos. En principio opté por el último dada la adherencia que había tenido al territorio producto del prendamiento que viví en mis experiencias sensibles en las ruinas. Fue la artista y filósofa Katya Mandoki, quien, desde el arte, me permitió comprender los entresijos de la estesis y lo que operaba detrás de los lazos que había fundado con la antigua Armero.
La escritura fue, también, un ejercicio penoso. La principal razón por la que no encontraba palabras precisas para describir lo percibido era porque lo percibido no era tangible. Había algo que, sin embargo, no podía ver ni tocar; pocas veces oír algo. Era como la energía que, sin verse, sabemos que nos provee de calor o frío, o imágenes o sonidos. Comencé a observar el cuerpo, ya no como un instrumento para conocer el mundo, sino como un obstáculo, porque los sentidos no me resultaban suficientes. Había algo ahí que no era materia (masa) sino energía, y tenía a Carl Sagan para explicarlo: si estamos hechos de átomos, y los átomos son en su mayor parte espacio vacío, y la “materia se compone”, según el físico, “principalmente de la nada”, entonces somos la nada… Salvo que, agrega, es gracias a las cargas eléctricas que la suma de átomos que nos componen se mantienen cohesionados y nos dan forma. Así que somos algo así como la nada atada a la energía. Somos pura energía (1982, pp. 218-219).
A partir de este razonamiento imaginé de pronto que, además de ese espacio físico y tangible por el que yo me movía, podía haber otro superpuesto, un mundo paralelo, como ocurre en la película Los otros, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman (2001). Imaginé que podía ser posible que la ciudad antigua seguía en pie con todas sus gentes viviendo sus vidas como si ese evento desafortunado del 13 de noviembre nunca hubiese pasado. Imaginé que a lo mejor éramos nosotros los que estábamos muertos y ellos —los de esa otra ciudad que presentía—los vivos. Incluso, este pensamiento no me llegó a parecer descabellado; por el contrario, lo encontré lo más de coherente, sensato. ¿Por qué no pensar que somos nosotros los muertos? Vi entre nosotros una realidad (este espacio-tiempo en el que está usted y en el que estoy yo) que me ofrecía signos que me daban argumentos para creerlo, por ejemplo, actuaciones tan irracionales como absurdas insertas en el funcionamiento de nuestro sistema. Al pensarlo, se me ocurrió incluso el anillo de Moebius como estructura narrativa para contar las historias: por el anverso fluirían los testimonios que dieran cuenta de esa ciudad que fue la próspera, la colorida y feliz; mientras que, por el reverso, discurriría esa Armero de hoy a partir de los relatos que surgieran de esos ejercicios de estesis que había decidido continuar. Como en la literatura todo es posible —y no me refiero a la ficción—, en esa misma estructura cabría una tercera dimensión por la que se moverían las historias de apariciones y fantasmas y todas aquellas leyendas desde donde puede narrarse y leerse la cultura.
Este nuevo enfoque me exigía un cambio en las estrategias de reporteo en el que necesitaba trazar una cartografía sobre el territorio y ampliar las voces que debían hablar, ya no de los fantasmas solamente, sino de esa Armero que tenían en la memoria. Podía preguntarles por los fantasmas, sí; pero ellos no serían el tema único de conversación.
Como consecuencia de este giro, me aventuré en asuntos de los que tenía poca información, como la parapsicología y la física cuántica; materia esta última en la que me estacioné por cuanto ofrecía una eventual explicación —más científica— a las teorías que comencé a concebir luego de las caminatas por esa ciudad mitad arrasada, mitad sepultada. Lo que siguió fue un vasto listado de referencias literarias y fílmicas que fue lentamente agotado en el transcurso de los siguientes dos años.